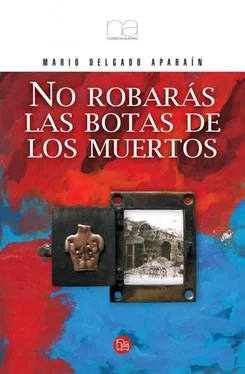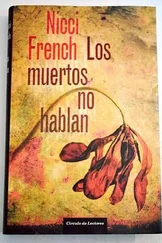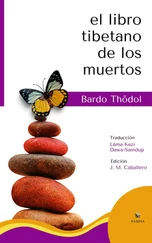“Y yo -escribía- oculto entre los eternos corrillos de ignorantes, pero secretamente sabedor, le explicaría a Irene lo que hombres como aquellos viven cuando sus horas se tiñen de oscuridad en pleno día, en medio de montañas líquidas como circos enloquecidos que derrumban y levantan una y otra vez sus carpas. Y luego de contar mil leyendas con hedor a aceite de ballena, abandonaría los puertos para siempre y con mi pequeña mujer flaca huiríamos a refugiarnos en nuestro hogar. Retornaría al cobijo de las ruinosas murallas de Castellar de la Frontera, a pie como los buhoneros, con la ropa hecha harapos y esa brillantez en la mirada de los que acaban de vivir hazañas importantes. Luego ataría con fuerza mis tobillos al piso de nuestra casa de seiscientos años y leería en voz alta los harapientos libracos de historia de mi padre, el panadero. Y créanme, muchachos, no abandonaría jamás las callejas cobijadas de Castellar. Es más, prohibiría bajo pena de sangriento castigo que a la hora de la cena se pronunciara el maldito nombre de América”.
Pero lo que acababa de escribir Martín Zamora era un sueño imposible: antes de todo delirio debía padecer el dolor que produce la verdad y contestar las preguntas de los dos notables que se acercaban por el pasillo. A poco, al igual que el día anterior, les oyó trepar los tres peldaños de la escalera. Abrieron la puerta del calabozo y luego la volvieron a cerrar con un estruendo irrespetuoso del sueño de los presos, pero sin lograr que ni a Raymond Harris ni a Hermes Nieves se les alterase el ronquido.
El más joven de los dos, un abogado cargado de mariposas en el habla llamado Luca del Piero, director del periódico Il propagatore italiano y obsesionado por el afán de salvar del filo de la muerte a los condenados, no dudó en molestarlo con una ojeada que a todas luces parecía decir: “Si salvo tu vida te hago mío, varón de mala suerte”. Pero, afortunadamente, aquel putillo no sería el encargado de interrogarlo.
Era el otro, el capitán Hermógenes Masanti, un hombre sobrio, extraño, que cada poco trecho de palabras, a veces con desafortunados dejos de ternura cristiana, le reiteraba la invitación a hablar de sus andanzas, de sus compinches o de su conocimiento del general Venancio Flores y de su ejército de negros obsequiados por el general João Netto, gente capturada una y otra vez en territorio del Uruguay por la gavilla que integraba Martín Zamora, alias El Moro.
Era evidente que además de tratarlos como a vulgares cazadores de africanos, el abogado Luca del Piero les atribuía una trascendencia que ni él ni Hermes Nieves hubiesen imaginado en una ronda de tragos y buenas bromas. Pero al capitán Hermógenes Masanti le importaba solo Martín Zamora, pues parecía ver en él un vidrio ahumado a través del cual, si lo interrogaba con habilitad, podría entrever el bestial avance hacia Paysandú de aquellos ejércitos innumerables, comandados por insaciables devoradores de cielos. Podía adivinar al Emperador del Brasil y a Bartolomé Mitre en tortuosas maniobras con el general Venancio Flores para hacerse de estas tierras y luego entre los tres, como corresponde en los acuerdos sagrados, borrar del mapa al soberbio Paraguay de Solano López, bastión de los veinte apellidos como se ha dicho por ahí.
El capitán Hermógenes Masanti, empeñado en redimirlo y librarlo del pelotón de fusilamiento, daba cuenta de un fastidio incontenible. Cada pocas palabras, se le veía distraer el interrogatorio para derramar una mirada de profundo desprecio sobre el postrado Hermes Nieves; a su juicio, un verdadero criminal. Y le irritaba oírlo roncar en una ausencia impúdica, relajado y sin ninguna tensión muscular, protegiéndose en la hedionda oscuridad del camastro. Y en verdad, parecía definitivamente inmóvil si no fuera porque a veces se le oía gemir bajo su barba de macaco enojado, tal como si trasmitiese para nadie la información de que estaba enfermo, de que se les moriría mucho antes de que alguien le pusiera una mano encima.
– Llegó el momento de hablar, Zamora… ¿O prefiere que lo llamemos “Moro” como le apodan los macacos? Hable y será más fácil para usted.
– ¿Y para él? -preguntó con sorna Martín Zamora, señalando el bulto de Hermes Nieves.
– De ningún modo. Ese negrero hijo de puta ya debe darse por muerto… igual que el gringo Harris. Pero con usted puede ser diferente, y hasta tengo elementos a la vista para creer que no es de la misma calaña…
El capitán observó los papeles de Martín Zamora diseminados sobre la mesa y que hasta el momento había respetado sin exigirlos y agregó:
– Lo que no me encaja es que un hombre culto, como parece usted, se haya vinculado a esta gentuza…
Por primera vez Martín Zamora observó al capitán Masanti con extrañamiento y sospechó que no era sincero, que no había tomado interés ni en su persona ni en su caso, ya que si quería ayudarlo como parecía ser su intención, lo único que tenía que hacer era mandar a buscar al cónsul español.
De todos modos, no por satisfacerlo, sino más bien para abreviar el trecho de la intriga, para averiguar lo que se traía el oficial tras el dudoso gesto humanitario de tramitar una posible clemencia de última hora, decidió no perder el tiempo: lo agobiaría con palabras, le donaría su ruindad adquirida en el Brasil y ¿por qué no?, también la de Hermes Nieves, sin intención de nada a cambio.
No podía contener su mirada. Se le iba como el humo, lejos, por la pequeña ventana enrejada. Sus ojos volaban sobre los techos de la ciudad hasta descender sobre la isla Caridad, cada vez más remota y menos vulnerable, cada vez más poblada de niños y mujeres, los desalojados de Paysandú, a los que nadie se atrevería a bombardear. Fue entonces cuando percibió a su lado el perfume dulzón de Luca del Piero. El abogadillo se había acercado con desdén e intentaba pescuecear como una garza, hurgar a través del ventanuco las razones que, afuera, atraían la atención del condenado. Pero su escasa estatura no se lo permitió.
– No creo ser del todo Martín Zamora, capitán… -dijo con misteriosa ironía el prisionero-. He vivido como El Moro la mitad de otra existencia igual: la buena antes y la mala después, con un mar de por medio. No soy del todo un Zamora de los que quedaron en Castellar de Andalucía y soy tal vez El Moro que acorralaron en San Leopoldo de Río Grande… Pero de todos modos, alguien debe aceptar que uno es un poco todo eso… Incluyendo a este que duerme ahí, mi pobre camarada Hermes Nieves, quien no soporta la sífilis…
Con afectación, del Piero levantó los brazos al techo del calabozo y los detuvo en seco, horrorizado por entender que la suya era un tipo de piedad exótica, a la que el brasileño dormido no merecía ni por asomo hacerse acreedor.
– ¡Basta! ¡Basta!… -gritó-. De una maldita vez: ¿de dónde conoce a esta escoria que usted hace su hermano, que al despertar llora y busca cómplice, que lo mira a usted y habla con dulzura del forajido Laurindo José? ¡Ah! Lo pienso y me indigno… En eso discrepo con el capitán Masanti: no me interesan sus respuestas. Es más, ya mismo debería marchar con los ojos vendados al banco de la plaza…
– No contestaré ninguna pregunta ante usted, señor… -dijo Martín Zamora con suavidad, sin alterarse para nada. Luego volvió a hundirse en los signos trazados en la pared por otros presos, hasta que lo sobresaltó el ruido de la puerta abriéndose y dando paso a la figura del guardia, urgido por comunicarle al oficial un mensaje en voz baja.
Cuando el guardia se retiró, el capitán Masanti enderezó su espalda y decidió por fin abreviar el trámite, a sabiendas de que habían comenzado las horas del tormento para la pequeña ciudad. Entonces miró al abogado con firmeza y le dijo lo que le acababan de comunicar: que veinte leguas más arriba, el pueblo de Salto había caído en manos del general Venancio Flores sin ofrecer resistencia alguna. Luego hizo un silencio y continuó:
Читать дальше