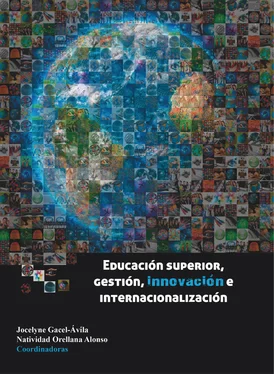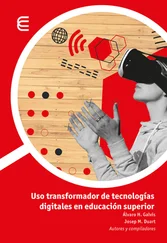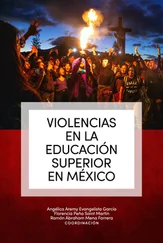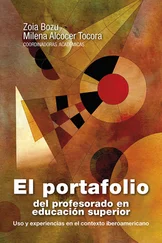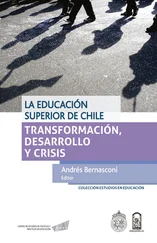De acuerdo con lo expuesto en la Declaración Final las consecuencias indeseadas de los rankings globales para las IES de América Latina son:
La homogeneización de la diversidad de instituciones respecto al modelo predominante de universidad elitista de investigación de los Estados Unidos y la consecuente pérdida de identidad de la universidad latinoamericana (IESALC-UNESCO, 2011).
A pesar de que la redacción de este texto pareciera referirse a hechos, su sentido claramente es resaltar que si las IES de AL adoptaran el modelo de universidad de investigación angloamericano, entonces perderían su identidad. Obviamente esta homogenización no es factible, ni necesaria, ya que en los EEUU sólo algunas universidades son de este tipo en vista de que su sistema de ES es diferenciado como lo atestigua la clasificación Carnegie. Resulta poco claro, por otra parte, qué funciones universitarias específicas se perderían ante una hipotética transformación de este tipo. En esta cita se alude a la tradición de las universidades públicas latinoamericanas de contribuir a aliviar la desigualdad, la pobreza y defender la democracia, además de sus funciones específicamente académicas. Sin embargo, a la luz de los actuales instrumentos de transparencia, aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas debe especificarse con mayor precisión este compromiso social. ¿Se trataría de la tercera misión de las IES o de algo diferente?, en cuyo caso ¿cómo se podrían diseñar indicadores para medir esta dimensión? ¿Se refiere esta tradición a la contribución de las IES al desarrollo regional a través de sus aportaciones a la cultura, al medio ambiente y al bienestar de la sociedad? El lenguaje de la tradición no aclara si se trata de estos rubros o de un modelo idiosincrático de universidad, único a la región. 46
1 La influencia de estas visiones parciales en tomadores de decisiones a nivel nacional y en las mismas instituciones.
2 Hay efectos indeseables de la difusión de rankings pues se presiona la orientación de las decisiones de política universitaria o de cambio institucional, a partir de la opinión pública que genera; y no en función de un claro proyecto institucional.
Aquí se alude a una consecuencia negativa distinta, externo a la metodología misma: la difusión mediática que alejada de las consideraciones especializadas difunde resultados a partir de una interpretación popular, distorsionada, de estos instrumentos. 47
3. Hay un riesgo real de vulnerar la autonomía de las instituciones ejerciendo una fuerte presión para enfocar el esfuerzo institucional sólo en aquellos aspectos que valoran el prestigio.
4. Favorecen políticas de financiamiento diferencial que obligan a las instituciones a responder de mejor manera a los criterios definidos por el ranking. Lo peor es que en una gran mayoría de los casos, los rankings son elaborados por agentes externos a las comunidades universitarias (periódicos, colegios profesionales, empresas, etc.).
5. La deslegitimación de las IES nacionales, en particular de aquellas que impulsan modelos alternativos al de la universidad centrada en la investigación.
Como ya se mencionó, para la posición latinoamericana estas consecuencias desfavorables tienen un doble origen. Por un lado se deben a las deficiencias técnicas inherentes a la metodología de los rankings globales; y por otro, a un sesgo implícito en las evaluaciones que se hacen desde una de las perspectivas de la globalización. Esta distinción busca separar las distorsiones derivadas de una metodología inadecuada, y por lo tanto superable a través de alternativas, de aquellas otras cuyo origen es una cierta ideología.
Efectos de las limitaciones metodológicas en AL
De acuerdo con los documentos anteriores, las características metodológicas de los rankings que afectan desfavorablemente a las universidades latinoamericanas son:
Se totaliza la calidad de una institución a partir de un pequeño conjunto de indicadores de desempeño (IESALC-UNESCO, 2011).
La utilización de los rankings como instrumentos que buscan comunicar el nivel de calidad alcanzado por las instituciones universitarias, tienen un rango limitado de indicadores (IESALC-UNESCO, 2011).
Los rankings constituyen, en el mejor de los casos, comparaciones, basadas en sumas ponderadas de un conjunto limitado de indicadores, frecuentemente asociados a la circulación internacional de los productos de investigación. Estos ordenamientos de universidades no incorporan el conjunto de aportaciones, ni el desempeño de cada institución en su totalidad (UNAM-DGEI, 2012b).
. . .es necesario tener en cuenta que la mayoría de los rankings, utiliza mediciones sobre publicaciones registradas en dos índices de revistas científicas (ISI-Thompson Reuters y SciVerse-SCOPUS) producidas por empresas que recogen fundamentalmente artículos y citas en publicaciones científicas en inglés y mayoritariamente en las áreas de ciencias de la salud y las ingenierías (UNAM-DGEI, 2012b).
Se realizan ordenaciones con base en mediciones de la calidad, sin resolver el problema del significado de las distancias entre los diferentes lugares asignados (IESALC-UNESCO, 2011).
No hay claridad respecto a los criterios seguidos en la selección de instituciones evaluadas (IESALC-UNESCO, 2011).
Se aprecia que la calidad de las universidades en el mundo no puede compararse de manera precisa, debido a las enormes diferencias en los diversos tipos de universidades que es posible encontrar entre países (UNAMDGEI, 2012b).
Estas limitaciones, es patente, corresponden en gran medida a las que ya se han identificado por los especialistas a lo largo de los últimos años, y que se reportan en la bibliografía que se cita más arriba en la sección 3. 48Sin embargo, debe subrayarse que la lista anterior está respaldada en gran parte por estudios específicos como los publicados por Lloyd, Ordorika y Rodríguez-Gómez (2011), Ordorika y Rodríguez-Gómez (2008; 2010) y UNAM-DGEI (2011).
Por otra parte, en la Declaración Final no se distingue entre diferentes tipos de rankings, ya que implícitamente se hace referencia sólo a cuatro de ellos, ARWU, THE, QS y Webometrics, que se caracterizan por adoptar el formato de tabla de posiciones. En este sentido, debe recordarse que en THE y QS la evaluación de la docencia, el aprendizaje y la investigación se hace, en gran parte, a través de una imagen de prestigio y no en indicadores objetivos en vista de que un 43.5% y 50% del puntaje final se obtiene por encuestas entre académicos y empleadores, respectivamente. En contraste, ARWU y SCImago utilizan indicadores cuantitativos o bien emplean información que no depende de una percepción de la imagen institucional. Es relevante mencionar además que en la Declaración Final no se toma en cuenta la posibilidad de alternativas como U-Multirank que incorporan las dimensiones de docencia y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimientos, internacionalización e impacto regional.
Como se señaló en la sección 3, estas limitaciones metodológicas tienden a distorsionar la evaluación que se hace de aquellas IES que no tienen un desempeño significativo en investigación. En la medida en que la gran mayoría de las universidades de AL no satisfacen los estándares internacionales en este rubro, 49su presencia es escasa entre las primeras 500 instituciones. Sin embargo, ésta es una situación compartida por la gran mayoría de las instituciones universitarias en el mundo frente a estos instrumentos, ya que están configuradas por un modelo distinto al de las universidades comprehensivas de investigación. Se puede afirmar lo obvio: a pesar de sus deficiencias, los rankings confirman un hecho ya reiterado por otros instrumentos, a saber, que pocas IES de AL realizan investigación científica. Más aún, se corrobora que en el caso de estas últimas su desempeño no es comparable al de las universidades reconocidas como de clase mundial. A la luz de estas limitaciones es claro que no todos los rankings son deficientes e inadecuados, incluso varios podrían ser muy útiles para AL.
Читать дальше