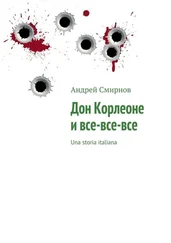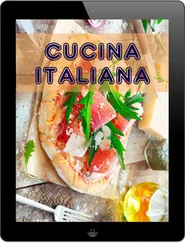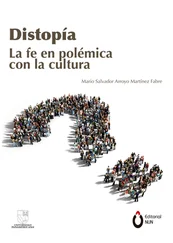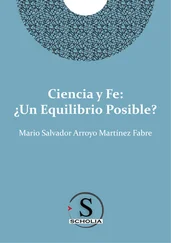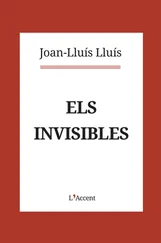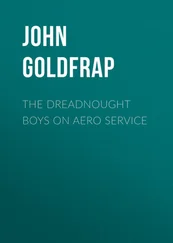Fue una inesperada sorpresa que mientras visitaba con Ángel Rivas la exposición “La Almoneda del Siglo” en el Museo del Prado aparecieran sus comisarios, John Elliott y Jonathan Brown, permitiéndome, una vez más, beneficiarme de su reputada maestría en el difícil arte de descifrar el sentido oculto de las imágenes. Como lo fue igualmente la posibilidad que nos ofreció Gabriele Finaldi de recorrer y discutir, en compañía de un selecto grupo de especialistas, “El palacio del Rey Planeta”, la muestra que, también en el Prado, trató de reconstruir el desaparecido ambiente del palacio del Buen Retiro y su famoso Salón de Reinos. Sin las facilidades que Ms Stans Elders me proporcionó durante mis diversas estancias en la Radboud Universiteit de Nimega, donde buena parte de este libro ha sido escrito, mi trabajo hubiera avanzado todavía más lentamente de lo que lo ha hecho. A través de su inseparable cámara fotográfica Laura Ladera me hizo ver, cuando pensaba que ya lo había visto todo, que Nápoles es, en realidad, inaprensible. Por su parte, Joana Fraga puso a prueba su habilidad y su paciencia al recopilar y tratar un buen número de las imágenes que acompañan al texto.
Este libro se ha podido beneficiar también, y no poco, de la posibilidad de discutir mis hipótesis en diversos foros. Ante todo, deseo agradecer a los estudiantes que participaron en el curso de doctorado sobre Iconografía y Propaganda en la Europa Moderna su resistencia a aceptar todo lo que les decía; ello me ayudó a constatar que muchas de mis afirmaciones eran conjeturas escasamente fundadas. Las diversas intervenciones de los participantes y los debates posteriores en el encuentro La Historia Imaginada , así como su generosidad para reflejarlas por escrito en el volumen publicado meses más tarde, me ayudaron a matizar algunas de mis consideraciones acerca del carácter propagandístico de las pinturas que estudiaba. María José del Río y Richard Kagan aceptaron el plazo tan breve de tiempo que les di para leer la primera versión de este libro. Sus útiles comentarios han contribuido sin duda a mejorarlo. Para ellos reservo un agradecimiento especial.
Cualquiera que tenga oportunidad de recorrer las largas galerías y las espaciosas estancias de los Palacios Apostólicos en el Vaticano, las residencias urbanas de algunas de las principales familias italianas del momento, en ciudades como Turín, Génova o Florencia, o villas campestres como la de Caprarola, fácilmente podrá concluir que esta clase de pinturas fue el resultado de un sistema de producción casi industrial. Quizá por ello, muchos historiadores del arte han tendido a tratarlas como una manifestación menor. Y, desde luego, las de Nápoles no son una excepción. Aunque haremos bien en no menospreciarlas, su principal interés no radica en su aspecto formal sino en su valor como testimonio de una manera muy precisa de entender la historia puesta al servicio de objetivos políticos concretos. En este sentido, el trabajo de los artistas italianos sirvió a los intereses de la monarquía de España casi en la misma medida que pudo haberlo hecho el de los esforzados mineros de los yacimientos americanos. Proporcionó el instrumento de comunicación adecuado para expresar los argumentos destinados a legitimar su posición hegemónica: la mirada italiana.
En su poema Al ver los mármoles Elgin , John Keats dejó dicho cuan indescifrable es la belleza del arte antiguo para el espíritu moderno, separado de ella por “el agitado océano” del Tiempo. A lo largo de este libro he tratado de restituir la mirada de los diversos espectadores que contemplaron las pinturas que cubrían las bóvedas del palacio de los virreyes de Nápoles, especialmente la de sus promotores. Confío que el océano del Tiempo no haya deformado excesivamente la mía.
Barcelona, Nimega y Nápoles, mayo de 2009

Capítulo 1
Nápoles en la memoria
Mientras se despedía de este mundo en 1653, la mirada acuosa del anciano conde de Benavente seguía clavada a uno de los cuadros colgados en su residencia de Valladolid. Mostraba una “vista de la ciudad de Nápoles con la entrada del conde don Juan” en un lejano día de 1603. Sin duda, una jornada memorable. 1
La morada de los dioses
Con viento favorable, la distancia desde Gaeta podía salvarse en apenas una jornada.
Después de haber recibido la bienvenida de los embajadores de la ciudad en el viejo castillo que guardaba la entrada del Reame, las galeras que transportaban a los virreyes hacia su nuevo destino se adentraban en la región de la fábula, morada de los dioses y solaz de antiguos emperadores. 2Como dos grandes buques de color violeta, Ischia y Prócida parecían puestas ahí para custodiar la entrada del golfo. A medida que los viajeros se acercaban cambiaban de posición, como si de una escultura plantada sobre un pedestal giratorio se tratara. A poco de embocar el canal que las separaba del continente, la ruta doblaba el cabo Miseno. Y entonces sí: el escenario presidido por el Vesubio se ofrecía en todo su grandioso esplendor. Desde la distancia podía divisarse, como puntos diminutos clavados a sus pies, la corona de poblaciones, Portici, Torre del Greco, Torre dell’Annunziata, Castelammare, dispuestas a inmolarse bajo la lava cuando los designios del volcán así lo dispusieran. A su derecha, el golfo se cerraba con la península de Sorrento. Y frente a ella, la isla de Capri. El mejor lugar para aguardar la llegada de la muerte a juicio del emperador Tiberio.
Pero la ciudad seguía sin divisarse. Era como si jugara a ocultarse en el fondo de la rada emplazada tras la punta de Posillipo. Había que esperar. La primera noche la pasarían los recién llegados en Pozzuoli, el puerto anhelado por Eneas, en la imponente villa que don Pedro de Toledo se había hecho construir sobre la ladera que descendía hacia la playa, junto a las ruinas del templo de Neptuno y los palacios de verano de senadores y nobles romanos. Muy cerca también del lugar donde, según la tradición, san Pablo había desembarcado después de la terrible tempestad descrita en los Hechos de los Apóstoles. Ahí, mientras esperaban que concluyeran los preparativos del solemne ingreso, los nuevos virreyes oirían hablar de tantos lugares próximos, cantados por los poetas de la Antigüedad. De la gran ciudad de Cuma, de donde partieron los fundadores de Parténope, que un día se contara entre las principales del orbe y ahora era poco más que un campo de ruinas; de Baia (“nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis” había escrito Horacio), y del puente, auténtico prodigio de la ingeniería, que el emperador Calígula había mandado construir para acceder al puerto ordenado por Agripa; de la villa de Cicerón o del enclave donde supuestamente se encontraba la tumba del poeta Virgilio, junto a la entrada de la tenebrosa grotta que atravesaba la colina de Posillipo y comunicaba Pozzuoli con Nápoles.
Y, claro está, también de visitar, como un turista más de los que, en número creciente, llegaban a la ciudad, las renombradas maravillas naturales que hacían de este solar de campos ardientes, Campi Flegrei, uno de los más renombrados del mundo: con el lago Averno, en el que Virgilio situó la entrada del infierno, en el fondo de un circo de montañas, siempre despidiendo sus pestilentes exhalaciones, la Grotta di Caronte donde todo ser vivo que se atreviera a penetrarla quedaba inmovilizado por los vapores que desprendía o la Solfatara, el volcán llano cubierto de cenizas y azufre, que lanzaba sus asombrosas fumarolas.

Estos eran, por otra parte, días de un ajetreado ir y venir de emisarios y pretendientes. Aunque antes de abandonar la corte en Madrid los nuevos virreyes habían recibido informaciones genéricas sobre la situación del reino e instrucciones secretas más precisas sobre lo que de su misión se esperaba, ahora se les presentaba la oportunidad de conocer directamente a quienes iban a ser sus compañeros de viaje en los años venideros: los miembros del Consejo Colateral, cuyo parecer tendrían que escuchar antes de resolver cualquier asunto de entidad; los del Sacro Regio Consiglio, la máxima instancia de apelación judicial, y los jueces de los dos principales tribunales, la Gran Corte de la Vicaria que administraba los pleitos ordinarios y los de la Regia Camera de la Sommaria con quien habrían de gestionar los siempre exiguos recursos económicos; los componentes del consejo municipal con sus seis eletti en representación de cada uno de los colegios o seggi en que la ciudad estaba organizada. Y por supuesto, los barones. Nápoles era la ciudad europea que albergaba entre sus muros una mayor concentración de nobles que, paulatinamente, habían permutado las incomodidades de la campagna por la vida ociosa y conspirativa en sus palacios urbanos. Aunque no todos ejercían responsabilidades en las tareas de gobierno, la mayoría tenía asignado un asiento en San Lorenzo Maggiore para asistir a las sesiones anuales del parlamento más complaciente que rey alguno pudiera imaginar. Si todo funcionaba como estaba previsto, cosa que dejaba de suceder con más frecuencia de la deseable, el nuevo virrey tendría, además, ocasión de departir con su colega saliente y, es de suponer que, entre agasajo y agasajo, intercambiar puntos de vista sobre las tareas inmediatas.
Читать дальше