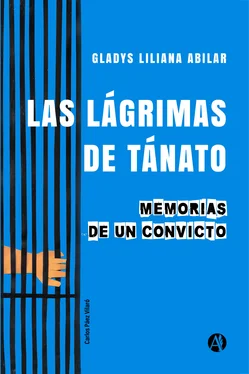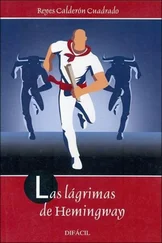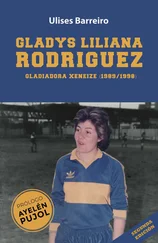1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 A María la apodaban “la vasca”. Ciertos rasgos de su carácter lo certificaban y también su ascendencia. El bisabuelo de María, José Antonio Ruiz de Arechavaleta, oriundo de Guipúzcoa, tuvo varios motivos para sacar pasaje y emigrar a otras tierras. Era un hombre comprometido con la política turbulenta de su época. Hasta donde pudo, puso el pecho y arriesgó su cabeza. Las guerras carlistas tuvieron gran incidencia en el proceso migratorio vasco del siglo XIX. El triunfo de las ideas liberales creó amplio malestar en la sociedad vasca. Por primera vez la emigración vasca a Sudamérica en general, y a la Argentina en particular, se tiñó de una connotación política. Hecho que se acentuó, aún más, al término de la Segunda Guerra Carlista. Los fueros vascos fueron abolidos y se instituyó el servicio militar obligatorio de siete años. En los albores de la Segunda Guerra Carlista, José Antonio decidió abandonar su tierra natal. Las condiciones sociopolíticas y religiosas engendraron un clima enrarecido en Europa y, en particular, en la península. Había inquietud y desconfianza en los ciudadanos. Muchos decidieron salir en procura de algo mejor, para salvaguarda de sus familias. El futuro bisabuelo de María renunció a su compromiso patriótico; silenció el reclamo de su sangre vasca – de morir en ese suelo-, y se dejó llevar por su numerosa prole, esposa, hijo, hermanos, sobrinos, tíos. Luego se desperdigaron por Sudamérica, en tierras lejanas.
A José Antonio la ley del mayorazgo lo había dejado desposeído de bienes y de herencia familiar. Su hermano mayor fue el favorito, y allá quedó en custodia de las tierras. El bisabuelo de María no tuvo más remedio que buscarse la vida en otras latitudes. Decidió embarcar con su familia en un vapor. Tuvieron una travesía de cuarenta días por mar, a un nuevo mundo, a un país joven, rico y lleno de esperanzas para sus nuevos pobladores.
Desde la proa de un barco de pasajeros un niño viajaba de la mano de José Antonio, deslumbrado por la infinitud del océano: su hijo Ignacio, el abuelo de María. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires y caminaron con timidez sus calles, el señorío y la grandeza capitalinos los intimidó. Luego de peregrinar de un barrio a otro, durante el primer tiempo, se afincaron en San Telmo. Allí Ignacio creció y se educó. Infinitas dificultades, escasez de trabajo, de dinero, de amigos, de identidad, no fueron suficientes para que José Antonio bajara los brazos. Hombre luchador, para el que no existía el fracaso, logró su cometido con gran esfuerzo: darle educación a su único hijo, un título de Maestro. El inmigrante que vino del viejo mundo con un bagaje de sueños y esperanzas, jamás faltó a la iglesia los domingos. Los Ruiz de Arechavaleta constituían una familia de gran religiosidad. A su hijo lo habían llamado Ignacio por Ignacio de Loyola, fieles devotos del Santo Patrono de Guipúzcoa y Biskaia. Educaron al niño en las bases religiosas y morales de este hombre de Dios. Empecinados en conservar usos y costumbres, modos, cultura, y ritos religiosos de su tierra vasca, trasladaron a Buenos Aires la celebración de su fiesta patronal, cada 31 de julio. Ignacio hablaba el euskera con fluidez, lengua que su hijo se negó a aprender por razones incomprensibles.
En una fiesta de casamiento, en la Sociedad Vasca, Ignacio conoció a Francisca Lizarralde, con quien más tarde contrajo enlace. De esa unión nació Nicanor, el padre de María, el último de los hombres con el apellido Ruiz de Arechavaleta. Y el primero en romper la tradición familiar: casarse con una mujer de la colectividad vasca. En vez de aceptar los guiños seductores de Encarnación Elizagaray, muchacha codiciada y de cierto abolengo, con ascendencia en Navarra, Ignacio eligió a Esther Acuña, criolla anónima, descastada, de principios dudosos y master en manipulación.
María era única hija. Cuando pequeña, su madre, Esther, padeció una peritonitis aguda. La infección, por un momento fuera de control, había invadido su organismo. La rescataron de la muerte, literalmente hablando. Daños irreversibles inutilizaron las trompas de Falopio y nunca más pudo procrear. María fue única, para bien o para mal. Igual que yo. Suena profético, ¿no?
María, de niña, tuvo la suerte de transitar la infancia de la mano de sus abuelos paternos, Ignacio y Francisca. Ellos sembraron en su mente despierta, ávida de saber, fundamentos de la cultura vasca y el euskera. Esa etapa fue inolvidable para ella. Luego supo homenajear la memoria de sus ancestros con hábitos religiosos y conducta solidaria.
Superado el bache del diploma, y ya reivindicada con su padre, María inició la búsqueda de su propio camino. Bastante incierto en sus comienzos. Probó suerte con Economía, Psicología y Literatura pero sin éxito. En cambio con los idiomas mostró genuina facilidad. Accedió al traductorado de inglés y francés en el Lenguas Vivas, mientras impartía clases de euskera en la sociedad vasca. No conforme con este logro, continuó explorando su insaciable horizonte y descubrió que era buena para la jardinería. Se conectó con su faceta artística, la cual ignoraba tener hasta ese momento. Hizo la carrera de Paisajista en la facultad de Agronomía y luego tomó cursos paralelos en institutos privados de gran prestigio, conducidos por un staff de japoneses. Ellos supieron imprimirle a esa disciplina las delicias de la estética oriental. Técnica depurada y de buen gusto. Criterio y armonía se conjugan en un idioma de texturas, aromas, colores y formas. María era feliz.
Ella desarrolló una personalidad intensa, hacia dentro y hacia fuera. Era tan grande su mundo interior que cautivaba a quien se asomara. De hecho, yo me cautivé. Continué un largo camino de conocimientos que me fascinaban a cada instante. Tanto campo virgen para descubrir, me desafiaba, me provocaba. Yo iba en esa búsqueda insondable para llegar a una verdad. Era como descubrir una mujer infinita, coherente y contradictoria, locuaz y silenciosa. Parecía simple y no lo era. Amaba la diversión. Aunque se mostraba superficial y, a veces vana, descubrí que era un recurso para proteger su gran sensibilidad. Intolerante al malhumor, propio y ajeno, María reivindicaba la alegría como único camino hacia la felicidad. Asimismo noté que la enervaban los temas políticos. Mostró gran interés pero ninguna consideración. Me pareció extraño; no le daba el perfil para un compromiso de esa naturaleza. Pero no me sorprendió. Defensora enconada de los derechos humanos, dejó bien en claro cuál era su postura. De todos modos, nunca estuvo en sus planes participar activamente. Hablaba de nuestros futuros hijos con autoridad, parecía una matrona rusa. Firme, decidida, marcaba pautas de conducta.
María bella. María profunda. María seductora. El modo de manejar su figura, parecía en perpetuo movimiento, naves que se mecen en altamar; como si un felino hubiera invadido su cuerpo y lo meneara con esa cadencia gatuna que subyuga sin pausa. En este punto, consecuente con lo que digo, lo cautivante en ella superaba su hermosura. Su capacidad de embrujo la hacía única e irrepetible. Incluso su aire de autosuficiencia me mantenía pegado a ella sin poder dejar de mirarla, aunque no emitiera ni una palabra, seducía desde el pensamiento y el brillo de su inteligencia hablaba desde el silencio. Me fascinaba su mirada juiciosa y perspicaz. Yo era el intelectual, pero ella tenía el dominio absoluto. De pronto se erigía igual que una sirena, preciosa, inalcanzable, honda, rodeada de misterio y de secretos. Me costaba encontrar mi punto de inflexión en su desbordado universo. Recuerdo una vez, observando desde afuera, me impactó la percepción que tuve: conformábamos una extraña pareja, como si fuéramos de distinta especie, un potro y una pantera; dos seres muy diferentes, pero unidos por lazos invisibles e indisolubles.
Читать дальше