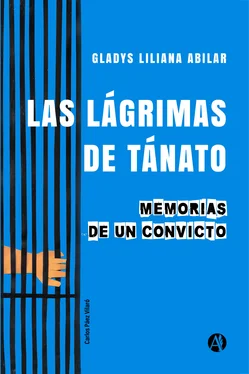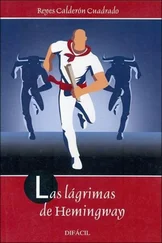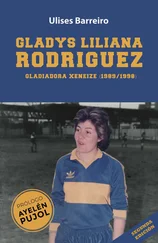Pero él amaba la psiquiatría, y a ella se dedicó.
Lo dejaron en la calle. Una estafa maestra. Víctima de un engaño bien parido, el hombre estampó su firma en papeles comprometedores, sin saberlo. Legó a favor del letrado todos sus bienes. La cuantiosa fortuna cambió de dueño en el brevísimo tiempo que dura el sencillo gesto de firmar un papel. Paradójico, ¿no? El abogado, Pedro Rubinsky, era amigo de la familia, de toda la vida. Se había ganado la confianza absoluta de los Topansky. Teodoro no tuvo motivos para desconfiar, se habían criado juntos; juntos en el pre-escolar, juntos en la primaria, juntos en la secundaria. Hasta que el dinero los separó. El ave negra tenía muy bien diseñado el curro como para ser descubierto. El doc. –forma abreviada de doctor que usamos en la cárcel-, no tuvo manera de demostrar el fraude ante la justicia. La maniobra fue limpita y sin errores, imposible de revertir.
Increíble los estragos que puede hacer una firma puesta en el renglón equivocado. Ante la impotencia, no encontró mejor vía de escape para su indignación que hacer justicia por mano propia. Se presentó en el estudio y encontró, cafecitos de por medio, a los dos sátrapas, abogado y ayudante-cómplice, entre una pila de carpetas y documentos. No les dijo ni buen día. Sacó el arma y le pegó un tiro en la cabeza a cada uno.
Luego llamó a la policía y se entregó.
Le hicieron peritajes psiquiátricos, como hacen con todos en similares circunstancias. Médicos y abogados apostaban a la locura. O algo parecido. Me pregunto por qué siempre se asocia a la psiquiatría con la locura; tal vez por inercia. Topansky los defraudó a todos. Superó las pruebas como el más cuerdo ¿cómo lo hizo?, -gajes del oficio- y fue a parar a la cárcel común con perpetua certificada. Tal era su desencanto de la vida que ni siquiera le importó dar emoción violenta o insania mental para acceder a mejor suerte.
Teodoro estuvo aquí, cerca de mí. Teodoro, un nombre contundente, hecho a su medida. Hay personas que llevan el nombre justo. Otros tienen nombres impropios, como si fueran prestados; les quedan chicos. O grandes. Mi tío Cirilo, que murió de un aneurisma cerebral, merecía un nombre más robusto. Grandote, corpulento, de voz grave, cuando hablaba echaba ecos. Como si un pedazo de la muralla china hubiera cobrado vida en su espalda, y sin embargo, su nombre se asemejaba a un cabello de ángel flotando en la sopa. ¿Cómo se iba a llamar Cirilo un ropero como él? El polaco de la esquina se llamaba Godofredo, nombre germano, pero este señor parecía un vidrio soplado, una tenia saginata, flaco, escuálido, finito como una lámina, y de color amarillo pálido. Yo me imagino un Godofredo monumental, musculoso, tatuado hasta la nuca, con dibujos tribales, y bien bronceado por el sol del Egeo o del mar del Norte. El polaco Godofredo tenía más cara de Cirilo que mi tío.
Teodoro me eligió como amigo. El tipo era muy inteligente y de una vasta cultura. Fumador de puros solamente. Me decía que la fórmula perfecta para una sobremesa perfecta era un buen Cohiba con un trago del mejor scotch . Había empezado tarde a fumar, cuando ya era profesional y asistía a los simposios de psiquiatría en Cuba. Un colega lo invitó al primer habano y nunca aceptó otro que no fuera Cohiba. Recordaba con nostalgia aquellas tertulias en el “Bar Churchill” del Hotel Nacional de la Habana, al final de largas e intensas jornadas de trabajo, junto a su estimado colega Marún Antier. “¿Cómo podés fumar esa basura?” le decía Marún mientras Teodoro encendía cualquier otra marca; “sin duda porque nunca probaste un Cohiba”.
Afuera lo esperaba una linda familia con hijos, sobrinos, hermanos y etcéteras. Mujer, no. La había perdido durante el primer trayecto de un matrimonio accidentado, con más desencuentros que encuentros necesarios. Él no sabía qué le había pasado a su mujer. Al poco tiempo de casados “su amor se le había encogido como una prenda ordinaria después del primer lavado”; usó esa metáfora para explicarnos que lo había dejado de amar. Aún así habían tenido tiempo suficiente para traer al mundo cuatro hijos, en partida doble. Dos partos de mellizos. Teodoro dijo que intentó, denodadamente, recuperar el amor, -el de ella-, ese sentimiento tan indispensable para hacer del matrimonio una perpetuidad. Que le llevaba a su mujer cada día, un ramo de diamelas envueltas en tul y otras preciosuras. ¡Diamelas!, decía yo, ¡qué antigüedad! ¿todavía existen? ¿Quién las hace? ¡Envueltas en tela! Una extravagancia sin igual. “Para mí que te dejó por cursi”, le decía yo. Pero se trataba de Teodoro. Él no se parecía en nada a los demás. Al pobre no le alcanzó toda la creatividad para reconquistar el amor de su mujer. Y su mujer tuvo otro hombre.
Teodoro enfermó de celos. Y de amor.
Topansky era un tipo creativo. Su conversación saltaba de un tema a otro sin que se notara la discontinuidad. Todo lo que decía era importante. Al principio forcejeaba con las palabras, por desconfianza al medio, por inseguridad y luego, cuando ya se había acostumbrado, no hubo orador que lo igualara; fluido y transparente como agua de manantial. Nos enfrentábamos en duelos verbales, derroches de intelectualidad. De vez en cuando lo asaltaban festivos complejos de culpa. Festivos digo, porque jamás manifestó arrepentimiento por sus crímenes. Me atrevo a decir que presumía de ellos. La cuota de culpa pertenecía al dolor por tener lejos a su familia como costo del desagravio. Mientras exhibía su pensamiento maniqueísta me demostraba especial estima, más aún cuando supo que soy profesor de filosofía y letras. El doc. detestaba a los mediocres e ignorantes -tolerancia cero-, todo un problema considerando el ámbito. Aquí el término medio indica que ninguno pasó de la primaria, si es que tuvieron acceso.
De alguna manera me enriqueció su compañía y devolvió una parte de mí al mundo de los vivos que ya creía sin retorno. Los dos conversábamos largo y profundo. Cuando yo tenía que disentir cuidaba las palabras para no herir su terrible susceptibilidad.
Desde que conoció mi historia, Teodoro no paró de analizarme; se consideraba mi terapeuta. No podía entender por qué mi caso no llevaba otra carátula, para evitar la perpetua, por ejemplo, la tan afamada “emoción violenta”. Yo le expliqué que no cualquiera tiene una suegra tan hija de puta como la mía, capaz de meter en cana al mismo juez, si se lo propone. ¿Cómo no hacerlo con el yerno? Sus contactos y su poder eran considerables. Además su hermano, fiscal influyente y con buenas relaciones, le allanó el camino de la venganza.
A Teodoro le fascinaba mi caso, el componente de enajenación que no acompañaba la carátula, como hubiera correspondido, porfiaba, totalmente contrario de él. El doc. había actuado con absoluta certeza, conciente y convencido de lo que hacía. Un caso premeditado. “Esos tipos merecían un balazo. Lamento haber gastado balas en semejantes hijos de puta, pura bazofia”, acotaba. Me ponía la piel de gallina oírlo hablar con tanta frialdad y tanta distancia, como si fueran circunstancias ajenas, protagonizadas por otras personas. Narraba con detalle lo ocurrido, ni que estuviera haciendo la disección de un cadáver en la morgue de la facultad de Medicina. Le divertía dramatizar su propia historia. La disfrutaba, parecía ser su modo de exorcizar la frustración.
Actuaba desplazándose por el lugar. Primero ubicaba el escenario y en seguida se disponía a dibujar en el aire, con ademanes grandilocuentes, el escritorio, la parva de expedientes y carpetas, las dos sillas y los dos crápulas. Hasta dibujaba la ventana del estudio jurídico, la que nos recordaba su cruel ausencia en la viscosa ceguera del encierro. Luego se iba para dar comienzo a la función. Abría la puerta imaginaria, ingresaba dramáticamente y sacaba el arma del saco, apuntándome. El dedo índice que me encañonaba, junto con el pulgar vertical, repetían la forma del arma. Cerraba un ojo y ajustaba la puntería sobre el objetivo, igual que un francotirador, y decía pum, pum, pum. Lo que me faltaba.
Читать дальше