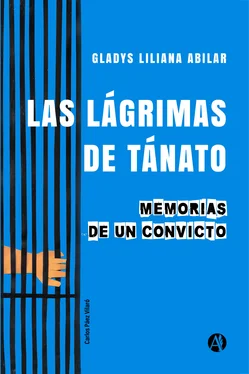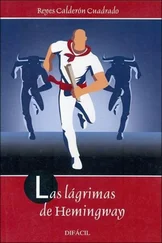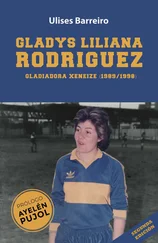Cuando los muchachos estaban aburridos, lo chicaneaban para que les hiciera la “obrita”, como le decían. Y Teodoro recreaba, una vez más, la obra de su vida.
Era interesante su conversación, aunque a veces entraba en cortocircuito y quedaba en outside . Loco -en el buen sentido-, excéntrico y vanidoso, vivía subyugado con el móvil de mi homicidio y le dedicaba tiempo al análisis. Quizá para matar las horas de ocio e inactividad, me había escogido como su conejillo de indias. Canalizaba a través de mi caso todo su potencial, que no era poco. Aparte, yo era el paciente perfecto; tranquilo y calmo, le hacía el aguante. Se sentaba frente a mí, me escrutaba con sus ojos inquisidores, profundos - ojos moros, como robados al desierto nómade en noches de epifanía-, y me obligaba a escucharlo atento. Hablaba desde su mirada oscura de negritud, y decía cosas que sólo podían brotar de una mente lúcida …“parece existir por lo menos dos clases de instinto –decía y me apuntaba con el índice-. La síntesis de las dos clases de instintos puede ser sustituida por la polarización del amor y el odio. No nos es difícil encontrar representantes del Eros, en cambio como representantes del instinto de muerte, únicamente podemos indicar el instinto de destrucción, al cual muestra el odio su camino. La observación clínica indica que el odio es el compañero inesperado y constante del amor, y muchas veces, su precursor. Bajo diversas condiciones el odio puede transformarse en amor, y éste, en odio. Aparece desde un principio una conducta ambivalente; sustrae energía al impulso erótico y acumula energía hostil”… Mi socio comulgaba con el pensamiento freudiano . Había encontrado en mí a un depositario de sus elucubraciones mentales. Y yo en él, el beneficio de quien me mantenía activa la gimnasia del pensamiento, no es poca cosa en un medio chato, repleto de vulgaridad y violencia.
Teodoro era amante de la literatura española. En virtud de ello, lo mejor que encontró en su cadena perpetua fue mi presencia inesperada, dócil, con los componentes intelectuales necesarios para entretenerlo por largo tiempo. Él hablaba entusiasmado de la Poesía del Siglo de Oro y andaba repitiendo, con clima de tragedia, siempre la misma estrofa. No recordaba el resto de aquel soneto que Luis de Góngora le escribiera a Quevedo: “Anacreonte español, no hay quién os tope, /que no diga con mucha cortesía, /que ya que vuestros pies son de elegía, /que vuestras suavidades son de arrope” . También se embelesaba con pasajes del Mío Cid. A diario me hacía recitar algunos. Y ni hablar de Bécquer, teníamos gastadas las rimas. Hasta el preso más bruto del penal se había familiarizado con ellas, y muchos otros aprendieron algún versito de memoria.
Así como el doc. era un librepensador cuyo razonamiento fluctuaba entre lo brillante y lo quimérico, también debo reconocer que, a mi parecer, acusaba cierto grado de esquizofrenia. Caminaba por los pasillos hablando solo, o dirigiéndose a personas inexistentes; sólo él las veía. Con voz teatral profería largos y confusos soliloquios y gesticulaba con ademanes excesivos. El epílogo era siempre el mismo: …”yo te agradezco, Abenámar/ aquesa tu cortesía/ ¿qué castillos son aquellos?/ ¡altos son y relucían!”... Parecía un personaje de ficción y, a la vez, me complicaba el diálogo. Exprimía mi intelecto. Era, sin duda, un demandante mental.
Una tarde estaba solo en mi celda leyendo a Alejandro Dumas -un texto viejo que hallé en la biblioteca-, cuando de repente, se me apareció Teodoro, con ese sigilo que sabía tener para desplazarse. Parecía el glaciar Perito Moreno, -no por lo frío sino por lo sigiloso- se deslizaba sin sonido. Sin decir ni buen día, largó, apuntándome con el índice:
-Joaquín, cuando salgas de aquí vas a hacer grandes cosas. Estás destinado para ello. Preparate y planificá bien, amigo mío. Que la vida no te tome por sorpresa una vez más.
-Creo que te equivocaste de celda, doc. O ¿te olvidaste que yo soy perpetuo? –es la forma simplificada con la que aludimos a la eternidad aquí en la cárcel, así cuando nos presentan un nuevo convicto simplemente decimos: mucho gusto el perpetuo de la 20-. De todas maneras, gracias por el consejo. Pero..., ¿te sentís bien, Teodoro?
-La perpetua no existe –insistía, haciendo caso omiso a mis palabras-; es decir, no se cumple. Porque el condenado se enfrenta a dos opciones, en la mayoría de los casos sin saberlo: o se muere antes de cumplirla, porque nadie es eterno y la perpetua sí lo es, o le achican la pena y lo liberan, que suele ser lo más frecuente. – Dicho ésto, dio media vuelta y continuó su camino.
Yo pensé que con ésto el pobre Teodoro certificaba su locura, pero igual me puse a barajar opciones, ¿qué prefiero? ¿Morirme en un lapso que se supone prudencial? ¿O que me liberen inesperadamente un día cualquiera? Me corrió un escalofrío. “No estoy listo para ir a ningún lado”. Al mismo tiempo, una agitación insospechada me tomó por sorpresa. Estaba eufórico, y la excitación me hacía palpitar la vena del cuello. Como me sucedía allá, en la libertad. Un chispazo de adrenalina. Pero la adrenalina de afuera, que no es igual a la del encierro, nada que ver. La de acá tiene otros componentes. Se gestan en el útero del miedo y la inseguridad y nacen en el medio hostil de la cárcel.
Las opciones de Teodoro se resumían a todo o nada. Yo estaba seguro de que no me quería morir. Al menos por ahora. Logré revertir esa situación después de la primera etapa de mi encierro. Sin querer, el psiquiatra me había dado tela para cortar durante un largo rato. No era fácil lidiar con ese tipo de presunciones. Se juega uno la vida, por decirlo de alguna manera.
El doc. era de espíritu agitado y, por ende, el encierro lo asfixiaba. Luego no tuvo mejor idea que organizar, con mi ayuda, talleres de enseñanza o de “culturización”, como él decía. Reunió a un grupo de presos, los más listos, y les impartimos información y conocimientos. Los candidatos más acreditados eran unos pocos convictos con ciertas condiciones básicas, algún estudio primario o secundario incompleto, o terciario, como el mecánico Mantovani; alguna leve incursión en la universidad con posterior abandono, un par de profesionales descarriados, como nosotros, gente a quienes les estimulaba el digno gesto de aprender. El resto, un puñado de valientes cuasi analfabetos que se sumaron contagiados del entusiasmo reinante, desentonaron desde el principio por el bache de la ignorancia.
Teodoro y yo teníamos acceso libre a la biblioteca. Nos habían adjudicado la organización y clasificación de los textos. Antes de que él llegara a la prisión, yo me pasaba todo el tiempo posible, el que me permitían, metido entre los libros, dedicado al ejercicio mental. Al principio el psiquiatra intentó sembrar en las mentes de nuestros alumnos -bastantes desacostumbradas al estudio después de tanto enclaustramiento y adormecidas por su sedentarismo intelectual-, nociones de psicología y otras yerbas de difícil explicación y más difícil comprensión. Esfuerzo inútil. Había apuntado demasiado alto. Sobreestimó sus capacidades en un gesto de generosidad típica de él, pensé. O de negación a la mediocridad reinante. Lo convencí de que cambiáramos la metodología y modificáramos el programa. Fue más fácil contar historias épicas y enfocar la enseñanza hacia áreas más tangibles, en la forma más simple y elemental. La poesía les pegó duro. Les gustó de entrada. Más aún si iba acompañada de la cosa gauchesca o erótica, según el caso. El Martín Fierro ganó por goleada. Nos conformábamos con que aprendieran estrofas sueltas o pequeños fragmentos. Así descubrimos que ese simple gesto les despertaba un inusitado entusiasmo, igual que a nosotros. Yo pasé a tener trabajo en el penal. Las palabras “compromiso”, “deber”, “proyecto” retornaron a mi vida y encendieron mis días de súbita, peligrosa felicidad. ¿Hay algo más noble que educar?
Читать дальше