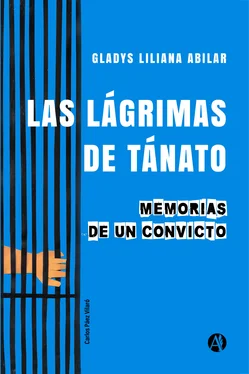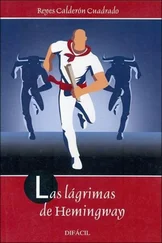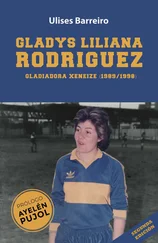- Pero María, ¿cuánto hace que te las pedí? Mi amiga Mercedes, la de Lagartos ya las tiene. Armó un cantero de rocallas y ahí las puso. No sé si es el sitio más adecuado pero se ven hermosas. Yo quiero un cantero de rocallas, y bien importante. Lugar me sobra. Diseñalo, querida, y luego hablamos.
- Despreocupate, la semana que viene las tenés acá, y también te traigo un bosquejo del jardín de rocalla. ¿Contenta?
La tal Felicitas había sido no sólo exigente sino también envidiosa. De lo que tenían los demás, ella quería el doble. Además era entendida y de buen gusto. María se vio obligada a lidiar con sus extravagancias de ricachona y accedió a armarle un sotto bosque para que, en ese microclima, la peculiar señora cultivara exóticas orquídeas traídas de no sé qué rincón exótico del planeta.
Lo mejor que me pasó al recorrer el mundo de la mano de María fue descubrir la belleza como sólo ella supo mostrármela. Siempre miré a mi alrededor, sin ver ni oler. Una tarde María dijo: “¿sentís ese olor nauseabundo? Alguien cometió la equivocación de poner pies femeninos de ginkgos cerca de viviendas. Corresponde el pie masculino. Mirá la vereda. Todas esas son bayas reventadas. Liberan mal olor. ¡No lo puedo creer! ¡Y en la puerta de un colegio! Eso es ineptitud, querido”.
Ella me enseñó a deslumbrarme con el cambio de las estaciones y a interpretar el idioma de las plantas. Nunca antes me había detenido a observar un tulipanero, presagio de primavera, con esa rara costumbre de cubrirse de flores violetas sin ninguna hoja en toda su extensión. Descubrí que el otoño -siempre me pareció triste, desnudo, polvoriento-, guarda una belleza difícil de igualar, por su paleta de colores: liquidámbares fucsia, los rhus typhina atravesando una gama de colores increíbles hasta morir en el púrpura, ginkgos biloba dorados, robles bronce, álamos amarillos, plátanos amarronados con sus hojas cobrizas que se extienden sobre el suelo como una gran manta crocante. Aprendí a caminar sobre esa crujiente alfombra de hojas secas que suena como una queja; lo que antes me sugería suciedad y abandono se convirtió en bello paisaje de manchas multicolores con invitación a transitarlo. Los esqueletos en que se transforman los árboles al perder sus hojas, resultaron verdaderas obras de arte. Observando una Tipa sin el celaje de tul de su copa o una sóphora péndula y sus retorcidos brazos oscuros, parecen esculturas escapadas del Guggenheim. Aprendí a apreciar el mágico ritual de la naturaleza en cada cambio de estación, desde la hinchazón de una yema en primavera hasta la luctuosa despedida de las hojas en otoño. María era la artífice de ese milagro. Me enseñó la sensata inteligencia del reino vegetal. La rítmica costumbre sin errores de repetir los ciclos con precisión. La conmovedora generosidad de las hojas que, antes de abandonar el árbol, se despojan hasta del último elemento nutritivo, útil para la planta, sin arrastrarlo consigo a su nueva etapa de transformación en abono.
Me gusta recordarla en su mètier , habla bien de ella, de su talento, su entrega, su compromiso. Mujer de bondades múltiples. Muchas veces me pregunté qué hacía ella con un hombre como yo. Todo mi virtuosismo iba por dentro. Soy de esos tipos que no se les nota lo que son. Ella me decía que le daba enorme trabajo sacar afuera las cosas buenas que yo disimulaba. También me decía que ella era la conquistadora, y la descubridora de mi alma y de mi corazón. Yo siempre me había negado a mostrarlos. Soy introvertido. Uno se reinventa en el otro. María hizo de mí un hombre diferente, sólo para ella. Yo me reeditaba en esa mujer. Con referencia a otras personas seguía siendo el mismo, obviamente no tenía por qué cambiar. En el nombre del amor que esta mujer supo despertar en mí, pude transitar una transformación, desde adentro, me hizo nacer de nuevo, a partir de ella. Para ella. María era un espejo donde yo me miraba. Me devolvía una imagen íntegra; me completaba.Yo no era yo sin ella.
No estoy seguro, y a las pruebas me remito, de si ella estaba conforme con el hombre que había hecho de mí, o de lo que yo interpreté que ella quería de mí. Pude haberle parecido aburrido, aunque no creo haberlo sido; tampoco lo soy. En realidad, ni cuentos sé contar. Cuando lo intento, lo echo a perder; pocos se ríen. Pero eso es otra cosa. Ser o no ser un tipo carismático no descalifica ni destierra a nadie de este mundo. Hay otras cualidades, otras virtudes que reivindican al hombre con mayor contundencia. Quizá mi forma de ser haya confundido a más de uno. Luego, tildarme de pusilánime, para quien no me conoce, es casi una obviedad. Sin modestia, para no tergiversar mi confesión, soy brillante en el campo intelectual, aclaro. Es una pedantería que lo diga así, pero no hay otro modo. Tal vez ella se aburrió de mí, aunque no se le notaba. No voy a justificarla en su actitud. Me puso los cuernos. Eso es lo único real y concreto.
Encerrado como estoy, solo con mi soledad, aturdido de tanto silencio, ensordecido por el cruel metal de los cerrojos, me pregunto reiteradas veces, dónde quedó mi raciocinio en aquel instante crucial. Como si alguien me lo hubiese arrebatado. Actué por puro instinto. Es cierto que la razón se nubla. La mía se borró. Me transformé en un ente, y no digo animal porque temo ofender a la especie. Paralizado como un poste y aferrado a mi pistola humeante continuaba, abandonado por mi razón, con la mente en blanco o gris o negro, no sé qué color ponerle a la desgracia. Me hablaban. Me interrogaban. Me escudriñaban. No sabían que yo estaba muerto. ¿A quién le importa un muerto en pie? Para estar muerto hay que estar bien muerto, caído, acostado, tumbado. No hay que respirar, no hay que mirar, no hay que sentir. No hay que sufrir. Yo era de lo peor en materia de muertos. Nadie me creía, y no lograba detener mi sangre fluyendo por todo el cuerpo, bombeando mis sienes, agolpándose en mi corazón como si quisiera hacerlo estallar. Y eso no sucedía. ¡Qué fracaso! Yo estaba muerto y no se notaba. Hay muertos que respiran. Créanme. ¡Yo estoy muerto!
Lo juro.
Los que salen del pozo son
cuerpos que caminan pero no saben dónde van;
ojos que miran pero no ven.
En la celda 27 había un tipo medio loco, un chauvinista con síntomas de xenofobia. Era psiquiatra. Algunos decían que se había vuelto loco de tanto arreglar bochos. Gigantesco y macizo como el Torreón del Monje, se había beneficiado de todas las bondades que la genética le pudo legar; tan generosa con unos y tan mezquina con otros. Se llamaba Teodoro Topansky. Las características físicas acompañaban la contundencia del nombre. Su cuerpo, recio y esbelto, parecía tallado a martillazos; mirada de halcón cuando va a atrapar la presa, cabellera abundante, indómita, a lo Facundo Quiroga, labios dispuestos al diálogo o al monólogo, según el caso, aunque esto último era lo que mejor le salía. Ex hombre adinerado, estafado y de paciencia corta. De una bonhomía difícil de entender, generoso, pero irritable. En un arrebato visceral liquidó a su abogado y al ayudante. A quemarropa y sin anestesia. Los tipos se habían apoderado de sus bienes, varios millones de dólares. Una ingeniosa operación fraudulenta fue el puente que les permitió transferir a su nombre, el de los crápulas, una considerable fortuna: dos campos con vacas y tambo incluido en General Pringles, -cerca de noventa mil cabezas, Holando Argentino y Aberdeen Angus-; quince mil hectáreas con soja en Santa Fe, centenares de hectáreas de campo fértil en Entre Ríos y una decena de departamentos en Capital Federal que el médico había recibido como herencia paterna, otro poco de una tía abuela viuda y sin hijos. Y el resto se lo supo ganar él mismo. El tipo era multimillonario. Podía vivir el resto de su vida sin trabajar. ¡Qué digo! Podía vivir muchas vidas tomando sol en el Caribe, sin ninguna preocupación.
Читать дальше