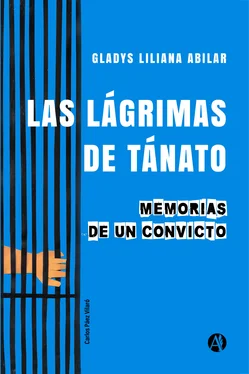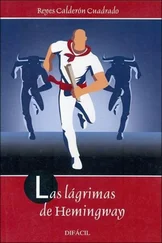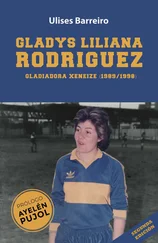Causaba gracia, y a la vez asombro, escuchar a Juan Cruz y a Tachuela recitar a dúo, a la hora del descanso, mientras otros jugaban al fútbol o a los dados, el fragmentito de la “Casada Infiel”. Después de explicarles la metáfora del final se lo aprendieron más rápido que un rayo. Acto seguido, se agarraban las pelotas y decían: Aquella noche corrí/ el mejor de los caminos/ montado en potra de nácar/ sin bridas y sin estribos. O dale que dale con Abenámar, Abenámar, moro de la morería , el poema de Teodoro, con el que porfiaba el falopero de la 57 con cara de alucinado mientras presenciaba un duelo de cuchillos en las duchas del baño teñido con sangre. Y por ahí, algún bruto, sin la menor idea de la cosa, empalmaba con Setenta Balcones y ninguna flor/ Volverán las oscuras golondrinas/ a tu balcón sus nidos a colgar . Se le mezclaban los balcones.
Yo era feliz; aunque parezca un despropósito, era muy feliz. Se había despertado el docente que llevo adentro.
Teodoro, el doc. Había que aguantarlo al “psiquiatra” cuando se levantaba con delirios de psicoanálisis. Me agarraba de punto para el resto del día y me llenaba el bocho de extravagancias freudianas . Juan Cruz nos escuchaba con cara de preocupada concentración. Estoy seguro de que no entendía un rábano. Desde hacía mucho tiempo venía siendo mi ladero con claras intenciones de ganarse mi amistad. Después de oírlo atentamente al loco de Teodoro terminó poniéndome un apodo insospechado: Tánato, …”porque Eros y Tánato conviven en nosotros, y libran una eterna pulseada. Indudablemente fue Tánato quien ganó la partida, de lo contrario no estarías aquí. En el aparato psíquico del hombre conviven la pulsión de vida y la pulsión de muerte: Eros y Tánato respectivamente… es condición del ser humano transitar la vida con estas dos cargas que se repelen y se atraen justamente por su condición de opuestas, antagónicas, polares. Deben coexistir para que el hombre busque eternamente el equilibrio” .
“¡Eras Tánato cuando cometiste asesinato”!, profetizaba. Y los ojos, bajo un enjambre de pestañas negras, se le inyectaban de extraña locura. Las manos se le crispaban en su afán por dramatizar el discurso y yo caía en la cuenta, una vez más, de que el tipo estaba loco como un plumero, aún cuando hubiera superado la prueba de la cordura.
A partir de ese momento nunca más volví a ser Joaquín. El apodo de “Tánato” que me adjudicó Juan Cruz se impuso con fuerza arrolladora.
El doc. era un loco lindo, un loco culto, instruido, un loco que manejaba su locura como se le antojaba. Se divertía jugando al loco, y le salía mejor que a ninguno. También era un exquisito para las sutilezas del espíritu. Luego supe que formaba parte de la masonería. Sí, el excéntrico Teodoro era masón. Un buen día apareció en la pared lateral de su celda una lámina que rezaba: ...”siembra un pensamiento y recogerás un anhelo; siembra un anhelo y recogerás un hecho; siembra un hecho y lograrás un hábito; siembra un hábito y formarás un carácter; siembra un carácter y recogerás un destino”…. Recuerdo que me quedé embelesado, leyendo y releyendo ese adagio; un bálsamo, un oasis en medio de aquel desierto carcelario que nos fagocitaba. Una ráfaga de aire puro para el alma y para el cerebro. Esas palabras se me iban metiendo adentro y yo las saboreaba dichoso y nostálgico de tiempos mejores. También descubrí que Teodoro había escrito con un clavo, en la cabecera de su cama: “nil nulus nernus”, “nada ni nadie perturbará mi reposo”. Ese concepto pertenece a otro masón, el Doctor Joaquín Víctor González, riojano, del pueblo de Nonogasta; fundó la Universidad de La Plata, el pensador de Mis Montañas .
¡Cuánto talento! ¡Cuánto genio ha legado la humanidad! Y yo, encerrado como un perro, relamiéndome por alcanzar mis propios lauros, sin poder conseguirlos. ¡Frustración! Eso conseguí. Yo tenía grandes proyectos. Cuando me encerraron llevaba escrito ocho capítulos de un tratado sobre metafísica, qué existe y qué no. Un texto de significativo valor. Si por física se entiende todo lo existente, lo que queda fuera del existente no existe. Considerada de esta manera, la metafísica entra en el mundo de la imaginación, del delirio. De eso se trata: lo tangible y lo intangible. Delicada línea.
Esa asignatura pendiente, ese libro fallido, pude conversarlo sólo con Teodoro; su rico intelecto estaba a mi disposición. Navegando juntos las aguas incorpóreas de la metafísica descubrí su insondable espíritu. Gran ventaja llevaba él sobre mi achaparrada personalidad. Dúctil para expresar un pensamiento, fluido, dinámico, las palabras siempre lo precedían. Había una concordancia instantánea entre la idea y la expresión, sin baches, preciso. Oirlo exponer una idea era comparable a ver bailar un malambo, por la contundencia expresiva. Esta naturaleza de Teodoro, caudalosa, desnudaba mi desaforada prudencia, me hacía flemático, lerdo, precavido en demasía, temeroso de incurrir en error. A la par de él, desmenuzando una conversación, yo me veía casi preocupado en busca de la palabra justa; buceaba en el idioma, lupa en mano, para encontrar la expresión que me sostuviera a la altura de ese hombre casi infinito. Su verborragia hacía denotar, aún más, mi introversión, mis ausencias. Cada palabra mía quedaba exiliada en soledad hasta que, trabajosamente, le iba acercando los términos necesarios para armar la frase. El idioma siempre fue mi arma. Con Teodoro pasó a ser una dificultad, por el grado de exigencia que me impuse, no por otra cosa. Como guerrero que camina un campo minado, temeroso, esquiva el explosivo y elige el centímetro de suelo sano, de igual modo transité el lenguaje en busca de la expresión correcta. Difícilmente lograba que mi afuera correspondiera con mi adentro notable. Él siempre lo supo. Por eso me tenía estima. Ahí estaba, dándome pie, preparándome el trampolín para mi zambullida triunfal. De alguna manera yo era el espejo en el cual él se miraba, el eco de sus diatribas y digresiones.
Cuando logré ganarme su confianza, nuestra conversación trascendió los temas meramente intelectuales y entramos en terreno privado. Me animé a abrirme y mostrarle mis secretos, descubrirle mis recuerdos. Le conté de mi amor inefable por María. Le conté de mi universo embebido de María. Le conté de María y su belleza.
Él me dijo que la belleza es el arma del diablo.
El enano Hwang Kee, un coreano amarillento y resentido que llevaba tiempo confinado al pabellón de los peligrosos después de cortar en pedacitos a su enana -ésta le había puesto los cuernos-, y años antes, a su madrastra - por mencionar algunos de sus crímenes-, lo tenía marcado al psiquiatra. No había motivo aparente, pero en la cárcel no hacen falta los motivos. Si no hay, se inventan. Bien se conocían las habilidades pugilísticas del coreano. Alcanzaban para acobardar a más de uno. Lo llamaban el “enano karateca”, tenía amplios conocimientos de artes marciales, por eso se agrandaba el malparido. Tan corta su estatura como grande su coraje. Hay que decir la verdad completa: peleaba sucio el petiso. Desde que llegó Teodoro a la cárcel, Hwang Kee no perdió oportunidad de hostigarlo. Teodoro se manejaba con prudencia; evitaba toda provocación. Era loco pero no estúpido. Sabía que Kee era el protegido del guardia Efraín Cisneros; a cambio de favores sexuales era capaz de matar a quien se lo tocara. Aunque el psiquiatra no era ningún inocente. De alguna manera le hizo notar al pigmeo el irreverente desprecio a su inferioridad, no sólo de estatura sino también de raza.
- ¿Qué hago con el acondroplásico? –me preguntaba- ¿Se la doy nomás? Ya me tiene las bolas por el piso. Un día de estos me va a encontrar cruzado.
Читать дальше