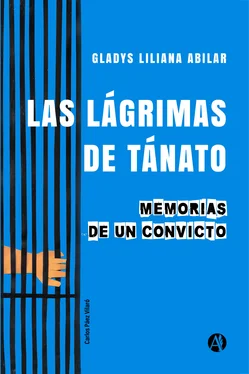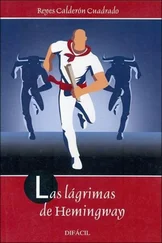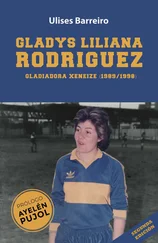- ¿Y vos qué te creés? ¿Que no se les para? – respondía otro.
- Shhh. Cállense, déjenlo seguir.
Motivado por el entusiasmo de los presos amplié mi repertorio. Les conté sobre los rusos, que han sabido ser más considerados con sus clérigos, al menos Tolstoi lo fue con El Padre Sergio, a quien le atribuyó infinitas virtudes. Por supuesto, toda regla tiene su excepción. Con Rasputín queda confirmado; para unos un santo, para otros, un demonio.
- ¡A ese lo conozco! –gritó uno por ahí- Dale, Joaquín, seguí.
- Está bien, sigo. Hombre de milagros varios, a gusto del consumidor -y de pecados a la carta-, supo atraer a hombres y mujeres con su incuestionable magnetismo; principalmente a estas últimas dispuestas a seguirlo y entregarse en cuerpo y alma, con premura ninfomaníaca para meterlo entre sus sábanas. Zares y zarinas, emperatrices, duques y duquesas daban la vida por una caricia de él. Una manera muy extraña de practicar la religión. ¿No lo creen? Ni su visita a Jerusalén logró cambiar su lema: “disfrutar de la vida para servir mejor a Dios”. “Si el Altísimo no condena al hombre por comer un trozo de pan para saciar su hambre, ¿por qué iba a condenarlo por satisfacer una necesidad natural como la de unirse carnalmente a una mujer? ¿Por qué lo que se le permite al estómago no se le permite al sexo?”. “¡Los sacerdotes lo complican todo!” -decía Rasputín. Yo pienso al menos que él era lo que era. Los curas, ¿son lo que son?
Mi público se ponía eufórico. Algunos de ellos, los más atrevidos, se pronunciaban a favor del monje ruso, aplaudían, se carcajeaban, hacían gestos alusivos al sexo y me pedían más y más.
- Sigamos recorriendo el planeta, los ingleses también tienen lo suyo, tal como lo muestra Chesterton en “El Candor del Padre Brown”. El escritor dibuja un inquietante protagonista religioso que excede las fronteras de la espiritualidad para convertirse en un personaje detectivesco.
- Che, Joaquín, ese no juega en primera. Ponete las pilas -me interrumpió Rudecindo López mientras se rascaba la cabeza llena de piojos.
- ¡Queremos a Rasputín! ¡Queremos a Raputín! –coreaban otros, enfervorizados.
Y no tuve más remedio que recrear las mismas anécdotas, con distintas palabras. Los reos, agradecidos. Pensándolo bien, deberían pagarme por mantener entretenidos a ese rebaño de malandras.
Existe cierto magnetismo en esta raza de seres episcopales que despiertan la tentación, provocan curiosidad y encienden intriga. ¿Será porque están rodeados de un halo de misterio y prohibiciones? Quizás los tabúes les impiden asomarse a una vida común, convencional, como el resto de los mortales. Para las mujeres debe ser algo así como un reto a la conquista. Todo lo prohibido desata el mecanismo de la provocación, el desafío. No hay nada más irresistible que conducir al otro hacia el pecado, más aún cuando en ello están involucrados los encantos personales. Es una manera de ejercer poder, ¿quién domina sobre el otro?
En la historia de la humanidad los curas han dado más letra a los escritores que cualquier musa inspiradora.
¿Por qué será que la medida del pecado es la medida del placer?
Hay muertos que respiran.
Yo estaba muerto, y no se notaba.
No soy un tipo violento, nunca lo fui. Jamás me agarré a piñas en el colegio y pocas veces insulté a alguien en la calle. Los buenos modales me acompañaron a lo largo de mi vida. Mamá me los inculcó con redoblado esfuerzo. Ni siquiera sabía pelear, aquí en la cárcel tuve que aprender.
Era pelear o morir.
La violencia entró en mi vida de manera intempestuosa. Cometí una masacre. Pero nadie pensó que me masacraron el alma. Nadie pensó que yo volvía a casa con flores y con los brazos llenos de amor. Nadie pensó que yo llevaba un chupete nuevo y un sonajero para mi hijo. Nadie pensó que en ese simple y hondo gesto estaba puesta toda mi vida. Eso no le importa a nadie, menos a la justicia. Volvía del trabajo, descompuesto, con la presión baja, y saqué fuerzas para comprar flores. En el semáforo de Alvear y Alcorta, frente al Palais de Glace , en medio del despelote que armó el lisiado con la silla de ruedas, una niñita, como de ocho años, se me acercó a la ventanilla y me ofreció chupetes. Junto a ella una mujer madura, sería su madre, me vendió un ramo de jazmines. Se los compré, encantado, pensando en María y en el beneficio que les hacía a las dos. Manejé feliz, aunque mareado, hasta casa. Lo demás ya lo conté. La vida me dio un mazazo en la nuca, pero no me terminó de matar.
Me dejó viviendo en agonía perpetua.
No existe la condena para los muertos. Los muertos, muertos son, y se convierten en víctimas. Le pusieron la carátula “homicidio premeditado, agravado por el vínculo”, o “Drama Pasional”, viene a ser lo mismo. Si creen que sólo la pasión fue el móvil, me subestimaron con ese título. Es mucho más. Yo podía vivir la vida entera al lado de María sin privilegiar la pasión, porque en algún momento declina, se agota. El amor es otra cosa, me alcanzaba para suplir cualquier falencia. Menos la traición. Ésta clase de traición, el adulterio. La carátula, “Drama Pasional”, me hizo hervir la sangre. Nadie entendió nada. Y el amor, ¿dónde lo pusieron? Podrán discutir desde la a hasta la z, y tomar distintas posiciones. Sólo yo estuve ahí. Exterioricé el dolor como me salió y como jamás lo hubiera podido imaginar. El abogado, que es maestro del verso , en una charla mano a mano, me dijo: “un gesto de amor hubiera sido respetarle su derecho a la vida, comprender su debilidad y perdonarle el desliz. Eso es amor”. El abogado olvidó que no era él quien estaba ahí. Además, yo no elegí matar. De todas maneras, si decidía perdonarle el adulterio, -cosa fuera de mi razonamiento, que quede claro-, probablemente, con el tiempo, ella lo repetiría. Sí, estoy seguro. Iba a reincidir. ¿Acaso el padre de Desdémona no le advirtió a Otelo? Una mujer que engañó al padre podía engañar a cualquier otro hombre. María había engañado a su padre. Por supuesto, de otra manera, no poniéndole los cuernos. Recién ahora le doy la dimensión que en verdad tuvo ese hecho. Por aquel entonces, y con el afán de justificarla, minimizar su actitud, cuando ella me contó aquel engaño, yo lo tomé como una niñería. Si uno no quiere ver el defecto se tapa un ojo y ve la mitad. O no ve nada. La distancia y los hechos, devuelven la historia con su verdadero peso.
María estuvo engañando a su padre durante años. Se suponía que ella estudiaba medicina en una facultad privada. Cuando el tiempo de recibirse había caducado, no tuvo mejor idea que apoderarse de un diploma ajeno. Fraguó el nombre original, Carolina Buzzeti, y lo cambió por el suyo: María Ruiz de Arechavaleta. Dejó que su padre fuera feliz con esa mentira. Esas cosas extrañas hace el ser humano, a veces, para evitar a toda costa el dolor de alguien querido, sin sospechar que es peor esa medicina que la enfermedad. En poco tiempo el fraude se destapó. María quedó muy mal vista. A la bruja de su madre ni siquiera la incluyo. Tengo mis serias dudas si no habrá sido ella la mentora de esta patraña. María era tan dulce y hermosa que este vergonzante relato sonaba en su boca como gotas de lluvia sobre la fuente. Además lo contaba con picardía. Una travesura. Era divertida, jugaba con su sentido del humor. Y yo no estaba dispuesto a ver el incidente de otra manera.
El origen de ese fraude se remonta a una simple escena familiar. María, inoportuna y accidentalmente, escuchó una conversación entre sus padres. Era todavía muy chica como para darle el verdadero sentido a las palabras y se hizo cargo del asunto. Su padre hablaba sobre la felicidad que le daría tener una hija médica. Él no había podido acceder a la universidad. Considerando que el destino lo privó del hijo varón, puso sus expectativas en María. Ella quiso llenar ese vacío y se adjudicó, como obligación filial, el rol que hubiera cumplido si fuera ese hijo varón tan deseado. Decidió darle el gusto, pero el intento alcanzó características bochornosas. Yo creo que María, a partir de aquel diálogo entre sus padres, se sintió una intrusa ocupando el lugar del supuesto varón. Por eso su error me pareció perdonable.
Читать дальше