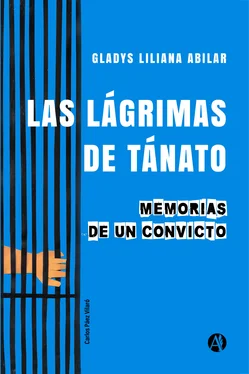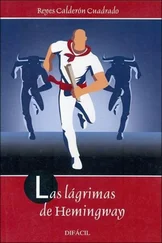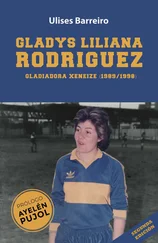Confieso que he renegado de Dios, muchas veces. Y encima me manda este emisario hipócrita a predicar lo que ni él mismo sabe obedecer. Recuerdo un pensamiento de José Ingenieros: “los predicadores de la moral son los seres más despreciables cuando no ajustan su conducta a sus palabras”. Qué oportuna es mi memoria. Nunca deja de asistirme. Igualita a mi suegra.
Los curas son antropófagos. Se alimentan de pecados humanos. Se excitan escuchando, con su oreja enviciada, por la ventanita del confesionario, los pecados de sus fieles, infieles ovejas descarriadas, cuanto más descarriadas más excitante se pone la cosa. El morbo es el leitmotiv de estos pajarracos negros; vedados al sexo, canalizan sus deseos por vías insospechadas, aunque ya no tanto. Se vuelven fetichistas, exhibicionistas, mirones. Se sabe de sus excesos, sus abusos, su homosexualidad y pedofilia. Puedo llegar a entenderlos; me pregunto, qué le pasó a la Iglesia en el momento de dictar sus propias leyes. ¿Por qué se condenaron así? ¡Privarlos de tener sexo! ¿Sabían acaso que con esa mezquina disposición se sentenciaban a cometer pecado indefinidamente? Por más crucifijos que se cuelguen, por más ropajes eclesiásticos que usen, por más horas de plegarias, penitencias y autoflagelación que se impongan, no escapan del pecado. Son pecadores igual que cualquiera. Mientras tanto, declaro: jamás vi un cura en la cárcel. También ésto merece espacio de reflexión.
Desde que estoy en el presidio hice un análisis de mis convicciones y puedo asegurar que la mayoría ha sufrido serias e irreversibles enmiendas. También la visión que tengo de los curas. A fuerza de oir testimonios aberrantes, empecé a mirarlos con desconfianza. No quiero sermones ni bendiciones de su parte. Por lo menos el que viene acá, no creo que me pueda convencer de nada. Él no es creíble. No lo puedo remediar, así lo veo, así lo siento. Es inútil. Jamás podrá convencerme de nada.
Para ser sincero y honesto -aunque esté encarcelado y sea un criminal pretendo ser honesto con mi testimonio-, recuerdo un sólo cura al que yo quería, digno de confianza y respeto: el Padre Armelín. Y pará de contar. El tipo era un fenómeno. Yo fantaseaba, cuando era chico, con la idea que él se había escapado de las páginas de Vidas Ejemplares, revista que mi madre me compraba para instruirme en la religión. Cuanto más conocía la vida de San Francisco de Asís, no me quedaban dudas que se había reencarnado en el Padre Armelín.
Por lo demás, recuerdo al que me dio la primera comunión, el Padre González; al poco tiempo de darme el sacramento dejó los hábitos y se fue detrás de una chica de un pueblito en el interior de La Rioja, llamado por la naturaleza del instinto. Se enamoró y se ennoviaron, y colorín colorado, el cura se ha casado. Y como él, tantos otros. Yo me quedé pensando que el ex cura se fue llevándose mis pecados. Sí, se los llevó junto con su equipaje. ¿Qué hará con ellos? ¿No me los devolverá? ¿Los usará para divertirse con su esposa? Entonces era un niño y me preocupaba. Ahora me muero de risa. Aunque mis pecados de aquella época hayan sido cosa de chicos, yo era propietario de mis propias culpas y me sentí traicionado cuando supe que el cura ya no era cura sino un hombre común y corriente que tenía una mujer e hijos. A ese hombre yo le contaba mis faltas, mis travesuras con absoluta confianza y admiración, como si guardara mis secretos en una caja inviolable. No puedo evitar imaginármelo en la sobremesa riéndose de los pecados más execrables de sus ciervos arrepentidos y de los centenares de Padre Nuestro y Ave María que nos encomendaba para alcanzar el perdón. Después de confesarnos -a través de esa ventanita misteriosa que divide el mundo del cura del nuestro, para que no se mezclara su pureza con nuestros pecados-, estábamos en condiciones de tomar la comunión.
Cuánta omnipotencia digo yo, perdonarme, en nombre de Dios, por mis errores, y uno se iba contento y aliviado, sintiéndose un ángel de la guarda más o menos. El sabor delicado de la hostia perduraba en la boca por un largo rato, sabor crocante a levadura y sal, y creer que, de veras te purificaba el alma. Estaba prohibido morderla o masticarla, no sé por qué. Yo obedecía. La digería despacito, concentrado en una sola idea: me lo estaba tragando a Cristo. Pero como un cristiano emocionado, no como un antropófago. Y esa lámina crujiente se me acostaba sobre el paladar, bien adherida. Yo trataba de despegarla, con delicadeza, con la punta de la lengua, y se desprendía en pequeños trocitos que yo tragaba con cuidado; mis muelas y dientes no debían participar del suceso. No fuera a ser cosa que el cuerpo de Cristo se viera agredido por mi dentadura. Esa sublimación del espíritu duraba lo que tenía que durar. Enseguida, nomás, nos juntábamos la barra de amigos y nos dedicábamos a pecar.
En la cárcel hablar de los curas era tema frecuente. A los presos les quemaba la cabeza el asunto del celibato; no lo podían entender, y tampoco se lo creían. Es curioso cómo los reos se aferran a la religión, tienen sus cábalas, creen en los milagros, son supersticiosos, cuelgan rosarios en las paredes, coleccionan estampitas, imágenes, les prenden velas, temen a Dios. Y al diablo. Hay otros que no, por cierto. No creen ni en su madre. Yo les contaba mis historias. Entre ellas, la del Padre González, que fue el primer audaz, en mis pagos, que se animó a colgar la sotana por una mujer. Después de él, unos cuantos lo imitaron. A varios miembros de la Curia les había atacado un entusiasmo súbito; sacaron a la luz una calentura guardada de años y decidieron dar la cara. Los presos, enardecidos, me prestaban atención y pedían más; curiosidad morbosa, picardía, vicio. Se regodeaban con las glorias del pecado.
También les supe contar otra historia que había tenido gran ingerencia en el ámbito religioso de aquella provincia del interior. Mi público se mantuvo en vilo a lo largo del relato. Yo le ponía intriga. Fui testigo de la transformación del cura en persona civil. Se trataba de un favorito del episcopado, también de la grey cristiana, padrino de un centenar de niños y de otros tantos casamientos, bautismos y confirmaciones. La gente moría por tenerlo de padrino, de lo que fuera, como si el virtuosismo de él les certificara la entrada al cielo. Había recibido innumerables lauros de la alta Curia, y hasta había sido invitado por el Santo Padre, un par de veces, al Vaticano. Era candidato seguro para acceder a la cúpula de la Iglesia. Pero un día se le cruzó un par de ojos azules, con largas pestañas y lo miraron con seducción. La fructífera carrera eclesiástica quedó trunca. Se puso de novio con esa bella mujer. En adelante ofició de Intendente de un pueblo del interior y se convirtió en un hombre igual que cualquier vecino, con familia, mujer, hijos. Y un cargo público. En vez de regresar al Vaticano a pelear por el puesto de Cardenal, resignó su futuro a vivir en un lugar anónimo convertido en un burgués más. Y tuvo su rúbrica: igual que a un cristiano común y corriente, también le pusieron los cuernos. Ni los curas se salvan.
Tengo el poder de dramatizar mis relatos. Había que ver la cara de mi platea, eufórica, lujuriosa; los presos pedían más. Entonces yo me divertía a rabiar. Enganchaba con otros casos hasta quedarme sin libreto. Les conté que hay quienes priorizan su banca en el Vaticano a los placeres del cuerpo y del alma (y ahí les mandé la novela “El Pájaro Canta hasta Morir”, con el Padre Ralph y Meggie Cleary); aunque en ese caso el cura tuvo placeres en módicas cuotas y en tórrido romance. El hombre no es infalible. El cura es hombre. Tampoco es infalible.
- Mirá, los curas… qué me decís. Éste fue vivo. Se la fifó a la Meggie y después siguió tragando hostia. – rubricó el Cabezón, con malicia.
Читать дальше