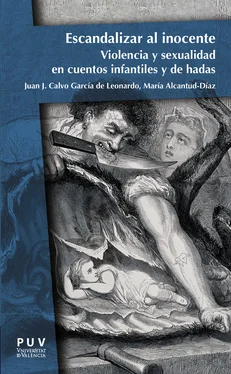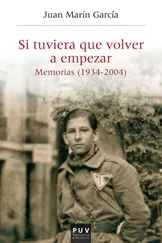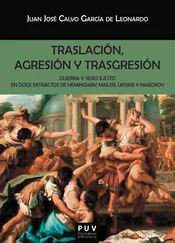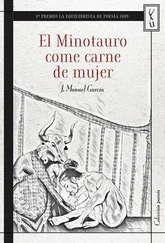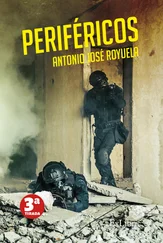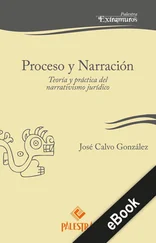Si aceptamos que el lenguaje construye la realidad, podemos admitir que el lenguaje puede crear un contexto favorable de forma que las acciones que tienen lugar en él puedan ser manipuladas adecuadamente. Por tanto, el lenguaje puede contribuir al establecimiento de discursos relacionados, por ejemplo, con las luchas sociales para combatir el racismo e, incluso, la violencia en nuestra sociedad y, por el contrario, la igualdad de género y el fomento de la paz. Los actos violentos pueden verse reflejados en una sociedad violenta porque, como asegura O’Connor (1995: 309), “cuando las palabras violentas son pronunciadas tanto por otros como por nosotros mismos, podríamos estar fomentando acciones violentas.”
Una vez relacionado el lenguaje y el discurso violento (o la violencia misma), nuestro objetivo es ahora la relación de este binomio con un tercer agente, habitualmente implicado en los actos violentos: el poder. Según Thomas at al. (2004: 11) “el lenguaje es el ámbito en el que se crean los conceptos de derechos (…) y deberes” y, en consecuencia, el lenguaje no sólo crea poder en la realidad, sino que es un escaparate en el que el poder se ostenta y se inflige. Un concepto, el de [poder] que es entendido como “la habilidad para afectar al desarrollo propio o ajeno, una capacidad que puede ser tanto negativa como positiva.” (Horno 2005: 23).
Ahora bien, el poder no tiene, necesariamente, connotaciones negativas y se puede usar también en situaciones positivas como las descritas por este autor: unos padres pueden coger por la fuerza a su hijo o hija al ir a cruzar una carretera si hubiera peligro; o también el rol ‘autoritario’ de una persona, socialmente legitimado y aceptado por el receptor; también puede generar desarrollo y protección, como cuando unos padres establecen normas y límites a la prole y, a su vez, contribuyen a su desarrollo social. Finalmente, las diferencias pueden enriquecer a las personas. Por ejemplo, las diferencias de género que pueden existir en una relación de pareja pueden mejorar dicha relación (2005: 23-24).
Pero el poder –típicamente quizás– también puede ser el medio por excelencia para los malos tratos y la crueldad. Es decir: puede generar violencia, una violencia representada de maneras diversas cuando, por seguir con los ejemplos anteriores proporcionados por Horno, en vez de sujetar a un niño por la fuerza para evitar que cruce la carretera se le golpea por haberlo intentado; o cuando el amor en una pareja, (como estamos viendo en tantos y tantos de ejemplos en todos los medios de comunicación), genera dependencia y manipulación, destruyendo tanto la relación como a sus componentes, incluso con resultado de muerte. Asimismo, la autoridad se puede convertir en autoritarismo, es decir, en una serie de normas impuestas por la fuerza sin participación alguna del resto de las personas; entonces, la diferencia puede tornarse en desigualdad, es decir el acceso desigual a unos mismos recursos por los partícipes (2005: 24).
En otros ámbitos, el poder puede verse reflejado en diversas situaciones dentro del marco social actual: el poder que el profesorado ejerce sobre su alumnado; el poder en la jerarquía militar o militarizada; el poder de los que gobiernan o promulgan leyes y normas y otros ejemplos de similar índole. Además, existe un poder que nos hace sentir inteligentes o ignorantes, dominantes o víctimas, relajados o nerviosos, tranquilos o violentos, un poder que dependerá de lo que leamos o escuchemos. Son sólo unos cuantos ejemplos de cómo el poder puede influir en nuestras vidas. De hecho, “las estructuras del discurso crean relaciones de poder según nosotros negociamos el estado de nuestra relación a través de la relación con otros” (Thomas, Wareing, Singh, Stilwell Pecei, Thornborrow y Jones 2004: 12).
Horno (2005: 23-24) nos ofrece un nuevo punto de vista del concepto [poder]. Para ella el poder es “una dimensión universal de las relaciones humanas respaldado tanto por la autoridad como por la violencia” y describe la [autoridad] como “el uso positivo del poder”, mientras que la violencia “implica usar el poder de forma negativa, impuesto sin la aceptación de la persona, lo que supone una violación de sus derechos.”
Por otra parte, Bagshaw (2003: 3) nos detalla cómo la ideología está unida a formas dominantes de hablar sobre los conflictos y la violencia y sugiere que hay tres medios por lo que se reproducen estos modos dominantes de discurso:
– A través de la legitimación – representando intereses sectoriales como universales y declarando que representan los intereses de toda la comunidad.
– Por denegación o transmutación de contradicciones sociales para, de este modo, prevenir conflictos sociales. Las dictaduras son un ejemplo de cómo el hecho de evitar los conflictos sociales sirve a los intereses de un grupo minoritario.
– Reificando y preservando el status quo y ‘naturalizando’ el estado existente.
Investigar el discurso de la violencia relacionado con el poder implica investigar la relación entre los dos personajes principales de esta relación: la víctima y el perpetrador. Andersson (2008: 141) define a la primera como un “receptor impotente y pasivo de violencia, sin ninguna habilidad real para actuar”, mientras que el segundo se define como aquel que “tiene el poder (el poder absoluto o, al menos, todo el que es relevante en esa situación particular) con libertad total para actuar.” A partir de estas definiciones podemos ver claramente los límites de la división de poder entre la víctima y el perpetrador. La víctima será débil, pasiva y sufridora, es decir, falta de poder; mientras que el perpetrador será la persona que ostenta el poder y que lo es no sólo por tener un mayor estatus. Hay más grupos de personas propicios a detentar el poder, como nos asegura Horno (2005: 23). En primer lugar, aquellos que están relacionados emocionalmente, como, por ejemplo, los padres. En segundo lugar, apuntará que el ser un perpetrador está relacionado, a veces, con el hecho de ser “más fuerte o estar en posición de superioridad” (p. ej. ser de mayor edad, tener más dinero, mejor educación, información, recursos o cultura que otro, etc.). Finalmente, Horno ( ibíd. : 24) añadirá un tercer grupo: los que están en posición de autoridad con respecto a la víctima, como un jefe, un líder religioso o un maestro.
La violencia y el poder están intrínsecamente relacionados por medio de esta relación entre el perpetrador y la víctima porque, cuando hay un conflicto activo y violento, uno de los elementos involucrados, el perpetrador, es más poderoso que el otro (Bagshaw 2003: 1) y la mayoría de las veces existe algún tipo de ideología involucrada en esta relación que justifica el uso del poder para infligir violencia.
Bagshaw nos proporciona varios ejemplos en este sentido:
– La ideología del “patriarcado” en el que la violencia contra las mujeres e incluso los niños y las niñas es un hecho en algunos países o sociedades en las que el perpetrador se identifica con el elemento masculino y las víctimas con el femenino y los menores
– La ideología de la “libertad”, según la cual se justifican las guerras y sus implicaciones violentas. Por ejemplo, la guerra que Napoleón libró contra España y toda Europa para liberar a los pueblos de la monarquía absolutista 3, o la que mantuvo la Alemania nazi desde 1939 contra los judíos por toda Europa para liberar a los europeos de dicha ‘raza’, o la interminable guerra de Israel y el pueblo palestino donde los segundos –como todo el mundo árabe por otra parte– niegan existencia de Israel (‘la entidad sionista’) hasta en su mapas geográficos.
– La ideología del “racismo”, que propone Van Dijk (1991), cuyas víctimas son consideradas no sólo diferentes sino inferiores por el perpetrador principalmente debido al color de su piel.
Читать дальше