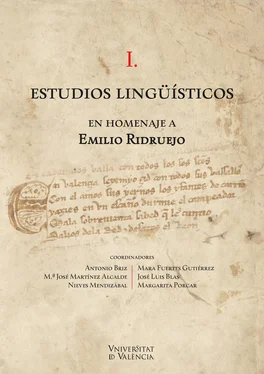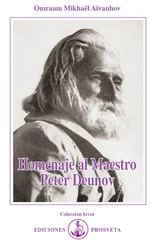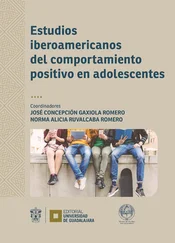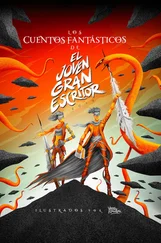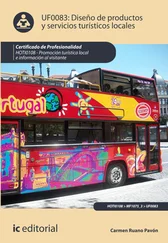LAPESA, Rafael (2000): Estudios de morfosintaxis histórica del español (ed. de Echenique, M.ª Teresa y Rafael Cano), Madrid: Gredos.
MARCOS MARÍN, Francisco (1978): Estudios sobre el pronombre , Madrid: Gredos.
MATUTE, Cristina (2004): Los sistemas pronominales en español antiguo. Problemas y métodos para una reconstrucción histórica (tesis doctoral), Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1976 8[1926]): Orígenes del español , Madrid: Espasa-Calpe.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española , Madrid: Espasa.
1No así de la NGLE , que se limita a una derivación imaginaria: de «Se lo juro, yo no he sido» saldría el calificado como uso loísta «Los juro (a ustedes) que yo no he sido» (§16.10n).
2Véase Matute (2004: 134, n. 172), con referencia a Hernanz, Bosque o Báez Montero (también: 497). También la NGLE habla de oraciones como «complementos predicativos», pero limitándolas al habla coloquial o a verbos como haber y dejar (para el que cita: déjala que se vaya ) (§ 26.9c).
3Que coinciden con las construcciones causativas y de percepción con infinitivo en que un elemento nominal o pronominal, en principio complemento (¿OD u OI?) de V1, ha de ser interpretado normalmente como sujeto de la completiva subordinada.
4Dada la ambigüedad en el análisis de las secuencias de a + SN (en general, de rasgo ‘animado’, pero no solo ellas) como OD u OI, y la duda en la interpretación del clítico apocopado - l ’ (pese a los intentos de llevar tal forma al terreno del «leísmo»), solo se han tenido en cuenta para ser considerados posibles casos de doble OD aquellos en que el SN no lleva a (y no puede asignársele otra función) o el clítico es forma de acusativo. Es cierto que los datos de los corpus ( CORDE entre ellos) pueden no ser siempre correctos, pero en estos casos de fenómenos repetidos los posibles errores quedan compensados en la imagen global del proceso.
5Por orden de frecuencia: los , lo y la ; es llamativo que no se encuentren casos de las en esta posición.
6Ha de matizarse, no obstante, que la frecuencia de amonestar en pasiva se debe en gran parte a su presencia en un solo texto, el anónimo Tratado de la Comunidad , conservado en el manuscrito escurialense MS. &-II-8, de hacia 1370.
7Véase NGLE § 37.4., para una discusión sobre el carácter predicativo, sustantivo o relativo de estas oraciones.
8Sobre este problema, puede verse Cano (1995).
9No parece muy sólida la objeción esbozada en la NGLE (§ 37.4f), sobre que un verbo como ver no tiene el mismo sentido en «Yo la vi que llegó muy bien» y «Veo que tiene razón». Tal diferencia no se da con otros verbos, por lo que no es en absoluto generalizable ni utilizable como criterio sintáctico clasificador.
10Es cierto que, pese a todos los esfuerzos hechos hasta ahora, no solo el concepto mismo de «tradición discursiva» se está aplicando a realidades bastante disímiles (llegando en ocasiones a ser un concepto ómnibus, aplicable para casi cualquier cosa, por tanto, con poder explicativo disminuido), sino que aún no está claro si las tradiciones son motor o, simplemente, el canal de los cambios.
11Ha de señalarse que estas adscripciones son muy lábiles, y deberán ser precisadas con un análisis más minucioso, pues de todos es sabido que los textos son multiformes y diversos en los tipos discursivos que los constituyen: los textos jurídicos incluyen relatos, las crónicas encierran múltiples referencias a actuaciones jurídicas, la didáctica moral se nutre de tradiciones de todo tipo…
12No solo a este: piénsese, por ejemplo, en las parodias del discurso jurídico en un texto tan difícil de definir como el Libro de Buen Amor .
LÉXICO DE LA MEDICIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DEL ESPAÑOL DE ANDALUCÍA. LAS MEDIDAS PONDERALES
Inés CARRASCO CANTOS
Universidad de Málaga
1. INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de este trabajo partimos del conjunto de textos de ordenanzas municipales que conforman el corpus base del Diccionario de textos concejiles de Andalucía ( DITECA ), disponible en la red 1. Este tipo de fuentes posee un valor excepcional para el conocimiento del sistema de medidas usado en las ciudades andaluzas desde la Edad Media en adelante. Nos informan unas veces de forma directa del valor explícito asignado a cada unidad metrológica y otras veces de forma indirecta a través de la regulación de las actividades comerciales y artesanales de los ciudadanos en cuyas normas se presta una consideración especial a la reglamentación de los pesos y las medidas, cuya vigilancia estaba encomendada a la administración local 2.
Los términos utilizados en el español de Andalucía desde la Edad Media para la expresión de las distintas unidades de peso y medida presentan bastantes coincidencias con los que podemos encontrar en otras ciudades castellanas, algo esperable si tenemos en cuenta que Andalucía, junto con Galicia y las provincias vascas, formaba parte de la Corona de Castilla. Sin embargo, encontramos bastante disparidad en el valor asignado a las medidas dentro, incluso, de un mismo territorio ( vid. infra a propósito de la voz tarea ) 3. Por esta razón, los legisladores se veían en la necesidad de precisar los valores puntuales de algunas de las medidas. Es, por ejemplo, lo que se observa en la siguiente norma de las ordenanzas de Baeza cuyo objeto es establecer la justa proporción del estadal :
Quanto es vn estadal. Otrosy, por quanto tenemos hordenado e mandado por las hordenanças antes desta, que no se pueda poblar njngund colmenar, nj nos podamos hazer merçed del sy no estoviere çierto espaçio apartado del que antes ovieremos dado e se oviere poblado y el dicho espaçio e limjte, declaramos por tantos estadales de la qual es medida, de que en esta çibdad no se tiene notiçia, de lo qual entre los vezinos della, çerca de los dichos asyentos e posadas ha avido duda, de que ha resultado pleitos e debates, por ende, hordenamos e mandamos e declaramos que se entienda que vn estadal sean quatro varas de medir, que son diez e seys palmos de quarta , lo qual asy se tenga e se guarde de aquj adelante e que con esta declaraçion se guarde la hordenança susodicha ( Obae 64v).
Hemos de destacar, no obstante lo dicho, que los redactores de los textos de las ordenanzas andaluzas suelen utilizar algún que otro término particular cuyo uso se circunscribe a Andalucía. Es el caso de canasta , ‘medida propia para la aceituna en el Aljarafe de Sevilla, equivalente a la media fanega’ ( vid. DLE , s.v. 6). También el arabismo tarea lleva la marca diatópica de andaluz con el significado de ‘conjunto de quince fanegas de aceitunas recolectadas’ ( DEL, s.v. 5.), significado que cambia en la ciudad de Archidona donde la tarea es el ‘conjunto de siete fanegas y media de aceitunas recolectadas’: «Y cada tarea a de tener siete hanegas y media de azeituna» ( Oar § 35.4). Por otra parte, en Baeza este mismo término se define tomando como elemento de comparación a la moledura , que es el total de la aceituna molida en un día: «Que la tarea sea de ocho moleduras» ( Obae 61v) 4.
La disparidad de las medidas, sobre todo entre las utilizadas para la adquisición de los artículos de consumo más necesarios, fue motivo de muchas quejas por parte de los ciudadanos, pues facilitaba el fraude y el engaño en las transacciones comerciales 5. Estos factores son los que impulsaron a Alfonso X a proponer un único sistema de medidas, tal y como lo justifica en el preámbulo de la ley que lleva por título Normas sobre pesos y medidas 6:
Читать дальше