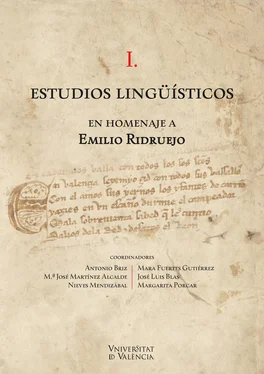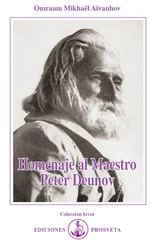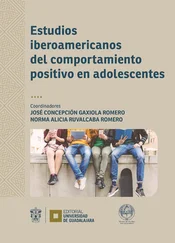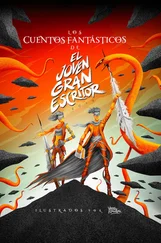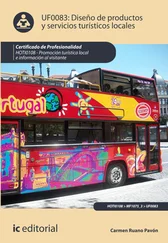Naturalmente, el análisis de la oración como complemento interno del predicado o como modificación externa puede depender de un parámetro casi totalmente inaccesible al historiador, la entonación y las pausas; los editores, en ocasiones, se toman ciertas libertades en la interpretación, a través de la puntuación:
& que·l aiuden, queninguno non le pueda forçar sus cosas que él ganó a derecho ( FJuzgo , h. 1250-1260 [ CORDE ])
Pero también de la combinatoria sintáctica habitual del verbo: por analogía sintáctica, el siguiente ejemplo solo puede analizarse como final (externa, como muestra la puntuación del editor), dado que (l)levar no se construye con oraciones como único complemento:
¡Delante Dios te levaré, quete juzgue! (SVFerrer, Sermones , 1411-1412 [ CORDE ])
Hay otras explicaciones alternativas posibles, en especial la de analizar que como relativo referido al OD del verbo en cuestión. La posibilidad de este análisis está latente siempre que tenga sentido delimitar, especificar, la extensión del OD a través de lo enunciado como posibilidad o hipótesis en la subordinada (por eso se da más cuando el OD es un SN que cuando es un pronombre) 7.
3. Si se plantea la historia de estas construcciones como la contienda entre esquemas que varían (¿con diferencias de significado?), por tanto como una situación de variación activa que conduce al cambio lingüístico, en la que debería dibujarse el triunfo de una(s) variante(s) sobre otra(s), no se puede decir que al cabo de los siglos el cambio haya concluido, pues, aun reducidas respecto de su espacio medieval, las construcciones en cuestión y sus posibles variantes siguen presentes en el idioma. De esta forma, son varias las cuestiones que en su investigación pueden surgir.
3.1. Uno de los análisis de estas construcciones hechos por gramáticos españoles es considerar a las oraciones ahí presentes como un tipo de «complementos predicativos». Sin embargo, las oraciones no suelen figurar en el elenco de categorías que pueden funcionar como complementos predicativos (sí participios y gerundios, al integrar construcciones cuasiproposicionales) (Demonte y Masullo, 1999: 2471-2473; pero véase arriba n. 2, sobre la admisión parcial y limitada de tal posibilidad en la NGLE ).
La base para tal análisis radica en la asunción generalizada de que las funciones sintácticas ocurren solo una vez en la estructura oracional, salvo casos de coordinación (al igual que las determinaciones «circunstanciales» de tiempo, lugar, etc.). Es cierto que varias lenguas indoeuropeas, entre ellas el latín, muestran estructuras que parecen ir en contra de tal asunción (las construcciones de «doble acusativo», por ejemplo), pero, al menos en el caso del latín, el problema se soluciona considerando que ‘acusativo’ es una mera marca formal que encubre la realización de distintas funciones (en estas estructuras, pues, obligadamente distintas); si, por el contrario, se considerara que los casos como acusativo, etc., son los nombres de las funciones del latín (y no las modernas de objeto, complemento, etc.), el problema se plantearía en toda su crudeza 8. En las construcciones aquí analizadas se asume que la entidad, nominal o pronominal, es el OD. El problema es, pues, la oración. Las razones para asimilarla al grupo de los complementos predicativos, y no analizarlas también como OD, radican, como se ha dicho, en la mencionada asunción de la unicidad de las funciones oracionales en cada unidad oracional 9. Por eso, cuando estos verbos presentan la oración como único complemento nuclear no se discute en absoluto que ahí se trate de subordinadas completivas en función de OD (posibilidad comprobada en prácticamente todos ellos, aunque en algunos, como apremiar o constreñir , sea minoritaria).
Ciertamente, en esta posibilidad de aparecer solas como complemento nuclear del predicado coinciden estas oraciones con las estructuras de infinitivo y los sustantivos susceptibles de funcionar como predicativos («hicieron construir casas» o «eligieron diputados»), lo que no es posible con los adjetivos, estos sí verdaderos predicativos («he visto a Juan muy débil» / *«he visto muy débil»).
Por otro lado, como argumento para el análisis como predicativo (integrante de una segunda predicación) se aduce el hecho, coincidente en principio en los infinitivos subordinados y en estas oraciones, de que el OD nominal o pronominal ha de ser interpretado como sujeto de esa otra estructura. Ello en efecto es así, al menos en los infinitivos, pero no siempre, o no tan claramente, en las oraciones subordinadas:
& amonesto losque lespesasse de la fuerça de tal fecho como aquell ( GEst4 , h. 1280 [ CORDE ]) (el OD pronominal reaparece en la subordinada como OI)
que lorequiriesse que se procediese en esta cosa segunt la ley (Ayala, Trad. Décadas , h. 1400 [ CORDE ]) (el OD no aparece en la subordinada)
En estos casos, ciertamente, la subordinada parece más claramente final.
En realidad, como ya se señaló más arriba (cfr. § 2.3.), nos hallamos ante una doble variación (o una variación con tres elementos en juego): la que se da entre los esquemas de doble OD y los de OD + OI ocurrió sobre todo en los verbos que significan actos de «decir» (como rogar ), y también en algunos de coerción aquí no analizados (como hacer ). Pero en el grupo aquí estudiado la contienda fue más bien con la introducción de la oración por medio de a que , lo que, con seguridad, no contradice el carácter nuclear de esta subordinada oracional, si la interpretamos como «objeto preposicional» o «complemento de régimen». La doble dirección de la variación permitiría, entonces, analizar la subordinada con que solo como OD, y a la construcción en su conjunto como construcción de doble OD en castellano.
3.2. La presencia de estas construcciones a lo largo de la historia del español no debe hacer olvidar que se trata de construcciones más bien minoritarias. No lo son hasta el punto de tener que ser consideradas marginales, aunque lo cierto es que la práctica habitual de los gramáticos e historiadores de la lengua así debe de haberlo estimado, por la escasa atención que se les ha prestado.
Se produce, por tanto, una situación aparentemente paradójica: construcciones de larga vida que, sin embargo, no ocupan el centro del sistema lingüístico. Si unimos esto a lo visto en el parágrafo anterior, las contiendas de esta variante con otras, llegamos a una de las cuestiones centrales en los procesos de cambio lingüístico: el ritmo del cambio, su duración. La idea de que los cambios son procesos de largo o muy largo alcance es vieja en la Lingüística histórica posterior a los neogramáticos (aunque no todos los lingüistas posteriores la hayan asimilado debidamente), y la formuló con rotunda claridad Menéndez Pidal en Orígenes del español : «Los 300 años señalados por Saussure como caso notable de duración para la propagación de un cambio lingüístico, son todavía poca cosa en muchos casos» (1976 8: § 112 2).
Sin embargo, ante procesos de cambio sintáctico como el aquí considerado no se trata ya de la mayor o menor duración del cambio como tal, es decir, de la situación de variación dinámica. Sino más bien del hecho, como se ha señalado ya, de que la variación no es idéntica, estable, en todas las épocas (si fuera estable no habría cambio), sino que parece comportarse de modo distinto a lo largo del tiempo y va modificando las unidades en que se manifiesta (por lo que, en efecto, sí hay cambio); pero la variación persiste, y las variantes minoritarias, incluso en camino de marginalización, se perpetúan en la historia. En suma, parece que cambios sintácticos como este y otros, en especial los que afectan a la dimensión sintagmática, combinatoria, de las unidades lingüísticas, no parecen acabar de ningún modo.
Читать дальше