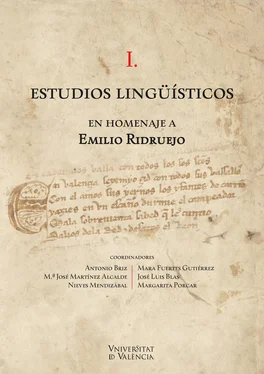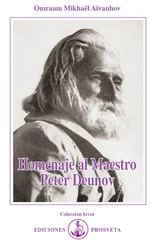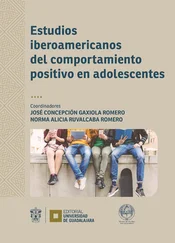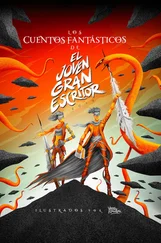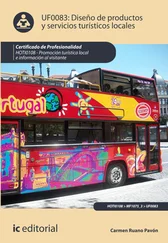MARIOTTINI, Laura (2007): La cortesia , Roma: Carocci.
VIDAL DÍEZ, Mónica (2016): «Cortesía verbal: los manuales de urbanidad a la luz de la retórica y de la teoría pragmática», Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística , 10, pp. 67-90.
1Lo había intentado también Ignacio Luzán unas décadas antes en su Arte de hablar , redactado en 1729 y editado por primera vez en 1991 gracias a la labor de M. Béjar Hurtado ( vid . Marcos Sánchez, 1999).
2Como afirma Vidal Díez (2016: 70), «pragmática, retórica y cortesía no solo no se oponen, sino que forman parte de una misma cosa». Asimismo, Brumme (1997) intenta demostrar la vinculación existente entre esas tres disciplinas en su estudio sobre los tratados de urbanidad publicados en la España del siglo XIX.
3Para los problemas relacionados con la autoría de La Pensadora Gaditana consúltese Canterla, 1999.
4Términos que, en opinión de Leech (1998 [1983]: 59), son más neutros que el de intención , pues este puede ser equívoco, a diferencia de objetivo o función , que «no compromete[n] al usuario en relación con la volición consciente o motivación».
5 Cortesía de solidaridad y cortesía de distanciamiento son los términos propuestos por Haverkate (1998: 46) para lo que suele traducirse como cortesía positiva y cortesía negativa , respectivamente. Consideramos esta traducción de Haverkate más adecuada en español a lo que se quiere expresar.
6Leech ([1983] 1998: 147) observa, por ejemplo, que las máximas de cantidad y de cualidad «pueden ser consideradas juntas, pues […] con frecuencia trabajan juntas y en competencia mutua, de forma que la cantidad de información que s [= el hablante] da queda limitada por el deseo de s de evitar decir falsedades».
7Esta obra ha sido estudiada por Vidal Díez (2016) junto a otros ocho tratados de urbanidad escogidos de la tradición española, con el fin de averiguar «en qué medida se ajustan las normas de cortesía reflejadas en estos manuales de urbanidad con la cortesía pragmática» (p. 75), en la línea de Brumme (1997).
8Cuestión diferente son los contenidos, de los que sí tenemos tempranas muestras en lengua castellana como el Galateo español (1582) de Gracián Dantisco o la Norma breve, de cultura, y politica de hablar (1737) de Carlos Ros; para esta última obra, vid . Calero Vaquera (2017).
9Incluso en un par de ocasiones las mujeres son puestas como ejemplo de «maligna murmuración» y de «hipocresía» («Una vieja havia en Alcalà de Nares…»; «No es muy dessemejante de esta aquella vieja que refiere un Autor moderno…» (Díaz de Benjumea, 1759: 29-34).
10Tal como destacábamos en una publicación reciente: «que el conocimiento del trabajo historiográfico reporta ganancias a la investigación lingüística actual y que, a la inversa, el ocuparse de los planteamientos actuales de la lingüística resulta imprescindible para el tratamiento de temas encuadrados en la historia de la disciplina» (Calero y Haßler, 2016: 9).
DEFICIENCIAS LEXICOGRÁFICAS Y ANÁLISIS CONTRASTIVO DEL LÉXICO
Julio CALVO PÉREZ
Universitat de València
A partir del análisis contrastivo del léxico peruano y español ( TERCO , Calvo, 2015), algunas de las diferencias que se observan a primera vista entre los dos dialectos solo son tales si las sometemos a la información ofrecida en su día por el DRAE y más tarde por el DLE . En cuanto que se mejora el bagaje lexicográfico peninsular por otros medios (ampliación dialectal, indagación diacrónica, extensión del corpus, etc.), es posible realizar un trabajo contrastivo más estricto; con estos nuevos alcances, se detectan y explicitan mejor las deficiencias e insuficiencias del diccionario académico, pudiendo clasificarse estas con algún criterio en beneficio del perfeccionamiento del mismo. De hecho, esta mejora se viene dando, pues muchas de las ausencias o incoherencias encontradas se han corregido desde la publicación de TERCO , aunque como es habitual –y así lo denuncian muchos lexicógrafos latinoamericanos– la RAE no cita las fuentes en que apoya.
1. INTRODUCCIÓN
En TERCO (2015) planteé la necesidad de contrastar el léxico del castellano peruano y el peninsular, uno de los campos donde más sentido tiene el cotejo interdialectal de la lengua española: el gran volumen del Diccionario de americanismos de la ASALE (2010) nos da una idea de la diversidad léxica de una lengua tan extendida y sometida a tantas influencias como la nuestra, en concreto por el aporte de las lenguas indígenas que han dejado su huella el español peruano y como consecuencia de varios siglos de separación léxica con la Península. Por otra parte, la comparación entre lenguas diferentes lleva a un concepto manido y en su denominación absurdo, el de falso amigo , de modo que por mi parte preferí establecer un nuevo concepto de equiparación, el de término de compromiso , haciendo ver que en los contrastes léxicos, sea cual sea su naturaleza, no hay mayor divergencia entre palabras de significantes alejados como próximos para memorizar y emplear los vocablos y locuciones más propios de cada dialecto en contextos muy concretos. No obstante,
este argumento particular se aplica igualmente a los falsos amigos intralingüísticos que son convivientes, [o] compromisos , elementos que, aunque con dificultades, permiten seguir viviendo orgánicamente en la lengua sin ruptura semántica entre los dialectos involucrados en ella ( TERCO , p. 22),
es decir, palabras con el mismo significante o muy parecido que significan distinto, en diversos grados de diferencia, sin que por ello se rompa la unidad del idioma o la estructura semántica general del léxico. Para realizar este diccionario, me serví, en principio, de mi propia experiencia contrastiva y lo difícil que me resultaba pasar por peruano en una conversación normal o por escrito, pese a mis largas temporadas de convivencia con los (sub)dialectos nacionales. Para dar objetividad a todo esto, pero con la infinidad de notas que se toman en veinte años de investigación lingüística en un lugar, me avine a publicarlas haciéndolas pasar por el tamiz de los diccionarios, entre ellos y muy particularmente, el DRAE (ahora DLE ).
Este preámbulo sirve únicamente para introducir el tema de mi contribución: las dificultades que acarrea el hecho de cotejar la realidad diversa y cambiante del léxico a partir de las situaciones estáticas que presentan incluso los mejores repertorios léxicos. Particularmente, advertí las muchas carencias y descuidos de nuestro diccionario oficial ( DLE , 2014) y las necesidades de corrección continua que exigía la evaluación de las concomitancias y divergencias habidas respecto al Diccionario de peruanismos recién publicado por la Academia Peruana de la Lengua ( DiPerú , 2016), en fase de corrección cuando se publicaba el TERCO .
Es una lástima que una obra académica que comenzó con tan buen pie en el período 1726-1739 ( Diccionario de Autoridades ), que se transformó pronto, en 1780, en un manual para uso común, sin autoridades y que lleva ahora 23 ediciones, haya sido sujeto de descuido hasta situaciones tan caóticas como las declaradas hace años por Calvo (1995) en cuanto al léxico de origen andino. El nuevo estudio, en base a lo recogido en TERCO , va a situar en la picota de nuevo a nuestro diccionario académico.
2. DESARROLLO
Los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de comparar el léxico común peruano y el peninsular en TERCO han sido muchos. Entre ellos, los de las diferencias léxicas que implican sinonimia, paronimia, homofonía y homografía y aquellas derivadas de estas dos últimas: particularización y generalización, espines, metáforas y metonimias (con diferencias por sinécdoque), polisemia, etc. y la estandarización, ampliación o reducción léxica a partir del uso en el contexto americano. Los demás aspectos analizados tienen que ver con las divergencias gramaticales (morfológicas y sintácticas), los cambios referenciales, los registros pragmáticos (eufemismo, etc.), las diferencias de registro social o cultural y cómo no, las que he bautizado como falsos registros debidos a las carencias, insuficiencias y deficiencias metalexicográficas, desajustes definicionales de los que me voy a ocupar en este breve ensayo. Para la casuística del resto de los fenómenos me remito a TERCO (pp. 15-50 y passim ).
Читать дальше