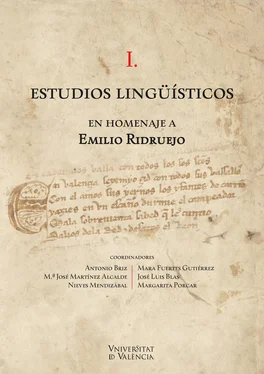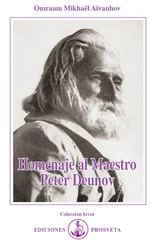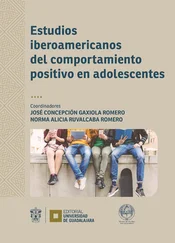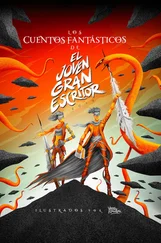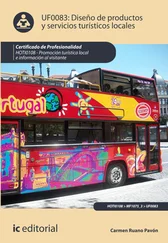A lo largo de esta breve paráfrasis el interlocutor de Simeón (el pequeño Jesús de Nazaret) es substituido por el interlocutor del arzobispo (el Rey Jaime), con lo que se establece un paralelismo y una homología entre ambos. Esta secuencia de voces que se replican en eco a través del tiempo, del espacio y del discurso transmite la verdad a través de generaciones y construye el aquí y ahora en términos del allí y entonces de los eventos verdaderos y del discurso autorizado. He denominado este tipo de cambio de código «figura» o «cambio de código figural», evocando a Auerbach (1974, 2003), y lo interpreto en su sentido (Argenter, 2008) 13. Según la interpretación «figural», dos eventos históricos se relacionan de tal modo que el significado de uno de ellos también contiene el significado del otro, el cual reitera y consuma el significado del primero. La conexión entre ellos no es causal ni cronológica, antes tipológica: comparten ciertos rasgos que los asemejan y resultan en una iteración sucesiva y autorrealizada de un solo y mismo evento planificado y perdurable (Auerbach, 1974, 2003: 73-76, 156-162). Un evento actual cobra sentido –su recto sentido– por su relación tipológica con un evento anterior en el tiempo.
La empresa de la conquista de Mallorca por Jaime I estaba prefigurada por las palabras proféticas de Simeón tras la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Su evocación de fuente latina, su doblaje al catalán y su asunción por el hablante tienen por objetivo legitimar y autorizar la «proposición» real de ir a la conquista de «Mallorca y demás islas». Esta estrategia «figural» establece una equivalencia entre el texto latino y el catalán e induce a interpretar el sentido profundo de este según el sentido de aquel. El «doblaje» sugiere lo contrario –el cambio de código latín/ catalán se hace necesario para que los presentes comprendan el significado del texto latino–, pero la «figura» se impone. El cambio de código «figural» y la apropiación de la «voz verdadera» que implica dota el discurso de autoridad y presenta la empresa real como derivada de una verdad inmutable que no solo entra en el diseño divino, sino que por sí misma convierte al Conquistador en un nuevo Redentor. Su «proposición» no admite contradicción. En este sentido este cambio de código se inscribe en la pugna por la legitimación y la autoridad de la palabra, como hoy aparece en contextos en que está en juego la legitimación de lo que cuenta como código o como hablante legítimo en un determinado contexto (Argenter, en prensa).
No mencionaré casos de cambio de código entre otros pares de lenguas en el LFRJ . El papel del latín en los ejemplos previos debiera bastar para subrayar cómo el cambio de código latín/catalán o catalán/latín vehiculaba distintas funciones en época medieval. Tales ejemplos sugieren una tipología textual variada: escritos notariales en latín y una autobiografía –o unas memorias– de un rey medieval en catalán 14, en concreto una «autobiografía histórica» secular, deliberadamente escrita en prosa, en una lengua vernácula plenamente desarrollada, el catalán, y no en latín (Aurell, 2012: 136-142) 15. La lengua contextualizadora es el latín en el primer caso y el catalán en el segundo, mientras que la lengua del «texto» contextualizado es la contraria en cada caso. Semióticamente, en el fragmento del LFRJ el latín es aparentemente el código interpretado y el catalán el código interpretante; conceptualmente, según el orden hermenéutico que introduce la «figura», la cita en latín dota de sentido la argumentación que el arzobispo de Tarragona desarrollará en catalán y con ella la hazaña que propone emprender el rey Jaime I –con la ayuda de la incipiente burguesía mercantil catalana, que ve en la posesión de las Islas Baleares una plataforma hacia el comercio con el norte de África–.
3. CONCLUSIÓN
Hallamos, pues, trazas del cambio de código oral en la representación escrita de textos históricos que incorporan citas de Otro. La cita es uno de los contextos en que se da con mayor facilidad el cambio de código y fue reconocida ya como una de sus funciones primordiales en la conversación bilingüe por Gumperz (1982: 75-84). En nuestro caso moviliza un recurso verbal e ideológico dotado de autoridad, un «texto» extraído de un «contexto» originario al cual no todos los participantes en el evento comunicativo tenían acceso: de ahí la necesidad del «doblaje» y de la exégesis «figural» de lo que está en juego en términos de la hermenéutica cristiana medieval, comenzando por la apropiación de una voz de autoridad inveterada e incontestable.
Que la «historia natural» del «texto» (Silverstein y Urban, 1996) sea más compleja es irrelevante. Simeón debió proferir plausiblemente el «texto» en cuestión en una lengua semítica (tal vez arameo); se incorporó como tal en griego en el Evangelio de Lucas y de ahí fue trasladado a la versión latina canónica de la Biblia o Vulgata . En el LFRJ todo queda subsumido en las referencias latina de aquella y catalana de este. Nuestra aproximación no se limita, empero, a la mera «intertextualidad», desde una visión estrictamente «textual» de la actividad comunicativa, sino que parte de la condición agentiva de los hablantes. Desde la perspectiva del hablante como agente, cada proceso de entextualización tiene su propio «texto» –en realidad, este emerge desde el momento en que el hablante-agente extrae un fragmento de un anterior discurso y lo convierte en «texto», manipulándolo según su interés–, este «texto» tenía su propio «contexto», del cual es descontextualizado, a la vez que es recontextualizado en el discurso actual del hablante-agente.
Tanto en los escritos notariales como en el LFRJ se contraponen escritura y oralidad. Especialmente en el primer caso, en que latín y catalán ocupan funciones complementarias. En el segundo caso, el catalán ya había accedido a la escritura, a la vez que continuaba ocupando el espacio de la oralidad. Fuere como fuere, el latín había sido «la lengua» por antonomasia, la lengua que se escribe, la lengua en que se inscriben los acuerdos y los compromisos y en que se dirimen los conflictos, la lengua que da fe de los hechos y de su sanción y, en tanto que lengua litúrgica y de las Escrituras, continuaba vehiculando la autoridad de una voz ancestral.
Hemos mostrado la plausibilidad de reconocer el cambio de código en la documentación escrita y legada de épocas remotas, así como la viabilidad de aplicar criterios analíticos desarrollados para el estudio del cambio de código como fenómeno oral y para el estudio de la actuación verbal, a la vez que su consideración nos ha llevado a la formulación de nuevos conceptos –así, el cambio de código «figural»–, en función de una hermenéutica tradicional cristiana, actualizada en otro ámbito de investigación: el de la filología y la teoría literaria.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADAMS, James N. (2003): Bilingualism and the Latin language , Cambridge: Cambridge University Press.
ARGENTER, Joan A. (2001): «Code-switching and dialogism: Verbal practices among Catalan Jews in the Middle Ages», Language in Society , 30(3), pp. 377-402.
ARGENTER, Joan A. (2005): «Did our ancestors code-switch? Inferring from written records», en Cohen, James, Kara T. McAlister, Kellie Rolstad y Jeff MacSwan, eds., ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism , Somerville, MA: Cascadilla Press, 84-93.
ARGENTER, Joan A. (2008): «Political oratory, power and authority in a medieval Mediterranean kingdom», Sociolinguistic Studies , 2, pp. 1-30.
ARGENTER, Joan A. (en prensa): «Languages in contact: A socio-cultural approach», en Argenter, Joan A. y Jens Lüdtke, eds., Manual of Catalan Linguistics , Berlín/ Nueva York: De Gruyter.
Читать дальше