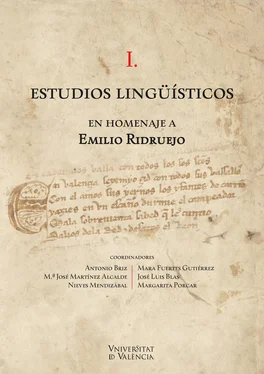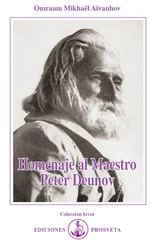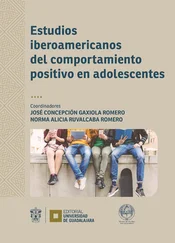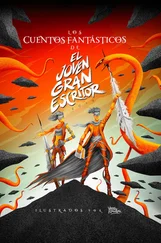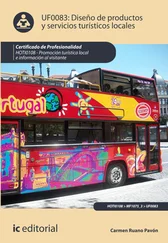2. EL NOVÍSIMO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA (1857)
Siete años después de haber dado a la luz el Diccionario manual , Ramón Campuzano publicó un repertorio extenso (Campuzano, 1857), en el que no aparece como autor, sino como director de la redacción, que corrió a cargo de una supuesta «sociedad de literatos», cuya composición no se hace pública. Carece de prólogo o cualquier otra nota preliminar que nos ayude a saber cuáles fueron las intenciones con las que se redactó, cuál el método seguido, las fuentes empleadas, o cualquier otra información que nos pueda ayudar a analizarlo. Sospecho que, como en otros casos que se produjeron en esta centuria, la fórmula de una «sociedad de literatos» no es sino una argucia comercial para prestigiar el contenido de la obra, a la vez que se vinculaba con otros diccionarios, y se diluía la responsabilidad adquirida. Con esto no quiero decir que no pudiesen intervenir varias manos en la redacción del Novísimo diccionario y que fuese resultado solo de la labor de Campuzano. Un análisis detenido y comparativo del contenido podría arrojar alguna luz sobre esta cuestión, tarea que dejo para otros, por más que sospeche que algo de ello hubo, tal y como se puede percibir al comparar la obra con sus fuentes, pero las distintas actitudes que se dejan entrever al examinar diversos lugares del diccionario bien podrían deberse únicamente a cambios de criterio –o de ánimo– y a la necesidad de acelerar el ritmo de elaboración de la obra.
La particularidad más sobresaliente de este repertorio es la de ser nuestro primer diccionario con ilustraciones, aunque no demasiado abundantes, pues aparecen en unas 600 entradas (Rodríguez Ortiz, 2012: 175), normalmente acompañando a voces que poseen marcas de especialidad, siendo más de la mitad las de términos de zoología, blasón y botánica, y una cuarta parte más las de anatomía, arquitectura, física, fortificación o mecánica, y las de aquellas que sin poseer marca de especialidad también pueden ser consideradas de ámbitos restringidos (herramientas, comunicaciones o música) (Rodríguez Ortiz, 2012: 180). La inclusión de las ilustraciones parece dar un aire enciclopédico al diccionario, aunque solo sea eso, pues no hay artículos enciclopédicos ni con contenido enciclopédico, salvo el que pueda observarse en cualquier otro diccionario general de la lengua.
Los dos tomos de la obra contienen, de acuerdo con mis cálculos, unas 78 800 entradas 6en total, bastantes más que las cerca de 50 000 del diccionario académico inmediatamente anterior (la 10.ª ed., de 1852), lo que significa que es más de un 50 % más rico que este.
Para analizar su contenido voy a tomar las mismas secuencias de voces examinadas en el Diccionario manual para que hacer unas calas similares, con el fin de establecer comparaciones con esta misma obra y los diccionarios inmediatamente anteriores. La primera cala corresponde a la secuencia Caballote-Cabito , que ahora son 100 entradas, frente a las 75 que hay en el diccionario académico, lo cual representa un aumento del 33.3 % con respecto a este, o las 76 que veíamos en el Diccionario manual , en una proporción similar. La segunda corresponde a las entradas comprendidas entre Incómodamente e Incorrupción , que suman 125 entradas, por las 96 del DRAE de 1852, lo que porcentualmente es un 30 % más que este, y si las comparamos con las 103 del Diccionario manual veremos que es un 21.4 % más de entradas que las de esta otra obra. La tercera de las calas corresponde a la secuencia Repasadera-Repostería constituida por 106 artículos en el diccionario que nos ocupa ahora, mientras que el DRAE de 1852 consigna 84, lo cual quiere decir que registra en esta sección un 26.2 % más que la obra académica; en el Diccionario manual en esta tirada son 93 entradas, lo que supone un aumento del 14 % en el segundo de los diccionarios de Campuzano sobre el primero.
En una primera aproximación, todos esos números nos vienen a indicar que el Novísimo diccionario es más rico que el Diccionario manual , lo cual ya sabíamos por las cifras absolutas, y también es más copioso que el repertorio de la Academia (aunque estas calas no muestran que se llegue al 50 % de aumento que parece haber en el conjunto). Queda por dilucidar cómo llevó a cabo Campuzano ese aumento.
Si descendemos al detalle de los grupos de voces tomadas como punto de partida para el análisis, se ve que entre ellas, hay palabras que no están en el DRAE ni en el Diccionario manual que acabamos de ver, como caballote , cabana , y sus diminutivos –marcados como anticuados– cabaniella y cabanilla , cabazón , cabdalero , cabdel , cabear , cabecil , cabellar , cabestrado , cabestrera , cabesza , cabezcaído , cabezota , cabeztornado , cabiai , cabildero , cabillador , cabillería , incomplejo , incomunicadamente , incorceniente , inconexamente , inconsecuentemente , inconservable , inconsistencia , inconsistente , inconstitucionalismo , inconstitucionalmente , inconstituible , incontestablemente , incontrastablemente , inconviniente , incorporadamente , incorporadero , incorregiblemente , repelamiento , rependencia , rependirse , repetencia , repiqueteo , repisar , replegable , repletamente , repliegue , reposamiento o repostar 7.
Es también nueva la palabra inconcebible (aunque aparece en el diccionario de la Academia, Campuzano la toma de Domínguez), y otro tanto cabe decir de repentinamente .
Un caso especial es el del provincialismo americano cabezote , ‘La pieza en figura de cabeza que, con los ripios y la mezcla se emplea en las fábricas de mampostería’, pues entre los diccionarios españoles anteriores solamente había sido consignada en el diccionario de Adolfo de Castro (1852), sin marcar diatópicamente, y con una definición un poco diferente. Sin embargo, apareció en la segunda edición del diccionario de Esteban Pichardo (1849) definida como como ‘La pieza en figura de cabeza o casi redonda que con los Ripios y la mezcla se emplea en las fábricas para las mamposterías’. La coincidencia es evidente, y no deja de ser sorprendente que no haya otras voces de la misma procedencia, o si las hay es en una cantidad nada significativa. No consigo averiguar la procedencia de cabildear , voz aparecida en el DRAE por vez primera en 1852, aunque se define de manera diferente, lo cual sucede en otros diccionarios posteriores.
Algún quebradero de cabeza le debió causar la voz incomunicación , que suprimió la Academia para la edición del diccionario de 1852, después de haberla puesto en el suplemento de la salida precedente, y que Campuzano incluyó en el Diccionario manual copiando la definición de Salvá. La mantuvo en el Novísimo diccionario , pues también había aparecido en el repertorio de Domínguez (1846-1847) y en el Diccionario enciclopédico (1853-1855) de la editorial Gaspar y Roig, aunque tomando la definición del suplemento académico de 1837.
Es de notar, como observó Ivo Buzek (2006: 33), que no son pocos los nombres de animales y plantas que hay entre las voces que no aparecían en el DRAE , como cabasu (acentuada así y no cabasú ), cabera o caberea .
Читать дальше