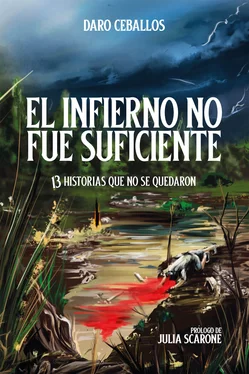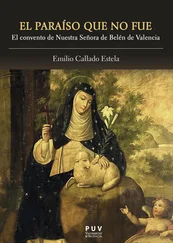En la próxima estación, bajamos rápidamente y admiramos con horror la mancha de sangre en el vagón, que era mucho más grande de lo que se veía desde adentro. Gabrielle, la mujer francesa—su nombre fue lo único que pude entender—, se quedó congelada frente al tren con una mano en su boca, sin poder apartar la vista de la sangre. El metro se llevó la atroz obra al ponerse de nuevo en marcha. Ambos seguimos en silencio, la estación estaba vacía. Gabrielle se sentó en un asiento con cara de estar mareada, saqué una Coca Cherry de una máquina expendedora. La bebió con una pequeña sonrisa.
A los pocos segundos, en el andén de enfrente, se escucharon gritos de mujeres y hombres en francés, y Gabrielle me agarró del brazo. Yo estaba de espaldas y me volteé, y lo que vi en ese momento, hasta el día de hoy, retumba en mi cabeza, como si mi mente no lo aceptara realmente del todo: una horda enloquecida de personas asustadas corría por el pasillo que llevaba a las vías mirando hacia atrás; pude contar ocho personas, pero mi cerebro me decía que eran más. Avanzaban como animales escapando de un depredador, sin mirar hacia donde iban, directamente hacia las vías. Comencé a gritarles para que se detuvieran, pero no escuchaban por el miedo, el miedo de algo que yo todavía no había visto y hoy daría lo que fuera porque siguiera siendo de ese modo.
No escuchaban y tampoco querían hacerlo, corrían directamente a las vías, y cayeron uno por uno. Gabrielle empezó a llorar a gritos al ver la escena. Las luces parpadearon por los cuerpos electrocutándose en medio de las vías, y yo no pude apartar la vista de la horda corriendo hacia su muerte hasta que el tren pasó sobre ellos, sin frenar en la estación. La sangre subía por los vagones casi a chorros, los gritos de susto pasaban a ser de dolor insoportable y luego sólo eran sonidos apagados y gárgaras de sangre. Cuando terminó de pasar el tren, solo pude ver un brazo arrancado en el andén, nada más.
Tomé a Gabrielle de la mano y nos encaminé rápido en dirección contraria a la carnicería que acabábamos de presenciar. En los pasillos vacíos, se oían a lo lejos, como traídos por el viento, gritos de dolor. Llegamos a una escalera y empezamos a subir rápidamente, pero nuestro alivio por escapar de ahí no duró mucho: las rejas del metro estaban cerradas, trabadas, así que me asomé y grité a la calle. El pedazo de ciudad que podía ver estaba vacío, en mi corta estadía no había visto nunca a la ciudad así, no lograba ver a nadie, solo me pareció divisar en una esquina lejana una especie de vallado. Grité varias veces y, en uno de esos gritos, escuchamos a nuestras espaldas un grito de mujer. No pude reconocer el sentimiento, era eufórico o rabia, una mezcla de ambos. Gabrielle se asustó y empezó a buscar otro camino. Yo no la seguí de inmediato porque me llamó la atención un pequeño brillo encima de un edificio, y me quedé en silencio mirando ese pequeño reflejo que parecía ser algo de metal.
Cuando me di vuelta, la chica no estaba más. Bajé gritando su nombre, pero no la encontré; al levantar la mirada, vi que un camino de sangre muy largo terminaba en un pie arrancado. Detrás de mí, escuchaba pasos apresurados, me di vuelta y, al final del largo pasillo, vi una figura de un hombre que se acercaba a mí, parecía borracho pero a la vez eufórico, caminaba y de a segundos lanzaba gritos al aire, como intentando que alguien lo escuche, su comportamiento era extraño pero, por lo demás, no parecía que fuera un peligro, hasta parecía un pobre hombre perdido en el metro. Decidí ser prudente y me escondí detrás de una máquina expendedora, por lo que no me vio; cuando me asomé nuevamente, ya no estaba más.
El ambiente era raro, extraño, curioso, mis palabras no sirven para explicarlo, no puedo encontrar las palabras justas, pero se sentía como una película de terror, había algo ahí afuera y no sabía qué era, pero sí sabía que mi vida corría peligro; decidí seguir buscando a Gabrielle, pero en silencio. Entré a una sala de mantenimiento, todas las herramientas estaban bien ordenadas pero parecían sin usar desde hacía mucho. Seguí avanzando en un pasillo largo y frío que desembocaba en dos puertas, una era la que salía directamente a las vías, la otra era una oficina, en la que había una radio prendida que emitía en francés. Cuando entré y prendí la luz, vi un cuerpo sentado en una silla frente al escritorio. Se movía apenas, le hablé pero no contestó, entonces me acerqué lentamente y di vuelta la silla de escritorio en la que estaba sentado. Era un hombre de unos 40 años, las venas de su cara hacia su cuello se notaban mucho, en color negro, sus ojos tenían sangre, pero estaban abiertos y blancuzcos, un silbido ronco salía de su boca abierta, estiraba sus manos para acercarse a mí, intentaba cerrar la boca, pero su piel estaba dura, casi seca, no lo lograba del todo. Empecé a retroceder.
Salí por la puerta que daba a las vías, bajé hacia ellas y caminé lo que me pareció un kilómetro por las vías del metro. A lo lejos y entre los túneles, se lograban escuchar algunos gritos, a veces de euforia, a veces de dolor y a veces algunos entrecortados.
Llegué a una nueva estación, que, por suerte, también estaba desierta. No me había percatado del hambre que tenía hasta que vi otra máquina expendedora llena de comida. Busqué en mi bolsillo 2 euros para sacar unas barras de cereal y, cuando me agaché a buscarlas, por el rabillo del ojo vi movimiento. Me di vuelta hacia la derecha y había una mujer de rodillas, que no había visto antes. Respiraba ruidosamente, no supe qué hacer, porque era claro que era una de esas personas “borrachas” que andaban por ahí, así que decidí caminar lo más lento que pude hacia atrás y, de repente, un grito proveniente del andén de enfrente llamó la atención de la mujer, todavía arrodillada, que se dio vuelta casi como un animal. Sus venas del cuello se veían claramente, en color negro. Dije “hola, ¿está bien?”, pero, aunque pudiera contestarme, no podría entender mi español. Sin embargo, lejos estuvo de responderme, porque, casi al mismo tiempo en que las palabras salían de mi boca, ella se levantaba y corría hacia mí. Retrocedí casi corriendo. La mujer corría en silencio, sin ningún sonido más que el ruido de sus tacos contra el piso frío de la estación. Cuando estaba por alcanzarme, me hice a un lado y cayó a mis pies. Era rápida, e intentó agarrarme las piernas. Todavía no sabía cuál era su intención, pero salté sobre ella y seguí corriendo para entrar en el primer túnel que encontré. Le llevaba una o dos curvas de ventaja, pero podía escuchar sus tacones retumbar detrás de mí, y de vez en cuando un quejido ronco, y lo que me pareció el “chasquido” de los dientes al golpearse. Llegué a un punto en donde los túneles se bifurcaban, uno bajaba una larga escalera y el otro seguía recto, tarde dos segundos en decidir y ya la tenía encima de mí, saltó por detrás y se subió a mi espalda, con una mano rasguñó mi cara del lado derecho, pero, con la inercia, logré darme vuelta y soltarla al vacío por la escalera. El golpe fue fuerte—se escucharon algunos huesos quebrarse—, llegó al fondo y su mano y pierna derecha quedaron en un ángulo imposible; pude ver también un tajo en su cabeza que había comenzado a sangrar dejando un charco cada vez más grande en el piso; seguía sin emitir sonidos, solo a veces un ronco grito que no se escuchaba a mucha distancia. Levantó la mirada y empezó a intentar subir por mí, tenía que salir de ahí cuanto antes.
Encontré otra sala de mantenimiento, entré, estaba igual de sucia que la anterior pero no había nadie, así que trabé la puerta, tiré unas telas que había por ahí al piso y decidí acostarme y pasar la noche en ese lugar. Eran las 21 hs, no podía creer que había pasado tanto tiempo desde que entré al metro. El cansancio apareció de repente y no tardé en quedarme dormido, en entrar en un sueño que estaba plagado de las cosas que había visto ahí abajo. De vez en cuando me despertaba por ruidos que se oían fuera de la puerta, pero decidí dejar toda la locura que estaba viviendo atrás para poder descansar ese pequeño rato.
Читать дальше