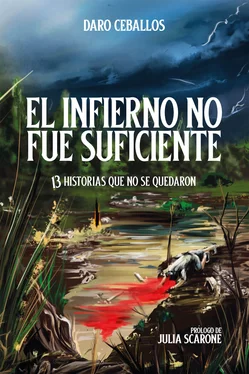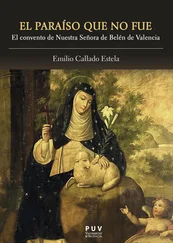Me despierto nuevamente de día. A los dos minutos, un hombre vestido de blanco con una larga barba entra a mi habitación y comienza a llevarme.
—¿¿¡Qué hago acá!?? ¿qué me están haciendo? ¡¡RESPONDAN!!—grito intentando poner la voz más furiosa que me sale. A medida que avanzamos por el pasillo veo agujeros de balas en las paredes y, en una curva, un hombre con guantes de goma y una mopa limpiando en el piso un charco rojo que parece ser sangre fresca.
Entramos nuevamente en la sala que parecía de cirugía, voy a hacerme el dormido para ver si puedo escuchar algo más, cierro los ojos y pongo mi cabeza de costado, comienzo a escuchar a varios otros hablando en el mismo idioma que no entiendo pero que parece árabe o algo por el estilo. De repente, cuando mueven mi camilla, veo la camilla de operación. Un individuo está tirado de costado, su espalda está desnuda y tiene varios agujeros de balas, uno de los doctores está abriéndolo por detrás, debajo de los agujeros. Abre el cuerpo, saca varios órganos, y los mete en una de esas pequeñas conservadoras para los trasplantes. Cuando el médico cierra la conservadora, empuja el cuerpo fuera de la camilla, el cadáver cae seco al piso y el individuo que realizó la operación, un pelado con barbijo, me ve observando la horrible escena y le hace señas a otro. El otro médico me trae al centro de la sala, donde hay más luz, ponen esa especie de cortina que divide mi visión de lo que están operando, y siento que desatan mis ataduras en las extremidades. Se siente raro, ya me había preguntado cuántos días estuve acá, pero sigo sin saberlo con certeza, aunque se sienten como muchos.
Mi mente vuela a mil kilómetros por hora, estoy parcialmente anestesiado, se me ocurre que puedo salir de acá, podría salir corriendo de la sala, abro un poco los ojos para ver qué es lo que me rodea y enseguida encuentro la puerta por la que entré, no veo ningún obstáculo a la vista, debo pensarlo bien, qué pasos dar, si logro salir de la habitación, hacia dónde ir, debo concentrarme en eso.
Levanto la pierna enyesada con todas mis fuerzas pegándole a quien estaba cerca de mi abdomen por cortarme, caigo de la camilla golpeando el piso sin siquiera poner las manos, logro incorporarme, veo sangre donde caí así que llevo mis manos a mi abdomen que es de donde salía. Con un hombro golpeo la puerta de salida, los gritos detrás de mí comienzan a escucharse, no encuentro a nadie en el pasillo salvo algunos... ¿cadáveres? Sí, son cadáveres, corro hacia una puerta que está al otro extremo.
El viaje a Nueva Delhi fue inesperado, una empresa que no conocíamos de la India nos tomó por sorpresa y comenzó a insistir en un negocio. Todo fue casi instantáneo, no podíamos dejar pasar esa oportunidad y yo era el encargado de hacerlo realidad, claramente un gran paso hacia mi ascenso.
Cuando embisto la puerta con el hombro, una luz me ciega, el sol, muy caliente.
Sabía que asistir a este negocio personalmente me impulsaría directamente hacia la cima de la empresa, no por el viaje en sí, sino por el tamaño de la oferta.
Luego de unos desesperantes segundos, mis ojos se acostumbran y, por primera vez, logro ver dónde estoy: es un desierto, como el Sahara, alrededor hay dos o tres edificios y vehículos militares, lo demás es arena, kilómetros y kilómetros de arena. Mis manos se separan de mi abdomen por la sorpresa, entonces siento un ruido a líquido, miro hacia abajo y el miedo me golpea como nunca. Mis intestinos están en el piso cubiertos de arena, llenos de sangre de un tajo a medio hacer. Me agacho intentando alzarlos y volverlos a colocar en el lugar.
Me duele la parte baja de la espalda, llevo una mano ahí y noto una cicatriz reciente, habían estado operándome por algún motivo, y lo estaban haciendo cuando logré escaparme.
Escucho que se abre la puerta detrás de mí, mi desesperación por volver a introducir los órganos a mi cuerpo es indescriptible, alguien ríe, de repente todo se vuelve negro, sigo consciente, con la cara en la arena y mi cabeza ensangrentada, escucho que cargan un arma.

UNAS VACACIONES DIFERENTES
Recién llegaba a París, en mi afán de un viaje solitario y de aventuras en la ciudad de la luz. En búsqueda de unas vacaciones diferentes, había cortado con Lucía hacía un par de meses y quería cambiar el aire, ¡y sí que lo cambié a lo grande! Nunca volvería a ser el mismo.
El primer día todo fue normal, estaba alucinado por el ave del lugar: el cuervo, un animal majestuoso y algo intimidante, reinaba en el espacio aéreo urbano, así como también reinaba la increíble cantidad de aviones comerciales que pasaban unos once mil metros más arriba. El metro tenía el mismo funcionamiento que el subtede Buenos Aires, así que, sorteando las barreras del lenguaje que se levantaban ante mí, pude domar con facilidad este medio de transporte, que casi terminaría siendo mi tumba.
No solo me sorprendí de la hermosura de esta ciudad sino de la cantidad cada vez mayor de presencia policial y, lo que era peor para mi creciente paranoia, luego militar. Lo más inquietante era que poseían un tipo de armas que nunca había visto más que en algún videojuego.
Hacía unos años, los atentados en noviembre del 2015 me habían conmocionado bastante: una serie de tiroteos y explosiones suicidas se habían sucedido en supuesta respuesta del Estado Islámico. Por ende, con tanta presencia de seguridad, mi cabeza me proponía escenarios peligrosos, pero me tranquilicé por el momento.
Cuando todo empezó, me dirigía a Montmartre —era casualmente el viaje más largo en metro que había realizado hasta el momento. Era un día soleado, con buena temperatura, bajé las primeras escaleras para dirigirme al andén, en una de ellas me volteé, hasta el día de hoy no sé por qué, y lo que vi fue una imagen bastante aterradora dado el lugar en el que me encontraba: túneles largos y fríos, con ruidos que provenían de algún lugar desconocido. Tirada en mitad de la escalera, a mis espaldas, estaba una señora, vestida con el típico abrigo parisino, un sobretodo oscuro, con su cara y manos manchadas de sangre —podría decir que su cara se había “inundado” de sangre—, se quejaba en francés. A su alrededor, había tres policías, que no la asistían sino que la escoltaban, y un cuarto policía dándole la espalda, que me echó rápidamente de la escena cuando aminoré la marcha para ver mejor. Le hice caso y seguí mi camino.
El metro estaba desierto, solo había una japonesa, o eso creí por un pin que tenía en su ropa, que parecía muy enferma. Estaba pálida, transpirada, con su pelo negro mojado que casi tapaba su cara, tenía la mirada fija en dirección a las vías del metro. El ambiente en ese lugar vacío, con esa persona, me hacía acordar a las películas de terror cuando estaba por suceder una muerte. Cuando volteé para ofrecerle ayuda, el tren llegó y me sobresalté con un grito que ahogué con mi mano. Ella salió de su ensimismamiento y se frotó la frente transpirada con dolor.
Subí en el penúltimo vagón y, casualmente, el metro también venía vacío, excepto por una francesa muy hermosa, vestida con un vestido apretado, tacones y un sobretodo color tierra. Su pelo era muy rubio y sus ojos celestes intensos, sus facciones eran suaves y agradables a la vista, me sonrió cuando me senté tres asientos más atrás, pero se la notaba preocupada. Al llegar a la próxima estación, un poco más de gente empezó a subir al vagón, entre ellos, un extraño hombre, con sobretodo negro y sucio, que parecía borracho y que empezó a gritar cosas en francés, que no entendí. Cada vez intensificaba un poco más su violencia, pero la gente lo ignoraba, hasta que en la siguiente estación tomó a un hombre del cuello gritándole a la cara. Ambos forcejearon y salieron del tren, que avanzó y dejó la pelea atrás. Los pocos que quedábamos nos habíamos parado para ver la situación. Tres minutos después, llegamos a la estación Cité, que estaba debajo de la isla en el río Sena, y allí comenzaron a bajar todos, excepto la hermosa rubia francesa y yo. Cuando las puertas empezaron a cerrarse, se oyó un alarido de mujer afuera. Todos los transeúntes miraron hacia la derecha, aterrados, y comenzaron a correr en dirección contraria. El tren avanzó y dejó el pandemónium atrás, incluso algunos quisieron entrar al tren nuevamente sin suerte. La francesa me miró en silencio unos segundos y luego empezó a hablar muy rápido y muy asustada. Yo intenté calmarla en español, pero no me entendía. Señaló hacia el final del tren y corrió hacia allá, y yo la seguí hasta el último vagón, una impresionante mancha de sangre tapaba casi toda la ventana. Nos quedamos en silencio de la sorpresa y el susto. La luz que entraba desde afuera se teñía de rojo.
Читать дальше