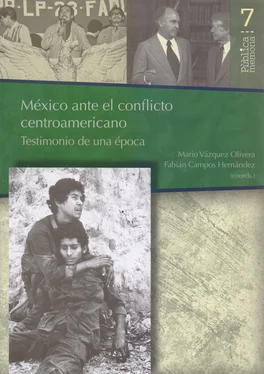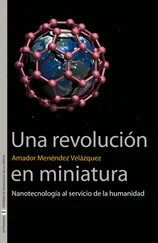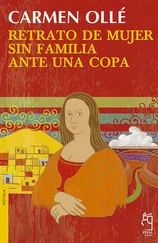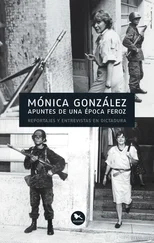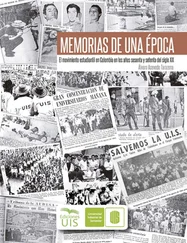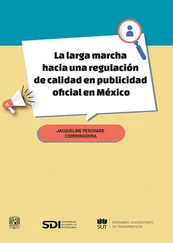40Jorge G. Castañeda, Amarres perros. Una autobiografía, México, Alfaguara, pp. 210-211.
41Raúl Benítez Manaut y Ricardo Córdova Macías, comps., México en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, CEIICH-UNAM, 1989, pp. 45-46.
42Las gestiones diplomáticas del FMLN-FDR y la colaboración con que contaron por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias del gobierno mexicano se encuentran documentadas extensamente en el archivo de la Comisión Político-Diplomática del FMLN.
43Ana Covarrubias, “La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador”, en Revista Mexicana de Política Exterior, número especial, México, Instituto Matías Romero/SRE, 2013, pp. 49-53 y 58-59.
44William LeoGrande y Peter Kornbluh, Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 262-267.
45Idem, p. 268.
46Idem, pp. 268-270.
47Sobre los planes para invadir Cuba, véase William LeoGrande y Peter Kornbluh, op. cit. p. 264.
¿Activismo o intervencionismo?
México frente a Nicaragua, 1978-1982
Mónica Toussaint 1
El papel de México en la región centroamericana a fines de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado ha despertado polémica. Para algunos, México dio continuidad a una preocupación por lo que acontecía en los países del istmo centroamericano, que había estado presente a lo largo de su historia como nación independiente. Para otros, a partir de 1979, México manifestó una clara vocación “centroamericanista” y empezó a desarrollar una diplomacia francamente activa hacia Guatemala, Nicaragua y El Salvador debido a la situación de crisis política y a su mayor capacidad de ejercer el papel de actor regional, derivada de los recursos petroleros. Algunos más han llegado a argumentar que la política exterior de México hacia Centroamérica en esos años rebasó el marco de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, y la han caracterizado como una política de franca intervención.
De aquí que en este capítulo se busque analizar la política exterior de México hacia Nicaragua en el periodo de 1978 a 1982, tomando en cuenta el pensamiento y las acciones de los actores diplomáticos concretos, en el marco de lo que puede definirse como una política de Estado impulsada por un gobierno defensor de una ideología nacionalista y revolucionaria. Partiendo de que se trata de una época caracterizada por un marcado activismo de la diplomacia mexicana, se hará énfasis tanto en los mecanismos de formulación de política exterior desde la Cancillería como en el papel de la embajada mexicana en Managua. Con este fin, se presenta un panorama general del proceso revolucionario en Nicaragua, para luego exponer cómo las acciones emprendidas por el gobierno mexicano pueden ubicarse en varios niveles.
En primer lugar, se destacan algunas de las acciones llevadas a cabo durante este periodo, las cuales corresponden a la tradición de la política exterior mexicana de defensa de una serie de principios y, en particular, se hace referencia a la práctica de otorgar asilo a los perseguidos políticos en las sedes diplomáticas mexicanas. En segundo término, se analiza el viraje en la política exterior mexicana a partir de 1979, para convertirse en una política francamente activa hacia la región, que buscaba dar apoyo a los movimientos sociales que luchaban por un cambio, y que se expresó en dos iniciativas claras: la ruptura de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza en mayo de 1979 y la solidaridad con el nuevo gobierno a través de acuerdos de cooperación, como el Pacto de San José, firmado en 1980. Un tercer apartado busca explicar cómo, derivado de esta política activa, se inició un importante proceso negociador encabezado por México, el cual tuvo como característica principal el enfrentamiento con el gobierno de Ronald Reagan, empeñado en intervenir de manera directa en la región, proceso que fue el antecedente de la creación del Grupo Contadora, en 1983. Por último, se hace referencia a las acciones promovidas por la Cancillería o impulsadas de manera personal por el encargado de negocios de la embajada de México en Managua, que claramente rebasaron los límites de los principios de nuestra política exterior y que pueden considerarse una forma de intervención o, al menos, de participación directa en el apoyo a los movimientos sociales nicaragüenses que desafiaban al régimen de Anastasio Somoza Debayle.
De esta manera, se busca dar cuenta de un fenómeno que, por su complejidad, no puede analizarse a través de una sola línea explicativa, sino que tiene que ser abordado tomando en cuenta los diversos factores que incidieron en la elaboración de la política exterior mexicana y las distintas formas en que ésta se expresó.
La revolución sandinista
A finales de los años sesenta, las protestas sociales se incrementaron en Centroamérica. Frente al fracaso de los partidos políticos tradicionales, las luchas sociales fueron encabezadas por los movimientos estudiantiles y el incipiente movimiento guerrillero, a los que se sumó la crítica de sectores cercanos a la oligarquía, como fue el caso de la Iglesia. A todo ello, la clase dominante respondió con una oleada creciente de represión. Para complicar más la situación, los factores externos otorgaron al conflicto una dimensión político-ideológica que influyó muchas veces en su evolución. Así, la segunda mitad de los años setenta fue un periodo de crisis en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En cada uno de esos países, las manifestaciones del deterioro social, económico y político fueron diferentes, pero en todos los casos se intentó dejar atrás los regímenes autoritarios, militarizados y carentes de prácticas democráticas.2
En el caso de Nicaragua, al iniciarse la década de los sesenta existía una gran inquietud popular por organizarse en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien ejercía el monopolio económico en el país y sustentaba el control político con base en una constante represión a las fuerzas de oposición. Las luchas y protestas masivas contra la carestía de la vida, la insalubridad, la falta de vivienda y otros muchos problemas se sucedían de manera espontánea en los sindicatos, los barrios, las escuelas y el campo, debido a la ausencia de una organización que encabezara estas luchas. En general, la oposición antisomocista había sido hegemonizada por el Partido Conservador, pero venía experimentando una pérdida gradual de control sobre los movimientos sociales que, cada vez más, buscaban la caída de Somoza. En este periodo, el movimiento estudiantil empezó a enarbolar la figura de Augusto César Sandino y la consigna antimperialista como banderas de lucha que pudieran aglutinar a los sectores sociales más pobres de Nicaragua.
El surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961,3 organización antisomocista con un programa revolucionario, abrió una nueva etapa en el desarrollo de las luchas populares en Nicaragua. En un inicio, el FSLN trabajó en la clandestinidad, desarrollando una actividad fundamentalmente guerrillera. Ello se debió tanto a la constante represión de la que eran víctimas los sectores populares contrarios al régimen como a la concepción política que, debido a la influencia de la revolución cubana, privilegiaba la lucha guerrillera como medio para acabar con la situación económica, política y social imperante.
Después del revés militar sufrido en el primer intento armado llevado a cabo en Bocay, en 1963, el FSLN inició una campaña de acumulación de fuerzas y estructuración de una red clandestina con el fin de subsistir frente a la represión, al tiempo que trabajaba con el objetivo de ganar autoridad política para organizar y movilizar al pueblo nicaragüense. Por ello, se dio a la tarea de vincularse a los movimientos sociales en los sindicatos de la ciudad y el campo, en los barrios y en las escuelas, presentando una alternativa de expresión y protesta, a la vez que desarrollaba una intensa labor de propaganda política. Este incipiente trabajo de masas fue dirigido por el FSLN a través del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y de los Comités Cívicos Populares. Durante este primer repliegue, se trabajó también en alianza con algunas fuerzas democráticas, como el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y Movilización Republicana, con el fin de llevar adelante luchas de carácter reivindicativo por el agua, la luz, el transporte, etcétera, pero sin darles un contenido político revolucionario. De manera paralela, se lograron difundir las ideas sandinistas por medio de círculos de estudio, volantes y propaganda armada.
Читать дальше