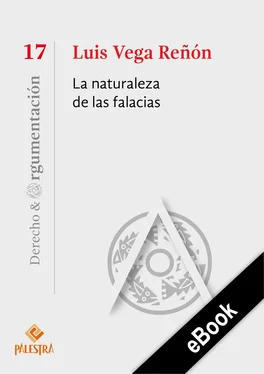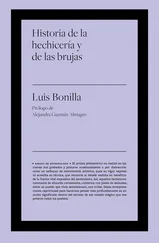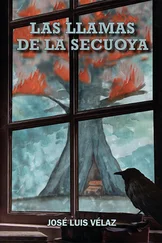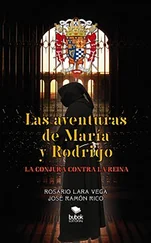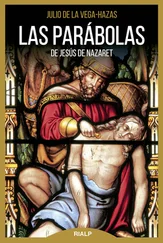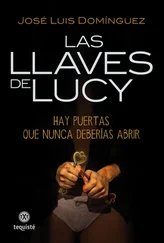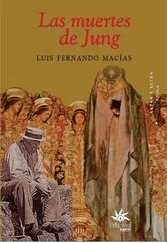Por otro lado, en ese vasto campo vienen a cruzarse y solaparse, amén de conchabarse, falsedades y falacias. Pero unas y otras son errores de muy distinto tipo: la falsedad tiene que ver con la falta de veracidad, en un sentido subjetivo, o con la falta de verdad, en un sentido objetivo; en el primer caso, lo que uno dice no se ajusta a lo que él efectivamente cree; en el segundo caso, lo que uno dice con referencia a algo no se ajusta a lo que esto efectivamente es. En cambio, el error del discurso falaz consiste en otra especie de incorrección o engaño que no es propia de unas meras declaraciones o proposiciones —lugares para la verdad o la falta de verdad—, sino peculiar de las tramas argumentativas de proposiciones y, en general, de las composiciones discursivas que tratan de dar cuenta y razón de algo a alguien con el fin de ganar su asentimiento —aunque para ello puedan envolver mentiras o falsedades. Así pues, también supondremos que los términos ‘falaz’ o ‘falacia’ se aplican ante todo a ciertos discursos: a los que son o pretenden ser argumentos. Por derivación, consideraremos falaces otras unidades, lingüísticas o semióticas7, en la medida en que forman parte de una argumentación o contribuyen a unos propósitos argumentativos, aunque esto nos complique la vida.
Recordemos una encendida y despiadada soflama que Francisco Rico —profesor universitario, académico de la Lengua y colaborador de El País— dirigió desde la tribuna de opinión del periódico (11/01/2011) contra la ley antitabaco recién aprobada entonces, a la que tildaba de “ley contra los fumadores”. El artículo terminaba con la apostilla: «PS. En mi vida he fumado un solo cigarrillo». Esta declaración levantó una nube de protestas contra la impostura de un Francisco Rico que había sido y seguía siendo fumador habitual. Pues bien, ¿constituye un remate argumentativo de la diatriba de Rico contra la ley, según entendieron la mayoría de los lectores del artículo? ¿O, más bien, representa una especie de juego irónico o de guiño para los conocedores de la vida y costumbres de Rico, una licencia retórica en suma? En el primer caso, podría oficiar como una especie de prevención frente al reparo de que sus ataques a la ley venían dictados por sus intereses de fumador y como una prueba adicional de la plausibilidad y neutralidad de las críticas vertidas en el artículo. En el segundo caso, no pasaría de ser una broma quizás desafortunada en el marco de una tribuna de opinión de un periódico de información. En el primer caso, se trataría de una apostilla falaz a la que cabría acusar de falsedad o engaño en tal sentido. En el segundo caso, se prestaría más bien a una crítica estilística y a una sanción moral o deontológica. (Por lo demás, dada la ambigüedad quizás deliberada en que se movía esta nota final de Rico, no es extraño que se viera cuestionada en todos estos sentidos). Así pues, no siempre será inequívoca la condición falaz o, siquiera, argumentativa del caso planteado.
Sigamos. Pasándonos de generosos, podríamos reconocer incluso ciertos procedimientos generadores de falacias o ciertas maniobras que producen unos efectos nocivos similares sobre la interacción discursiva en un marco argumentativo −así se habla, por ejemplo, de “maniobras falaces” de distracción o de dilación en una discusión o en un debate parlamentario. Ahora bien, sea como fuere, convengamos en que las falacias tienen lugar de modo distintivo en un contexto argumentativo o con un propósito argumentativo. En suma, para empezar, vamos a considerar falaces ciertas argumentaciones o argumentos, incluidos los seudo argumentos que traten de pasar por argumentos genuinos en un determinado contexto discursivo. Y por extensión podrían considerarse falaces así mismo ciertos procedimientos y elementos discursivos en la medida en que constituyeran o formaran parte de un proceso de argumentación o pretendieran tener valor o propósito argumentativo, como la apostilla antes examinada en la interpretación mayoritaria de sus lectores.
Además también será bueno recordar que nuestro término falacia proviene del étimo latino fallo, fallere, un verbo con dos acepciones de especial interés: 1/ engañar o inducir a error; 2/ fallar, incumplir, defraudar. Siguiendo ambas líneas de significado, entenderé por falaz el discurso que pasa, o se quiere hacer pasar, por una buena argumentación —al menos por mejor de lo que es—, y en esa medida se presta o induce a error pues en realidad se trata de un seudo argumento o de una argumentación fallida o fraudulenta. El fraude no solo consiste en frustrar las expectativas generadas por su aparición o uso en un marco argumentativo, de modo que las razones aducidas para asumir la proposición o la propuesta que se pretende justificar no tienen realmente el valor o la fuerza pretendida, sino que además pueden responder a una intención o una estrategia deliberadamente engañosas. En todo caso, representa una quiebra o un abuso de la confianza discursiva, comunicativa y cognitiva sobre la que descansan nuestras prácticas argumentativas. A estos rasgos básicos o primordiales, las falacias conocidas suelen añadir otros característicos. Son dignos de mención tres en particular: su empleo extendido o relativamente frecuente, su atractivo suasorio o poder de captación, su empleo táctico como recursos capciosos de persuasión o inducción de creencias y actitudes en el destinatario del discurso. De todo ello se desprenden la importancia y la ejemplaridad atribuidas a la detección, catalogación, análisis y resolución crítica de las falacias. Creo, en fin, que más allá de estos servicios críticos, la consideración de la naturaleza de las falacias también puede suministrarnos hoy noticias y sugerencias de interés en la línea de una teoría general de la argumentación.
Antes de este inciso sobre la noción de argumentación falaz, había aludido a la existencia de tres perspectivas fundamentales sobre la naturaleza de las falacia. Recibirán la atención debida en las tres partes respectivas que componen el libro. Adelanto que estas tres partes han sido objeto de un planteamiento y un desarrollo relativamente autónomo, en correspondencia con su modo peculiar de desarrollar la naturaleza de la argumentación falaz: etológico, histórico, teórico, así que pueden leerse en cualquier orden que se prefiera. El lector/a, como a veces le encantaba sugerir a Julio Cortázar, es muy dueño de rehacer su propio libro; puede tomar estas partes como piezas del modelo a armar o de la composición a montar. Pero ya va siendo hora de presentar someramente siquiera cada una de ellas.
Un supuesto primordial es la adopción de una perspectiva o un enfoque etológico de la naturaleza discursiva de las falacias. Esto supone de entrada afirmar la naturaleza viva del discurso falaz frente a la naturaleza muerta de los ejemplares apilados en las clases y clasificaciones tradicionales de las falacias. Como ya había sugerido, las falacias son frutos naturales o parásitos de nuestra interacción discursiva en la conversación, la información, la deliberación, el debate; usos discursivos concretos que se dan de diversos modos en distintos marcos y contextos, donde se distinguen por inducir a error, confusión o engaño. Pero están hechas de la misma materia lingüística o semiótica que los usos legítimos y correctos; no llevan en la frente una marca distintiva ni un estigma indeleble y, peor aún, a veces solo se dejan entrever antes que identificar. Una imagen que ilustra esta condición natural es la presentada en mi libro sobre la fauna de las falacias y representada por el famoso cuadro “Le rêve (El sueño)”, una fantasía onírica pintada por Henri Rousseau en 1910, el año de su muerte8. Invito al lector/a a su visión directa, mucho más elocuente desde luego que el remedo de descripción siguiente.
Читать дальше