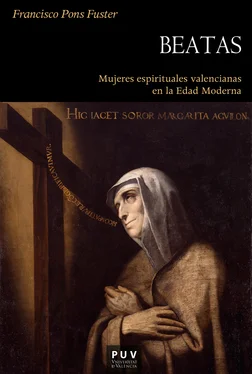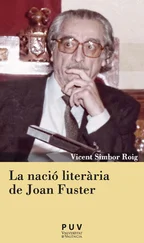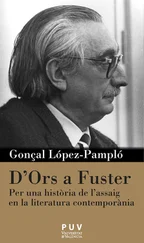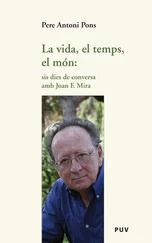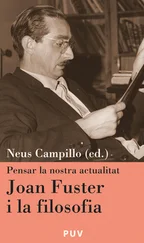A finales del siglo XIX, la crítica anticlerical republicana adquirirá una nueva dimensión, al ser consideradas las beatas como amenaza para las identidades políticas y de género construidas por los republicanos. Según María Pilar Salomón, el hecho de que existiera un debate en la esfera pública sobre los derechos de las mujeres, que estas tuvieran mayores posibilidades educativas o profesionales, o que llegaran aquí los ecos sobre las actividades del feminismo internacional o los logros profesionales de algunas mujeres en el extranjero, influyó «en algunos argumentos que se manejaban por entonces para criticar a las beatas, en la medida que interpretaban sus actividades fuera de casa como una forma de cuestionar el modelo de domesticidad y como una amenaza para las identidades políticas y de género construidas por los republicanos». 8
De misoginia y antifeminismo cabe hablar, según la autora antes citada, a la hora de aludir a las feroces críticas de que eran objeto las beatas, representadas como mujeres «simples», «bobas», «malas madres», que engañaban a sus maridos para huir con algún eclesiástico. Incluso se las caracterizaba de modo específico como mujeres altas y delgadas, chismosas y soplonzuelas, roñosas, de comunión diaria, madres desnaturalizadas que abandonaban a sus hijos… También eran objeto de imágenes referidas a su sexualidad dependiendo de si eran viejas o jóvenes; seres, en definitiva, objetivo «sexual pasivo del cura», o caracterizadas por ser fogosas y libidinosas. Por tanto, se cuestionaba su «autonomía espiritual e intelectual» como mujeres. Y, en cuanto al antifeminismo, si bien pueden existir recelos a la hora de plantear esta cuestión, ya que las beatas «no fueron un símbolo de la lucha feminista», puede aludirse no obstante a ello, al atribuirles las críticas contra las beatas comportamientos «que rompían con la imagen de mujer débil, sumisa, pasiva y piadosa en extremo, para representar la de una mujer más activa, incluso desde el punto de vista sexual, con dotes organizativas y típicamente masculinas y situada al lado del enemigo clerical». 9
De un modo u otro, las críticas anticlericales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX contra las beatas reforzaban el estereotipo social que de ellas existía y lo trasplantaban. No obstante, entre tantos calificativos negativos que contra las beatas se lanzaban conviene retener aquellos que aludían a la amenaza que estas mujeres planteaban para el orden social por las actividades que llevaban a cabo fuera de sus casas, por su estrecha relación y frecuente trato con los hombres, aunque fueran eclesiásticos, y porque, con su forma de vida, estaban cuestionando el modelo de domesticidad femenina propio de la época. No debe olvidarse tampoco la autonomía espiritual e intelectual de que hicieron gala, a pesar de la dependencia y aparente sometimiento que mantenían con los hombres eclesiásticos, ya fueran confesores, maestros o guías espirituales de ellas. 10
A finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII las ideas de la Ilustración inician la modernidad; si bien, en el caso de España, la Ilustración tuvo características peculiares, pues no significó una alteración del modelo de organización social vigente, 11 ni tampoco posibilitó cambio alguno en el modelo religioso. 12 Es evidente que algunos ilustrados se plantearon la necesidad de una reforma de la Iglesia, de acabar con una forma de religiosidad exterior y formalista donde tenía cabida todo tipo de devociones, algunas de ellas respaldadas en muchos casos por las autoridades, y propias de una sociedad donde imperaba todo tipo de supersticiones. Pero los ilustrados españoles, muchos de ellos católicos practicantes, no fueron anticlericales, aunque aludieran al excesivo poder del clero y culparan a los religiosos del fomento de la superstición. 13 Por tanto, no modificaron los planteamientos religiosos ni alteraron en este sentido la relación que las mujeres mantenían con la Iglesia. Incluso se percibe una continuidad en los planteamientos que venían desde tiempo atrás, sin importar demasiado si estas mujeres eran monjas o simplemente beatas.
En una sociedad totalmente sacralizada, donde el mundo eclesiástico estaba dominado por los hombres desde las más altas jerarquías hasta el más humilde beneficiado de alguna parroquia o un simple lego conventual, las mujeres ocupaban un espacio reducido. Así, utilizando las cifras aportadas por Domínguez Ortiz referidas al año 1747 y eliminando de ellas las referidas a colegios y hospitales, se constata que de un total de 165.663 personas que componían la estructura eclesiástica española solo un 20,14 % eran mujeres. 14 Es decir, monjas reducidas mayoritariamente al silencio al ser forzoso su enclaustramiento. Pero si se acepta como veraz el fenómeno de la feminización religiosa específico del siglo XIX, que comporta una mayor presencia en la Iglesia de las mujeres que de los hombres en los actos religiosos, en el siglo XVIII, el porcentaje anterior referido a las mujeres debería incrementarse bastante y en él cabría incluir a las beatas, pertenecieran estas a Terceras Órdenes o simplemente fueran mujeres que mantenían un vínculo estrecho con la Iglesia. Por otra parte, la imposibilidad de cuantificar el número de beatas no impide tener en cuenta otro hecho: el número excesivo de mujeres que habitaban en los conventos se convertía en una barrera para que otras mujeres pudieran entrar en ellos. No obstante, también conviene dejar claro que muchas beatas en ningún caso se plantearon enclaustrarse y prefirieron vivir más libremente, a pesar de las dificultades con las que a veces se encontraron por haber optado por esta forma de vida.
En el siglo XVIII se produjo un claro movimiento en defensa de las mujeres y de la igualdad de los sexos en el que participaron desde religiosos como Benito Feijoo, escritores como Cadalso, Moratín, Jovellanos, López de Ayala y mujeres escritoras como Josefa Amar o Inés Joyes… 15 No obstante, en el ámbito religioso se dieron pocos cambios y se siguió proyectando el mismo modelo de mujer de los siglos anteriores, incidiéndose, por una parte, en las vidas de santidad o de excepcionalidad de algunas mujeres, o arremetiendo contra ellas y culpándolas de los males que aquejaban a la humanidad desde el original pecado de Eva.
En cuanto a las vidas de santidad de las mujeres, los biógrafos que escribieron en el siglo XVIII mantuvieron el mismo estereotipo de mujer de los siglos anteriores, fueran estas mujeres monjas o beatas. Las razones que impulsaron a los hombres a escribir las vidas de estas mujeres fueron diversas: propiciar procesos de santidad, cumplimiento de promesas, encargos con el fin de prestigiar a una determinada fundadora o a la orden religiosa a la que perteneciera, favorecer una nueva institución religiosa con la excusa de que sus miembros fueron los que avalaron la santidad de vida de alguna mujer. Así, la vida de la beata Gerónima Dolz fue escrita por el jesuita Blas Cazorla en 1744 en cumplimiento de un voto; la de la beata Luisa de Carlet en 1749, por José Ortí y Mayor por encargo del Oratorio de san Felipe Neri; la de la monja Gertrudis Anglesola en 1743 por José Ortí y Mayor, por encargo del monasterio de la Zaidía de Valencia; la de Josefa de Santa Inés (beata de Benigánim) en 1715 por Tomás Tosca, para auspiciar su proceso de santidad, y la de Beatriz Ana Ruiz en 1744 por fray Tomás Pérez, para prestigio de la orden mercedaria en la que ella estaba integrada como beata. Todas fueron escritas en el siglo XVIII, cuando supuestamente las ideas de la Ilustración habían ya permeabilizado a determinados sectores de la sociedad española y cabría pensar que los modelos de mujeres espirituales heredados de las centurias anteriores podrían dar paso a otros modelos de mujer. Tampoco resulta descabellado pensar que con la publicación de estas biografías de mujeres espirituales se pretendiera suministrar a la sociedad de la época un modelo de mujer determinado. Una mujer devota, sumisa, siempre sujeta a confesores, alejada de celebraciones festivas, de bailes, del teatro, del carnaval, etc.
Читать дальше