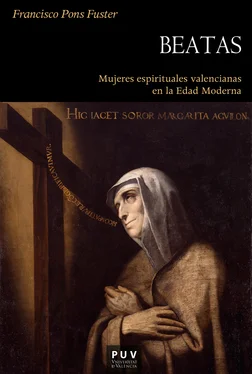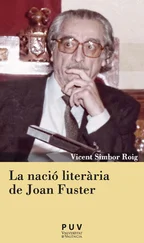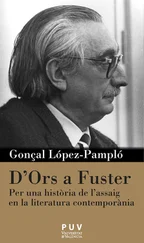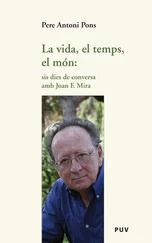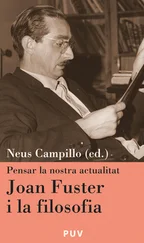19 Véase Francisco Pons Fuster: Místicos, beatas y alumbrados , Valencia, 1991.
20 Un análisis más detallado del tema de la solicitación puede verse en la obra recientemente publicada de Albert Toldrà Vilardell: Per la reixeta. Sol·licitació sexual en confessió davant la Inquisició de València (1651-1819) , PUV-Universitat de València, 2017. También en Stephen Haliczer: Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado , Madrid, 1998.
I. BEATA. UN MODELO DE MUJER
La imagen que socialmente se tiene hoy de beata es la de una mujer que frecuenta la Iglesia y que mantiene una estrecha relación con eclesiásticos, sean clérigos o frailes. Incluso, si se avanza un poco más en su caracterización, se vislumbra una mujer enlutada o que viste un determinado hábito, dada al chismorreo y casi siempre destacada en los oficios religiosos. En este estereotipo no cabe en un principio imaginar a una mujer joven y agraciada, pues cuadra más el de una mujer mayor, soltera o viuda, ajada por la vida y a la que esta poco o nada puede aportarle y que como alternativa se refugia en la Iglesia y en las múltiples celebraciones y ceremonias de cada día: novenas, rosarios, misas, etc. Pero este estereotipo o tipología de beata, transmitido, como veremos, en gran medida por el anticlericalismo del siglo XIX y su carga misógina, no se ajusta del todo a la realidad histórica, pues muchas beatas fueron mujeres jóvenes que desde temprana edad optaron por vivir una vida diferente y decidieron permanecer vírgenes, pues no contemplaban para ellas otro matrimonio que el espiritual, consagrando así su virginidad a Jesucristo.
El estereotipo pervive hoy, pues todavía existen beatas, 1 y se ha mantenido casi inalterable a lo largo de los siglos. Tampoco se ha modificado en exceso su valoración social, pues en general persiste una percepción negativa de las beatas. No obstante, sí que han cambiado, aunque tampoco demasiado, las razones argüidas para justificar su descrédito. Por otra parte, el hecho de que también existieran beatos, aunque se aluda históricamente poco a ellos, ha permitido cargar las tintas del descrédito social con una evidente motivación de género, pues las beatas lo han sufrido por ser mujeres y por intentar como tales subsistir en una realidad social y religiosa básicamente constituida por los hombres, sean estos eclesiásticos, inquisidores, ilustrados, anticlericales, etc.
La historia de las mujeres ha estudiado de modo exhaustivo el papel de la mujer en la religión en cuestiones tan importantes como la escritura, el lenguaje de la corporalidad, las políticas de santidad, etc. No obstante, ahora, para comprender mejor la imagen social negativa que ha pervivido sobre las beatas, aunque sea tangencialmente, aludiremos a algunos trabajos que han centrado el debate en torno a dos conceptos: la feminización de la religión y la secularización, dependiendo del mayor o menor influjo que ejerza sobre los historiadores su formación o dependencia de la historia social o de la historia cultural. 2 De forma sintética, los investigadores pensaban que con la modernidad, a partir del siglo XVIII, se habría iniciado un proceso de secularización generalizado que en España tuvo sus rasgos peculiares. Sin embargo, los estudios referidos al siglo XIX, centrados en la historia social y con metodología preferentemente cuantitativa, mostraban que «el cristianismo decimonónico adquirió un carácter más femenino que en siglos anteriores», cuya causa cabía atribuir a fenómenos como «el aumento de la práctica religiosa entre las mujeres», mayor número de mujeres «en el seno de la estructura eclesiástica» y presencia de ciertos rasgos de una piedad más femenina, así como «la vinculación discursiva de la mujer con la religión». Todo ello hizo que se aludiera a un proceso de feminización de la religión, si nos atenemos al mayor cumplimiento de las mujeres con los actos litúrgicos básicos, como el cumplimiento pascual o la asistencia a misa.
La tesis de la feminización de la religión fue cuestionada al ponerse en duda la afirmación de la mayor religiosidad de las mujeres, dejarse de lado a los hombres y considerar otros factores no estrictamente religiosos como la ambición de las mujeres por hacer una carrera profesional, huir de una vida matrimonial poco grata y, sobre todo, el hecho de que la mujeres tuvieran una mayor presencia en los actos religiosos, lo que no era estrictamente una novedad, pues podía remontarse incluso a la Edad Media y había tenido continuidad en los siglos posteriores. Por otra parte, otras investigaciones evidenciaban que desde el siglo XVII las mujeres habían sido mayoritarias en todas las confesiones religiosas estadounidenses y que lo que se produjo en el siglo XIX fue simplemente un incremento de esta presencia mayoritaria de las mujeres en detrimento de los hombres. 3 Desde este punto de vista, si la tesis de la feminización religiosa surgió «como respuesta a la teoría clásica de la secularización» por el simple hecho de que «la religión había resistido a la modernidad» gracias a las mujeres, ahora se invirtió el planteamiento, pues la tesis de la feminización religiosa «confirmaba la teoría de la secularización» y «la religión había quedado reducida durante la modernidad en la esfera privada y femenina, considerada de menor importancia al compararla con la esfera pública, secular y masculina».
En el caso específico de España, a pesar «de los fuertes embates sufridos por la iglesia católica durante la revolución liberal», esta mantuvo su posición de privilegio durante gran parte del siglo XIX, pues continuó siendo la religión oficial y contó con escasa competencia de otras confesiones religiosas. Sí que es verdad, en cambio, que la religión y la Iglesia católica española tuvieron en este siglo en el liberalismo progresista y republicano a sus mayores enemigos por el peso del anticlericalismo en estas opciones políticas. Y, precisamente, las mujeres en general y más particularmente las beatas fueron objetivo singular de los ataques anticlericales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX al considerarse la facilidad con que eran subyugadas por el clero debido a su «carácter débil y crédulo», a su falta de educación y a ser propensas a la superstición y el fanatismo. 4 De este modo, el anticlericalismo de los republicanos y de otros sectores de la izquierda ofrecía, sin pretenderlo o conscientemente, una imagen «dicotómica» con connotaciones de género, pues en su defensa del laicismo vinculándolo «al progreso, al triunfo de la razón, de la secularización y la modernidad, ideas de raíz ilustrada que sistemáticamente se atribuían al hombre en el pensamiento liberal», lo oponían a la tradición, la Iglesia y el clericalismo, valores que se asociaban más a las mujeres. 5
La mayoría de los artículos de la prensa anticlerical les pedían a las mujeres que se liberaran del yugo clerical y que educaran a sus hijos «en los ideales de la modernidad». Incluso en el hogar, lugar reservado específicamente a la mujer, «según el principio de la división de esferas típico de la sociedad burguesa», la única voz que influía no era la del marido sino la del confesor, pues este ejercía un control moral sobre aquel, «a través de la esposa en cuestiones relacionadas con la intimidad sexual de la pareja y la educación de los hijos». 6
No todas las mujeres sufrían por igual la crítica anticlerical, pues solo aquellas que por sus estrechos contactos con el clero adquirían la condición de beatas eran sobre las que específicamente cargaba de modo sistemático y negativo «el discurso republicano». 7 Estas, presentadas como «devotas caracterizadas por sus desmedidas inclinaciones religiosas», personificaban «los aspectos negativos y estériles de una religión excesiva, hipócrita y artificial, fijada en las apariencias, en los formalismos y en las devociones exageradas». Incluso se les atribuían perfiles de crueldad y de comportarse «despiadadamente con sus allegados», fundamentándose su beatería en la sublimación de «desdichas vitales» como matrimonios desgraciados. En otras caracterizaciones se las presentaba como mujeres sexualmente insatisfechas y reprimidas, pero capaces de superar su tara al tener la posibilidad de «conocer el amor-pasión por un hombre».
Читать дальше