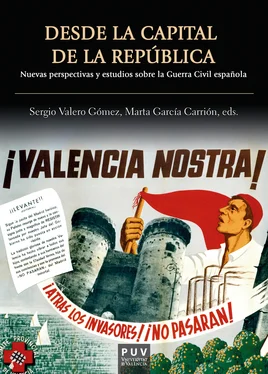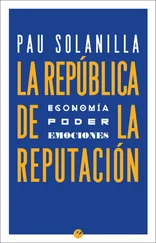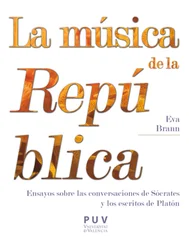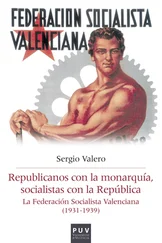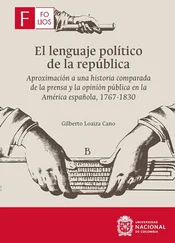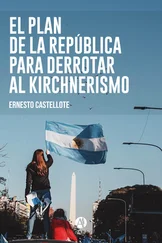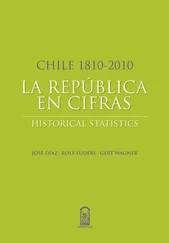DE JULIO A NOVIEMBRE DE 1936. SUBLEVACIÓN, RESPUESTAS REVOLUCIONARIAS Y PACTOS
La derrota de los sublevados en Barcelona, que determinó el desenlace en toda Cataluña, fue producto de la acción coincidente de las fuerzas de orden público, bajo el mando de la Consejería de Gobernación del Gobierno de la Generalitat , y los militantes de las organizaciones obreras, y en menor medida también las republicanas, que fueron sumándose a la lucha de manera creciente, a medida que pasaban las horas y los sublevados perdían iniciativa y quedaban sitiados. En el transcurso de los acontecimientos, del 19 al 21 de julio, el protagonismo de las fuerzas armadas, sufriendo bajas sin poder reponerlas, decreció al contrario del de los obreros que acabaron controlando las armas de los cuarteles y con ellas las calles de la ciudad. El resultado no solo fue el de la derrota de la sublevación, sino al propio tiempo un nuevo escenario social y político, imprevisto, de retroceso de la capacidad de control de las instituciones de gobierno y de fragmentación del ejercicio del poder, reclamado por centenares de comités territoriales y sectoriales constituidos durante y después de la lucha. Lluís Companys, Presidente de la Generalitat , consciente del cambio de escenario, propuso a las organizaciones sindicales y a las políticas del Frente Popular un pacto: constituir un Comité que asumiera la organización de la continuidad de la lucha, dirigida a renglón seguido hacia Zaragoza –donde sí habían triunfado los rebeldes–, y regulara la actividad de los comités y los hombres armados, mientras el Gobierno de la Generalidad mantenía en sus manos la administración civil. Contra ese compromiso, García Oliver, líder hasta entonces del Comité de Defensa de la CNT, propuso aprovechar el control de las calles por los obreros armados para proclamar la revolución social, pero su posición no tuvo eco y se materializó el pacto propuesto por Companys, si bien no en los términos que habría querido Companys, de subordinación del Comité a su autoridad, sino en los que impusieron las organizaciones obreras, de horizontalidad.
Entre el Comité Central de Milicias Antifascistas –que así se denominó finalmente– y el Gobierno de la Generalitat se configuró una dualidad de funciones, en la cual el CCMA asumió algunas que iban más allá de la promoción de la movilización miliciana y la lucha contra los sublevados en el frente de Aragón; en particular funciones de represión interna y la puesta en marcha de un nuevo sistema de abastecimientos de la población, sobre la base de la red de comités. No hubo, empero, dualidad de poder; por más que aquella actuación en la represión interna produjera conflicto, tanto más cuanto que las fuerzas de orden público estaban desarboladas de hecho y en parte movilizadas hacia el frente, lo que proporcionó una completa libertad de acción a las patrullas más o menos vinculadas a las organizaciones y una parte de ellas, las de Barcelona, teóricamente subordinadas a la autoridad del CCMA. A pesar de todo, este último no se alzó como contrapoder de la Generalitat ; lo que es más, ni el Gobierno ni el CCMA, a pesar de la voluntad enfática de llegar a asumir esa centralidad que proclamaba, pudieron sustraerse e imponerse a la fragmentación del poder que significó la multiplicación de comités que, por su parte, tampoco llegaron a constituir una red general ni siquiera de coordinación. Esa insólita dispersión de la autoridad, prolongada a lo largo del verano, se vio favorecida por la creencia de que la guerra sería corta, así como por el hecho de que esta se mantuvo fuera del territorio catalán, sin afectar masivamente a la población catalana, con lo que no hubo sobre aquélla razones de fuerza mayor que obligaran a superarla y a imponer criterios firmes de unidad y de recuperación, aunque fueran limitadas a criterios de centralidad y autoridad en la toma de decisiones.
En esa etapa inicial, la lucha contra el faccioso se extendió, individual y colectivamente, a la lucha contra el sistema económico y social del que había sido base social dominante; la persecución del propietario, del patrón o del amo y la lucha contra el sistema de propiedad. La respuesta antifascista fue interpretada por todos sus protagonistas como una respuesta propositiva de transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas existentes. La derrota de la sublevación produjo, estimulada por la dispersión de la autoridad y la fragmentación del poder, una reacción revolucionaria. Una en términos generales, pero diversa, plural, en sus contenidos y protagonistas. Los anarquistas y el POUM la entendieron como una revolución específicamente proletaria, fundamentada en el nuevo poder miliciano y patrullero –en la cuota de poder que habían obtenido–, con un programa colectivista –de colectivización sindical, hay que añadir– de todos los medios de producción y distribución; aunque diferían desde luego en el papel del partido político y del estado, ateniéndose el POUM a una lectura que pretendía ser ortodoxa del leninismo, algo que los anarquistas, obviamente, no podían compartir. Por otra parte, esa revolución proletaria era también concebida de manera diferente en el propio campo anarquista, en el que el proyecto del estado sindical no era el mismo que el de la confederación libre de los comités.
Esas concepciones –insisto en su heterogeneidad– de la revolución proletaria no era lo mismo que la revolución popular defendida por el PSUC, que constituía una prolongación de la propuesta frentepopulista, evolucionada de táctica de defensa ante el avance del fascismo a, tras la sublevación, programa de transición hacia el socialismo sobre la base de la alianza del proletariado, el campesinado pobre y no propietario, y segmentos de las clases medias que compartían el antifascismo y podían compartir la etapa de transición. Esta revolución popular no solo era frentepopulismo político. Había de asumir un programa de compromiso de intereses, que podían llegar a ser contradictorios, pero no antagónicos, entre clases trabajadoras, jornaleros del campo, pequeños propietarios de la ciudad y del campo y cuadros, técnicos y profesionales; por lo tanto, el punto de encuentro no podía ser el colectivismo sindical –ni el colectivismo, a secas–, sino una combinación de propiedad colectiva, pequeña propiedad privada, cooperativismo y propiedad pública, municipal o nacional. Ese era un programa diferente al de la CNT-FAI y al del POUM, pero no era un programa contrarrevolucionario, sino el de una revolución diferente, en sus términos y plazos. Y resultaba, además, un programa más adecuado para dar respuesta a la guerra, cuando éste dejó de ser la soñada rápida victoria del antifascismo, y se convirtió en un prolongado conflicto civil, todavía más complejo de lo que habitualmente son los conflictos civiles, por las implicaciones internacionales directas, no ya en el conflicto, sino en el sentido de su desenlace.
En esa pluralidad de propuestas revolucionarias, cabe incluir también la concebida por ERC, al menos hasta la primavera de 1937, no en los términos de cambio social –en que lo hacían la CNT, el POUM y el PSUC–, sino de cambio político combinado con un plan de reformas sociales; estas últimas encontraban inicialmente en el mundo campesino una amplia coincidencia –no total– con la propuesta de revolución popular del PSUC. Cambio político focalizado en una redefinición federal, y si llegaba a ser posible confederal, de la organización de la República, volviendo a su deseo inicial –de ERC– del 14 de abril de 1931; y cambio social, centrado en la defensa de la pequeña propiedad y rechazo del monopolio capitalista.
Todos esos proyectos se fueron concretando durante el verano, y aplicando parcialmente en la medida en que cada uno de sus defensores tuviera mayor o menor fuerza para imponerlo; sin que ningún poder central, institucional, ni siquiera ninguna autoridad, pudiese hacer otra cosa que contemplar el proceso disperso y contradictorio de transformaciones de hecho. Los sindicatos, muy particularmente la CNT, llevaron a cabo por cuenta propia colectivizaciones en la industria y el comercio; los rabasaires, y los arrendatarios en general, se posesionaron de las tierras y el producto que de ella obtenían, dejando de pagar sus rentas a los arrendadores; los inquilinos de fincas urbanas, con los sindicatos de la construcción de por medio, dejaron de pagar también los alquileres y pusieron en manos de aquellos –unos por convicción, otros porque no tenían otro remedio– el mantenimiento de las fincas urbanas; las patrullas marginaron por completo, en el control del orden interno, a las fuerzas de orden público, que solo subsistían en los cuarteles de las capitales de provincia; el Gobierno de la Generalitat , acuciado por la caída de los impuestos, que dejaron de pagarse, intervino los depósitos estatales de líquido y valores existentes en Cataluña, en las sucursales del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, «confederalizando» de hecho las finanzas públicas. No obstante, de la misma manera que la multiplicación de comités no llegó a articular una nueva estructura administrativa y de poder general, la multiplicidad de cambios –en buena medida más reactivos que propositivos– en la base económica, en la seguridad interior o en las relaciones con la República, no alcanzaba a configurar un nuevo sistema y sí a generar nuevas tensiones, ahora en el seno mismo del antifascismo, de los sectores sociales que le daban soporte y de sus agentes políticos y sindicales.
Читать дальше