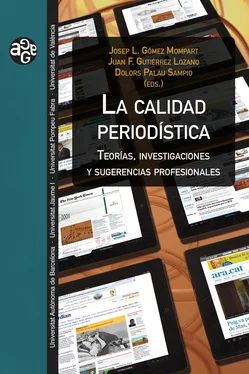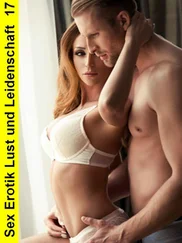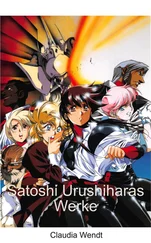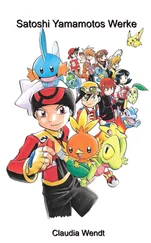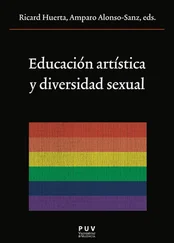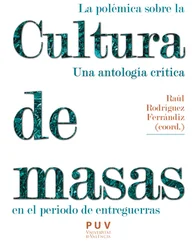Por su parte, la Red de Periodismo de Calidad de México planteó en el 2006 una Propuesta de indicadores para un periodismo de calidad, en la que establecía ocho principios a partir de los cuales son definidos los indicadores para medir un periodismo de calidad. Estos se dividían en dos grupos:
1. Principios que dependen directamente del trabajo del periodista, de la formación, el compromiso, la ética:
a) Transparencia en los procesos de construcción y procesamiento de la información.
b) Verificación y contextualización de los datos e información.
c) Investigación periodística.
d) Derechos y obligaciones en la relación entre los periodistas y sus directivos.
2. Principios que dependen del entorno del periodista:
a) Códigos de ética.
b) Mecanismos de contrapeso a los medios: derecho a réplica, defensor del lector, veedurías ciudadanas, observatorios civiles.
c) Equidad en la asignación e publicidad. Comercialización y publicidad oficial.
d) Derecho y acceso a la información (VV.AA., 2006: 36-37).
Entre las iniciativas destinadas a mejorar los estándares de calidad, figura la ofrecida por D. Santoro. El autor realiza un diagnóstico de la situación para concluir con algunos de los problemas que lastran este concepto, como la tendencia a abusar del off the record, la declaracionitis frente al periodismo de investigación, la escasa transparencia de la propiedad de los medios y el uso retórico de la bandera de la calidad periodística. En su intervención en el foro celebrado en Monterrey en el 2008, ofrecía algunas de estas reglas a partir de la revisión de los protocolos de calidad de algunos periódicos de referencia, como The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, así como del Foro de Periodismo Argentino [13](Fopea).
Aunque no desarrolla propiamente un método de análisis de la calidad periodística, es interesante hacer referencia al proyecto dirigido por S. Alsius, «Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos», que tiene como objetivo contrastar hasta qué punto los profesionales de la información comparten las normas existentes (Alsius y Salgado, 2010). En la medida en que la deontología implica una ética de actuación profesional y que las distintas propuestas de calidad apelan a ella, es interesante hacer referencia a los elementos que Alsius plantea en su tesaurus de la ética periodística, que se sustentan en cuatro principios básicos desglosados en una serie de modos de actuación: veracidad (rigor informativo, neutralidad valorativa, procedimientos discursivos, recreaciones y falseamientos, procedimientos engañosos, plagio), justicia (imparcialidad, tratamiento de grupos desfavorecidos, presunción de inocencia), libertad (condicionamientos externos, relación con las fuentes, conflictos de intereses) y responsabilidad (primacía de la vida y seguridad de las personas, privacidad, asuntos de especial sensibilidad social, cooperación con las autoridades e instituciones públicas). A ellos suma, a modo de apéndice, un anexo con cuestiones tangenciales, como los elementos estilísticos, la organización redaccional, el contexto sociolaboral o, entre otros, la cláusula de conciencia (Alsius, 2011: 38-50).
En su tesis doctoral, M. González ha optado por una propuesta integral, que engloba las dimensiones anteriores en torno a tres ejes: calidad formal, calidad de contenidos y calidad social, vinculada al marco legal y la deontología. Sin embargo, a la hora de desarrollar la metodología e indexar los indicadores, se ha centrado especialmente en los dos primeros. Así, plantea un análisis de los aspectos formales destinado a detectar posibles defectos y errores técnicos en la presentación y transmisión, y un análisis de los contenidos que centra su atención en tres aspectos: la diversidad (temas, protagonistas y ámbitos geográficos), la independencia (origen de la información, tipo de fuentes, grado de facticidad –a partir de la distinción entre hechos, afirmaciones y conjeturas–, adecuación al momento –currency o timeliness– y relevancia) y un tercer aspecto vinculado al proceso de elaboración (precisión, exhaustividad, número de perspectivas, adecuación de los elementos adicionales y uso apropiado del lenguaje) (2011: 258-345).
5. Caminos para la investigación futura
La revisión de las distintas aportaciones realizadas al estudio y la caracterización de la calidad periodística o informativa ponen de manifiesto la complejidad a la hora de abordar este concepto y, especialmente, de plantear una definición concluyente que pueda traducirse en una serie de indicadores mensurables. Ello contrasta, sin embargo, con aproximaciones intuitivas y con la frecuente apelación a una especie de saber común profesional capaz de detectar la calidad, pero escasamente operativo en términos analíticos.
De manera indirecta, distintos autores apuntan a la calidad periodística como un concepto «relacional» –como lo denomina E. Pujadas–, en el sentido de que no puede desligarse de una serie de elementos contextuales, un factor que contribuye a desdibujar sus fronteras, en el sentido de que pesan sobre él valores políticos, económicos, éticos o estéticos que actúan como condicionantes. Así pues, las producciones periodísticas no son meros productos de consumo, sino que cumplen un servicio público o cívico, por lo que los parámetros para medir su calidad van más allá de los de otros modelos de negocio en los que la respuesta a las necesidades del público, y la relación consumidor-producto, es más directa y evidente. No en vano, la referencia a los valores democráticos y la deontología son una constante en el análisis de numerosos autores sobre el concepto de calidad. Esta, por tanto, no puede ser entendida –ni analizada– sin tener en cuenta aspectos explícitos (de índole lingüística y expresiva, técnicos y de contenido), pero también otros asociados a su carácter intangible.
Es en la intersección entre la condición material, más fácilmente cuantificable, y la contextual donde radica la principal dificultad a la hora de definir este concepto. La calidad periodística es la expresión de distintos procesos de obtención y gestión de la información, fruto de la aplicación de los estándares de equilibrio e imparcialidad, de contraste y pluralidad –de acuerdo con los códigos éticos y las normas de autorregulación–, al tiempo que exige variedad y originalidad –en los temas y en su tratamiento–, investigación, profundización e independencia –respecto a los condicionantes políticos y las presiones económicas–. Todo ello impide que pueda desligarse de unas condiciones de producción y de un contexto de recepción, por más que la condición factual o material de un determinado relato informativo ofrezca condiciones para ser analizado como elemento de un corpus. Así pues, el reto consiste en identificar los parámetros que, en cada producción periodística, pueden reflejar y remitir, a través de indicadores textuales y contextuales, a los valores de excelencia.
Referencias bibliográficas
ALSIUS, S. (2011): «Cap a una gran base de dades per a l’estudi de l’ètica periodística», Periodística, 13, pp. 27-58.
ALSIUS, S. y F. SALGADO (eds.) (2010): La ética informativa vista por los ciudadanos. Contraste de opiniones entre los periodistas y el público, Barcelona, uoc.
AMADO SUÁREZ, A. (2007): «Por qué hablar de calidad periodística», en A. Amado Suárez (ed.): Periodismo de calidad: debates y desafíos, Buenos Aires, La Crujía, pp. 17-38.
BECKER, L. B., R. BEAM y J. RUSSIAL (1978): «Correlates of Daily Newspaper Performance in New England», Journalism Quarterly, 55(1), pp. 100-108.
BOGART, L. (1989): Press and Public. Who reads what, when, where, and why in American Newspapers, Hillsdale, L. Erlbaum Ass.
Читать дальше