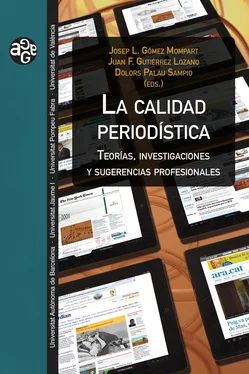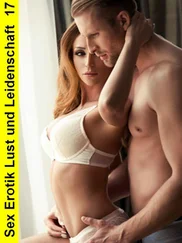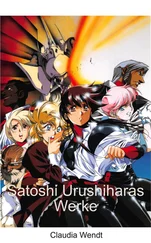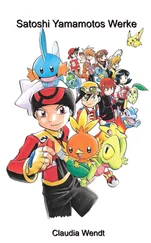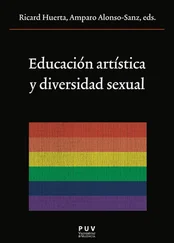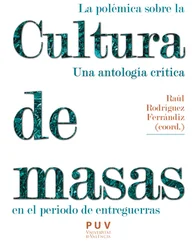Los estándares de calidad para la televisión, que en España ya han sido estudiados teóricamente por José Alberto García y Eva Pujadas, aquí son aplicados a fondo por Estrella Israel y Ricardo Pomares al análisis de los informativos de televisión de mayor audiencia. Sobre la base de esa investigación, estos últimos investigadores concluyen que es necesario
... revisar los valores-noticia para destacar lo importante de lo interesante, volver a las fuentes directas y confirmar su autenticidad, investigar temas propios alejados de las agendas oficiales y previsibles, trabajar con originalidad [...], buscar la pluralidad y la diversidad, huir de los estereotipos, ser sensibles a la multiculturalidad y, ante todo, trabajar, desde criterios éticos, por el rigor, la imparcialidad, la integridad y la independencia, al servicio del interés público y la sociedad.
Josep Lluís Gómez Mompart
Catedrático de Periodismo en la Universitat de València
Director de la sección Producción y circulación de contenidos de la AE-IC
[1]. Como ya hemos explicado en otro lugar, entendemos por periodismo especulativo «la fase superior y sibilina del “periodismo amarillo” de nueva apariencia, pero ligado a medios de cierto prestigio paradójicamente no populistas sino de un relativo elitismo, la naturaleza del cual es sobre todo la propia de una misma matriz económica-financiera basada en la especulación; es decir, mover activos (noticias) de un lado a otro sin prestar demasiada atención al núcleo significante del sentido de la noticia, sino entendiendo ésta como un intangible en tanto que valor de cambio una vez anulado su valor de uso». J. Ll. Gómez Mompart (2009): «From quality journalism to speculative journalism», Transfer. Journal of Contemporary Culture 4, p. 57.
El reto de la excelencia. Indicadores para medir la calidad periodística
Josep Lluís Gómez Mompart y Dolors Palau Sampio
1. De la industria a los medios
La espectacularización de las noticias, la telebasura o el infoentretenimiento, por un lado, y la crisis de la prensa, así como la adaptación de los periódicos a las diversas aplicaciones digitales, por otro, han situado la calidad como uno de los temas clave del debate sobre los medios de comunicación en las últimas décadas. Su protagonismo, sin embargo, ha sido paradójico, especialmente en el contexto español, más para recalcar la ausencia o degradación progresiva, que para plantear cuáles son los criterios que rigen una información de calidad.
El concepto moderno de calidad surge en la década de los años veinte del siglo pasado en EE.UU., ligado a grandes industrias como la Ford, preocupadas por la producción de bienes y servicios, pero también al ámbito de la productividad agrícola. En las tres décadas siguientes se desarrolla la idea de «control de la calidad total», que persigue como fin último «la satisfacción plena de los clientes». La reconstrucción de Japón, destruido tras la II Guerra Mundial, sirvió como laboratorio de pruebas en un control de la calidad definido «como la aplicación de principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de producción, para lograr una manufactura económica con máxima utilidad del producto por parte del usuario» (De la Torre y Téramo, 2007: 44). En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX esta preocupación por asegurar la calidad creció y se extendió a los diferentes intermediarios y, de forma análoga, a la responsabilidad de los medios de comunicación, vinculada a los códigos éticos y de deontología profesional, pero también a manuales de estándares como los elaborados por las grandes cadenas estadounidenses de televisión.
Desde las reflexiones sobre la prensa de élite realizadas por J. Merrill en 1968, revisadas en 1999, [1]hasta la actualidad se han ido sucediendo diversos intentos de definir y caracterizar un concepto complejo, poliédrico, en el que confluyen tanto aspectos económicos y profesionales como implicaciones de responsabilidad democrática.
2. ¿Qué se entiende por calidad periodística?
La calidad o su ausencia ha sido un tema tan recurrente como resbaladizo en las reflexiones académicas y profesionales sobre periodismo de las últimas décadas. Las primeras investigaciones sobre esta cuestión, explica Gutiérrez Coba, «partieron de las teorías sobre gatekeeping y newsmaking, en las cuales se trazaron las pautas para establecer los criterios de noticiabilidad que hacen atractivo un hecho para el medio de comunicación, y la forma en que se realiza el proceso de construcción de la noticia que va a ser publicada». Sin embargo, la pregunta «¿qué se entiende por calidad periodística?» sigue a la espera de respuesta, pese a que, como señala la autora, «de manera intuitiva, cualquier periodista experimentado es capaz de reconocer el buen periodismo de uno de poca calidad» (2006: 31).
Gutiérrez Coba afirma que se trata de un concepto «complejo» –no solo por la dificultad para definirlo sino porque está compuesto de una gran variedad de elementos– y «polivalente», ya que puede aplicarse a bienes, servicios o procesos, y también al periodismo como profesión. Tanto es así que «no es posible hablar de manera exclusiva de calidad informativa sino más bien de calidad periodística, ya que los elementos que la componen no se encuentran solo en el producto como tal (la información publicada) sino en todo el proceso de su producción», desde periodistas y editores a los administradores de la empresa periodística (2006: 34). [2]Desde la perspectiva de la investigación, Handstein (2010) apela a la dificultad de encontrar unos criterios de calidad universales en el periodismo, teniendo en cuenta que estos dependen de las exigencias de calidad y esta, a su vez, del observador y del conjunto observado. También Hassemer y Rager (2006) apuntan a la diversidad de nociones que engloba el concepto de calidad como uno de los principales problemas a la hora de definirlo.
Pese a la existencia de un gran número de investigaciones sobre el tema de la calidad de la información, no es fácil encontrar un fundamento ampliamente aceptado. Si bien la definición de la American Society for Quality –calidad como «la totalidad de funciones y características de un producto que le permite satisfacer una determinada necesidad»– parece apropiada para referirse a empresas de bienes y servicios, resulta más problemática, en cambio, para un «bien intangible» como la información periodística (Gutiérrez Coba, 2006: 32).
Entre las propuestas que se han realizado destacan, por una parte, las que han incidido en el aspecto más de servicio o bien de consumo, frente a las que se decantan por cuestiones más inspiradas en el «interés público». Al primer grupo apunta L. Moses cuando señala que
... quienes se han dedicado a investigar sobre el tema se han concentrado en demostrar que la calidad trae grandes ganancias a las empresas periodísticas, en términos de mayor audiencia, pauta y prestigio, pero se han encontrado con el gran problema de que no existe un acuerdo en lo que significa calidad periodística (en Gutiérrez Coba, 2006: 32).
En el segundo grupo se integrarían las aportaciones de D. McQuail o de W. Schulz (2000: 1), quien parte de las reflexiones del primero para subrayar que el ideal de calidad periodística –entendido como independencia, diversidad y objetividad– se sustenta en los valores democráticos y en tres condiciones que garantizan el libre ejercicio del periodismo: los recursos, el orden político y legal y los estándares profesionales.
R. G. Picard sostiene que las presiones económicas han afectado de forma clara a la calidad periodística y que la respuesta de algunos gestores ha mermado el valor social de los contenidos del periódico (2004: 54). Sin embargo, la definición de este concepto «amorfo y problemático» no resulta fácil (2004: 60-63). Calidad periodística, sostiene, apela no solo a los contenidos (variedad y contextualización de las noticias) y métodos periodísticos (variedad de fuentes), sino también a las actividades operacionales, vinculadas a aspectos técnicos y de gestión. «Hay que reconocer que calidad y rendimiento de la compañía están relacionados», concluye.
Читать дальше