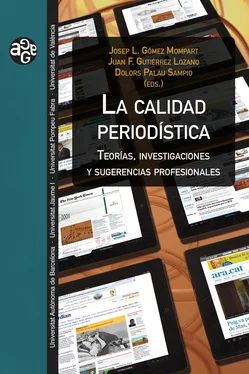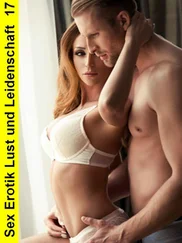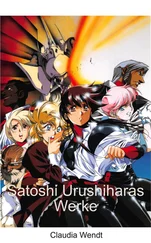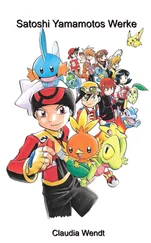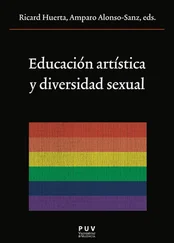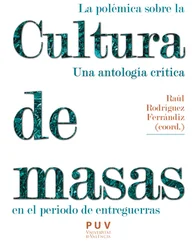Sobre estas cuestiones vinculadas a las condiciones de producción centra su atención el estudio The Quality and Independence of British Journalism (en Lewis et al., 2007), realizado por un grupo de profesores de la Universidad de Cardiff. Las conclusiones del informe muestran claramente cómo la degradación de las condiciones de trabajo –la producción de contenidos por periodista se ha triplicado en dos décadas– ha obligado a recurrir a gabinetes de prensa y agencias para cubrir el trabajo que recaía en manos de la redacción, hasta el punto de que «una significativa actividad periodística independiente es la excepción más que la regla» (2007: 11). Según el estudio, menos de uno de cada cinco artículos analizados (19%) se basa fundamentalmente en información propia (2007: 25), la mayor parte de los temas (87%) están respaldados con una sola fuente y en solo uno de cada cinco casos la voluntad de contextualizar o verificar la información se ha hecho de forma coherente y significativa (2007: 26).
C. Guyot señala que, si bien no existe una definición canónica, buena parte de los periodistas coincidirían a la hora de apuntar algunos de sus indicadores: «precisión, imparcialidad, profundidad, talento del staff» (2007: 67). La dificultad, sin embargo, crece cuando se ponen sobre la mesa otras variables: «¿Es lo mismo la calidad editorial para un medio de la India y uno de Suecia? ¿Lo mismo para un tabloide gratuito popular y un diario sábana metropolitano de referencia? ¿La concepción de la calidad ha variado en los últimos diez años a partir de la explosión de Internet?». Todo ello manifiesta hasta qué punto «cuando se habla de calidad editorial los distintos actores piensan en cuestiones, por lo menos, diversas» (2007: 67). En opinión de Sánchez-Tabernero, buena parte de la dificultad para definir este concepto reside en que «se basa en el equilibrio de factores subjetivos y objetivos, derivados de la percepción del público y los estándares profesionales» (2008: 37).
En La televisión de calidad. Contenidos y debates, E. Pujadas concluye que el concepto de «televisión de calidad» es «relacional», ya que «no se trata de una definición cerrada de conceptos o de condiciones previas sino que se trata de un concepto que evalúa la relación entre un conjunto de características de un objeto [...] y unos valores sociales y contextuales determinados» (2011: 228-229). Así, las aproximaciones a esta idea dependen, en buena medida, del ámbito de referencia de los discursos. Si la calidad se valora en términos de sistemas de televisión, los criterios varían respecto a cuando se tiene en cuenta la calidad de la programación, de las cadenas o de un determinado espacio televisivo. Mientras en los primeros pesan indicadores estructurales, el último nivel se acerca a un terreno más concreto, en el que, sin embargo, también es posible distinguir entre una evaluación externa (los objetivos atribuidos al medio que provienen de disciplinas como la política, la economía, la ética, la extática o la crítica televisiva) e interna, planteada en términos estéticos que incluyen referencias al contenido, los temas, el tipo de tratamiento o la forma del programa, entre otros (2011: 148).
El aspecto relacional al que apuntaba Pujadas en la definición de calidad televisiva está presente también en la aportación de Amado Suárez, que concluye que «la calidad informativa no puede entenderse solo mirando hacia adentro de la redacción, sino que depende en gran medida de las relaciones que se establecen con el entorno» (2007: 25). En su opinión, involucra por igual a periodistas y empresarios.
Gutiérrez Coba apela a la idea de que el periodismo «no es simplemente un negocio sino un servicio social» –aunque tal vez sería más riguroso hablar de «servicio público o cívico»–, ya que en la calidad informativa confluyen la capacidad comercial, el compromiso del medio de comunicación y su proyecto informativo, pero también las competencias profesionales de quien elabora la información.
Y, desde esta perspectiva, la calidad de la información es un producto en sí, pues aunque se trate de un bien intangible es este producto el que entra en relación directa con el público y no los complejos lazos que se establecen entre profesionales del periodismo y empresa informativa (2006: 32).
Pese a no constituir propiamente una definición, las normas profesionales dictadas por grandes cadenas norteamericanas como CBS, NBC o ABC representan, en la práctica, una explicitación del concepto de calidad o excelencia profesional, ya que, como recoge J. A. García Avilés, sirven «como punto de referencia para evaluar la calidad del producto informativo de acuerdo con criterios profesionales» (1996: 19). Uno de los pioneros fue E. Murrow –trabajó en la CBS entre 1935 y 1960–, que apostaba por una información más original (no copiada de agencia) y reflexiva, un estilo claro y directo, independencia editorial frente a los criterios comerciales, imparcialidad basada en criterios profesionales, veracidad, responsabilidad y distinción entre información y opinión (García Avilés, 1996: 41-46). En la década de los sesenta del siglo XX empezaron a introducirse y aplicarse estándares de forma sistemática y a ampliarse a medida que surgían temas polémicos a los que cabía hacer frente (recreación de acontecimientos, periodismo de investigación, cobertura de disturbios, Guerra de Vietnam), pero estos no se fijaron en forma de manual hasta los años setenta. Sin embargo, desde entonces, bastantes de esos estándares no siempre se han respetado por intereses y presiones diversas.
3. Entre la justificación económica, el profesionalismo y la garantía democrática
La necesidad de abordar la calidad periodística ha estado ligada, en general, a diferentes tradiciones y objetivos. Si la investigación en el ámbito norteamericano ha tenido una orientación comercial, enmarcada en la búsqueda de beneficios económicos, la realizada en Alemania [3]se ha desarrollado en torno al profesionalismo. La tercera línea, que tiene como motor principal –pero no exclusivo– algunos países latinoamericanos, ha centrado su atención en la responsabilidad social y la calidad democrática.
Tras revisar las investigaciones realizadas durante más de tres décadas, E. Thorson (2003) llegó a la conclusión de que existe una relación directa entre calidad e ingresos que confirmaría la tesis de que «la inversión en contenidos de calidad mejora los resultados». [4]La tónica, señala Thorson, se repite desde que estudios realizados en 1978 conectaron «mayor calidad de contenidos con aumento de la difusión y la penetración de mercado», tanto en trabajos de gran alcance como en otros más cualitativos. Una investigación de mediados de los ochenta del siglo pasado en EE.UU. –a partir de 114 diarios y tomando como base ocho indicadores de calidad– desveló que el 22% de la variación en difusión estaba vinculada a la calidad.
Asimismo, el impacto de la calidad en la difusión quedó reflejado en propuestas que partían de una metodología muy diferente. A través de entrevistas a una treintena de lectores, realizadas durante dos años, se llegó a la conclusión de que la principal razón para cancelar una suscripción era el descontento con los contenidos. En otra investigación de 1998, basada en el análisis de 64 de los 128 diarios de una compañía considerada por su propio director ejecutivo como de baja calidad, el resultado era similar: «una cadena de baja calidad tiene como promedio menos suscriptores que sus rivales, menor índice de penetración de mercado y sus ingresos se reducen en comparación con los de la competencia. Al final, la cadena acaba por vender sus periódicos». También Sánchez-Tabernero alude a esta relación nefasta:
Читать дальше