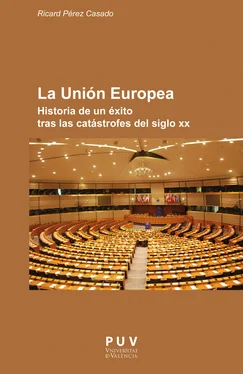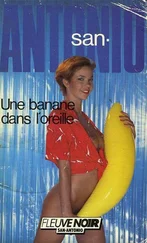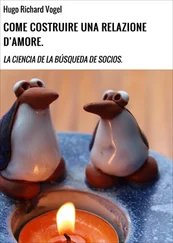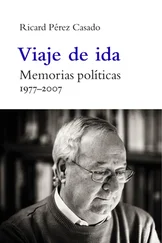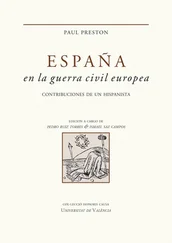1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Las divergencias entre las economías integradas en la zona euro constituyen un obstáculo formidable para la estabilidad y el funcionamiento de la propia moneda. Estas divergencias, de manera voluntarista, se orillaron con la confianza en que el crecimiento y las políticas activas de estímulo a la convergencia económica, mediante los Fondos Estructurales y las acciones del BEI y otros organismos especializados, dotados de recursos considerables, podrían eliminar las diferencias. La formación del capital humano y la productividad, en sus diferencias considerables, hacían presumir un camino menos placentero y de recorrido más largo que la apertura de los cajeros automáticos el 1 de enero de 2002.
Los estados miembros unieron el éxito del euro con una política nacional contradictoria basada asimismo en alguna experiencia histórica fallida, como la de la expansión de la deuda de las administraciones y el estímulo al crecimiento de la deuda privada con un sistema bancario poco escrupuloso. Esto es, austeridad pública que conducía al desmontaje del Estado del bienestar, y creencia en la expansión de la demanda interna de los consumidores, que comenzaban a ver su ruina en el horizonte inmediato.
El encogimiento de los estados a sus fronteras interiores, y el peso de la ortodoxia económica sin límites, como el que resultaba de la confrontación con la URSS, ha impedido en efecto la existencia de una fiscalidad y una política presupuestaria realmente a la escala europea, pese a encontrarse plasmadas ambas en los tratados en vigor.
El resultado ha sido el desplazamiento de la euforia de contar con un signo monetario europeo al desentendimiento de la ciudadanía, que incluso en ciertas partes ya lo ve como una amenaza para su presente y en mayor medida para su futuro.
El atraso en la convergencia real de las economías de la zona euro se ha unido a los efectos de la crisis económica global, y a los previsibles efectos del paso de la multilateralidad a bilateralidad, o a la nueva bipolaridad. El desconcierto ha sido suplido a duras penas por el refuerzo del BCE y en ocasiones merced a la activa decisión de su actual presidente, Draghi, y su equipo. Los gobiernos están sometidos al temor a una opinión pública cada vez más reacia a renunciar a sus niveles de bienestar cuando no atenazada por la precariedad, el desempleo y la tentación de la extrema derecha de liquidar no solo la moneda, sino todo el edificio institucional de la UE.
En cuarto lugar, y de modo más breve, se sitúa el papel de la OTAN y las posibles reformas que emprenda la nueva Administración norteamericana. De entrada, de la misma manera sencilla y abrupta, que Europa pague su defensa y seguridad. Con objetivos tan simplistas como que el gasto en defensa en cada estado suponga al menos el 2 % del PIB respectivo, lo que en la mayoría de los estados de la UE supondría un desequilibrio de las cuentas públicas o una merma aún mayor de los derechos del Estado del bienestar.
Con ser decisivo este último aspecto, no conviene menospreciar los anejos. El refuerzo de las capacidades, la integración de las fuerzas armadas de los estados, figura como una prioridad a largo plazo de una comunidad de defensa europea. Las prevenciones, desconfianzas, la presencia de confrontaciones no tan lejanas en el tiempo, aún están inscritas incluso en los manuales de formación de las fuerzas armadas de los estados. Con la objeción añadida de la escasa propensión belicista de la mayoría de las poblaciones, de la ciudadanía que guarda en sus recuerdos más recónditos la memoria de los efectos sobre la población de las confrontaciones bélicas. A todo ello hay que añadir las divergencias prácticas en cuanto a recursos operativos, su interoperabilidad, el aprovisionamiento de armamento y sus tecnologías y origen, así como el propio desarrollo industrial bélico en cada estado.
La pedagogía de la defensa dista de ser una prioridad para la ciudadanía. A lo sumo se ha abierto paso la intervención militar efectiva para supuestos de ayuda humanitaria o de injerencia ante graves e irreparables conflictos de los derechos humanos más elementales, o incluso como elementos complementarios ante las catástrofes naturales y como última misión contribuir a la seguridad ante las amenazas terroristas.
No es el caso de los objetivos y despliegues de la OTAN, aunque en algunos casos, como en los conflictos balcánicos, su acción haya resultado decisiva, al menos en la contención y fijación del conflicto o conflictos sobre el territorio. La defensa común transatlántica se definió como contención, y en su caso respuesta, a la URSS. Desaparecida esta, el objetivo territorial resultó ampliado a teatros operacionales, como el definido por la Administración norteamericana de Bush al Gran Medio Oriente, fundamento de las intervenciones en Kuwait, Irak y Afganistán, y sin todo el paraguas OTAN a Siria, o de manera unilateral en Libia y África subsahariana, de la mano de las antiguas potencias coloniales, Francia y el Reino Unido.
El cerco de Rusia ha sido el más espectacular de los despliegues de la OTAN en los últimos años. Con una hábil propuesta que incluía el diálogo y la cooperación con la propia Rusia, en términos militares, y mientras esta se recuperaba del trauma de la desaparición de la URSS y la recomposición de la nueva Rusia. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, tejió pacientemente el marco de relaciones, de acuerdo con los intereses por supuesto de EE. UU.
El cerco se ha completado y los antiguos países del Pacto de Varsovia son ahora miembros de la OTAN, al tiempo que lo son, asimismo, de la UE en virtud de la misma apresurada incorporación en el caso europeo de 2003-2013.
En este escenario está por definir, más allá del exabrupto presupuestario inicial del presidente de EE. UU., cuáles serán los nuevos objetivos estratégicos que se asignen a las capacidades militares de la OTAN, y cuál el papel de la UE, aunque en esta materia serán los estados y sus gobiernos los actores principales, siempre un paso por detrás de las decisiones estratégicas que señalen los norteamericanos.
No es descartable que se asigne a las defensas europeas el papel de gendarmes de las fronteras y el control de los conflictos con el terrorismo, en especial el islámico fundamentalista, la bête noire para todos. Y que, sin embargo, EE. UU. y los aliados que en cada momento elija se ocupen de los escenarios más productivos, sobre todo en términos económicos, como Oriente Próximo o la propia vecindad norteafricana, dado que aliados como Marruecos siempre serán más obsecuentes que los picajosos europeos, con sus derechos humanos, sociales, medioambientales y demás.
Las alternativas
De modo conciso podría definirse una fundamental: más y mejor Europa. Esto es lo contrario a su destrucción pretendida desde fuerzas internas, en especial de la extrema derecha, y externas, como la competencia de EE. UU., la más cercana. De la misma manera, sacudir a una dirigencia perpleja ante los nuevos escenarios internacionales y atemorizada por las amenazas internas.
Esto es, una refundación de la UE, con retorno a los principios fundacionales y a la cooperación entre las corrientes de opinión mayoritarias, con la renovación de los cuadros dirigentes, y la inclusión de los movimientos alternativos que emergen por todas partes exhibiendo la necesidad de la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad medioambiental frente a la desigualdad, la precariedad y la exclusión por pobreza, persecución o por diferencias de creencias o color de la piel.
La pieza clave es la devolución del protagonismo a la ciudadanía, su centralidad en la formulación de los objetivos y el control de las instituciones e instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales. La mejor de las construcciones, la más rigurosa de las formulaciones, la más brillante selección de objetivos, sin la complicidad de la ciudadanía está destinada al fracaso y en el mejor de los casos al olvido.
Читать дальше