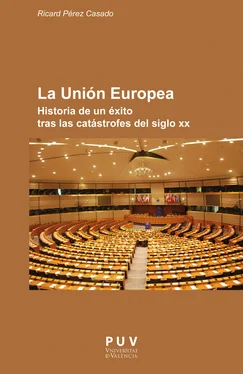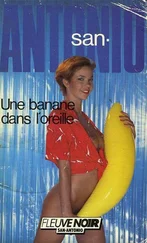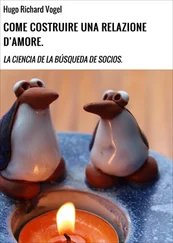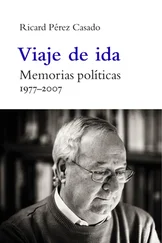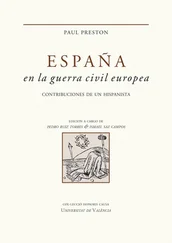Desde una perspectiva de asentamiento de la paz y ausencia de discriminación de cualquier índole, el avance de las sociedades vecinas resulta, además de un objetivo democrático fundamentado en los valores revolucionarios ilustrados, de estricta necesidad, de justicia y de desactivación de los movimientos radicales y fanáticos.
La cooperación económica, tecnológica y cultural, como objetivos de la multilateralidad europea, tiene el camino abierto en la inmediata vecindad. El progreso del sur y el este del Mediterráneo contribuye a la estabilidad y el progreso de la UE y de todos y cada uno de sus componentes. Cerrar el paso a la evidencia, encastillarse, no ha garantizado nunca los flujos migratorios, incluidos los europeos hacia nuevos destinos que ahora parecen olvidarse: españoles, holandeses, franceses, irlandeses, ingleses, alemanes o italianos constituyen formidables aportaciones en la formación de América, de EE. UU., desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. La paz y la seguridad no se garantizan elevando muros y cerrando fronteras, lección que debiera ser aprendida en una Europa que no hace tanto tiempo que fue hollada y devastada por estas mismas opciones.
En definitiva, como se señaló al principio, la alternativa es: más y mejor Europa. O dar crédito a los anacronismos reformulados cuya experimentación nos retrotrajo a la miseria, la devastación y el sacrificio de vidas humanas, con la amenaza efectiva para la libertad, la cultura y el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Más y mejor Europa o aceptar resignadamente la premonitoria sentencia de Margaret Thatcher: «There is not alternative», cuyo acrónimo, TINA, recorre de nuevo los pasillos del poder y resuena en las conciencias o malas conciencias de quienes nos quieren devolver al pasado.
Para llegar a las reflexiones que se han formulado en esta introducción es imprescindible analizar, en primer lugar, los orígenes históricos, la presencia de la historia en el largo camino de la institucionalización de la UE. En segundo lugar, analizar la situación actual en que nos encontramos, así como los datos de apoyo y los hechos que se producen cotidianamente en las instituciones de la UE. Y en tercer lugar, conocer el estado actual de tales instituciones, sus competencias, sus funciones, todo ello en el marco de los tratados de la UE y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A todo ello van dedicadas las páginas que siguen, con el ánimo de ampliar los conocimientos del lector y contribuir al debate cuando las amenazas y las crisis se ciernen sobre la propia continuidad del proyecto más ambicioso generado por Europa, por su ciudadanía.
Un balance provisional
Este libro parte de la convicción de su autor de la necesidad de una Europa unida, fuerte, basada en los valores republicanos de libertad, de aspiración a la igualdad de todos los ciudadanos, y la solidaridad entre todos los seres humanos. Pueden parecer, a los ojos de la realidad, como aspiraciones utópicas, pero la utopía ha resultado necesaria, al menos hasta el presente, para la evolución de la especie y para alcanzar cada vez metas que mejoren su condición y supervivencia.
La construcción de la Unión Europea, como se comprobará en la lectura del texto que sucede a esta introducción, no ha sido tarea fácil, sino testimonio de la creatividad y la tenacidad de los propios europeos, en gran parte debida a experiencias funestas en su historia más reciente. Los testimonios de Zweig, de Klemperer 6 y de tantos otros constituyen pruebas inequívocas, testimonios, literarios si se quiere, de los sacrificios y crueldades que desembocaron en una profunda reflexión por parte de las élites políticas y económicas, sociales, de Europa. Este, y no otros, es el fundamento del edificio institucional que hoy conocemos como Unión Europea.
Por supuesto que el horror no es el único elemento constitutivo, más en la medida en que su banalización al decir de Todorov y otros ha permitido el olvido, con frecuencia interesado, de los experimentos crueles de los totalitarismos. En razón de ello se justifica la proclamación de Hobsbawm cuando señala que «los historiadores hablan, y escriben, de lo que otros quieren olvidar». 7
En parte, el olvido constituye una de las características de mayor calado entre la ciudadanía respecto a los orígenes y fundamentos de la arquitectura institucional, política, de la UE, y de sus principios, valores y logros más evidentes. Entre estos últimos, la formulación de los principios básicos del Estado del bienestar, siempre en el marco de la libertad como garantía individual y colectiva para el ejercicio de los derechos humanos. La disponibilidad de los instrumentos económicos, políticos y sociales, territoriales y de sostenibilidad, se ha traducido en el periodo más largo de la historia europea sin graves conflictos continentales, esto es, en el periodo de paz más largo de nuestra historia común.
Paz por supuesto no exenta de conflictos, de amenazas y de sobresaltos. Algunos enquistados durante décadas, como los de las identidades nacionales en su aspiración permanente a constituirse en estados, o al menos en el reconocimiento de su carácter nacional.
Ulster ha sido el ejemplo más evidente y cruel cuando la separación de Irlanda del Reino Unido no fue completa en razón de la existencia de una minoría religiosa protestante, unionista y nacionalista británica. Conviene a este respecto recordarlo: una disputa de fundamentalismos religiosos, vetusta como la historia misma, con componentes nacionalistas de carácter extremo y no solo por parte del IRA y su brazo político, el Sinn Fein. Un conflicto que resurge en el presente, con el secuestro del estatuto norirlandés por parte del Gobierno británico a raíz de un conflicto interno, como es la dimisión del vicepresidente, pero que augura nuevas dimensiones con la previsible implantación del Brexit , rechazado por la mayoría irlandesa y, por supuesto, por la República de Irlanda. Como se vio no es caso único en el propio Reino Unido. Escocia, por vías pacíficas, ha llegado a plantear su separación, y en menor grado Gales.
El contencioso belga, sin alcanzar los niveles de crueldad del conflicto irlandés, ha exigido una reforma constitucional de envergadura, sustituyendo las estructuras unitaristas del Reino de Bélgica por una federación con competencias ampliamente reconocidas, que alcanzan incluso a la misma estructura institucional de la UE, como fue el rechazo de la comunidad federada valona al Tratado UE-Canadá, el conocido como CETA, o lo que es lo mismo, ejerciendo un derecho de veto equivalente a cualquiera de los estados miembros.
La pacífica secesión de Chequia y Eslovaquia, siendo el estado miembro inicial la República de Checoslovaquia, no deja de ser un ejemplo insólito atendiendo a la proclividad de los conflictos nacionalistas en el seno de la propia UE.
En otros espacios más cercanos, el desarrollo de los nacionalismos en España ha tenido una incidencia cierta tanto en el interior del Estado como en relación con la práctica política institucional de la UE. La violencia del conflicto vasco, y su evolución hacia formas pacíficas de ejercicio de la política, constituye un elemento que considerar aunque esté lejos de ser resuelto en ausencia de voluntad de conclusión. De una manera pacífica el proceso político desencadenado en Cataluña cuestiona los propios fundamentos de los comportamientos políticos por parte del Estado. En ambos casos el desprecio por el compromiso no presagia una solución dialogada, política, porque de alguna manera, y aunque lo nieguen algunos, se trata del choque de dos nacionalismos, y ello sirve tanto para Euskadi como para Cataluña: los nacionalismos catalán y vasco, y el nacionalismo español.
Por supuesto que el conflicto más grave, por sus consecuencias humanas y de devastación, ha sido la sucesión de las nuevas guerras balcánicas en los años noventa del pasado siglo. En ellas, además de las consecuencias irreparables en términos humanos, de convivencia, se destaparon los viejos intereses de los nacionalismos de los estados, y su influencia en el desarrollo mismo de los conflictos armados así como en la paz inestable que les sucedió. La doble influencia de la Iglesia católica y los herederos alemanes del Imperio austro-húngaro se precipitó en el reconocimiento de Croacia. Rusia, como en el siglo XIX, procuró el auxilio y protección de los eslavos del sur, de modo singular de los serbios. De la misma manera que Turquía, apenas ausente del continente desde 1918, se precipitó con la colaboración insidiosa de la religión islámica de Arabia Saudita en la protección de los bosnios musulmanes. Francia y el Reino Unido renovaron su permanente interés histórico por los Balcanes, desde la Dalmacia napoleónica hasta las guerras de 1912. Lo veremos más adelante.
Читать дальше