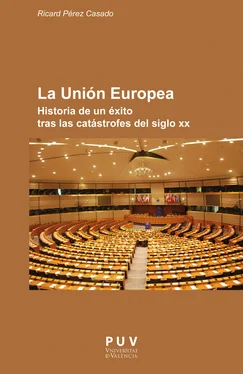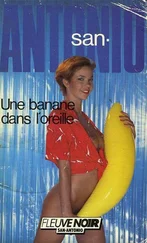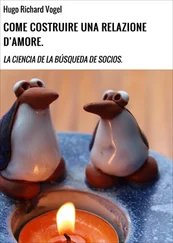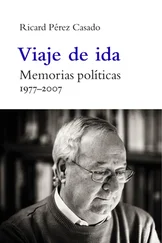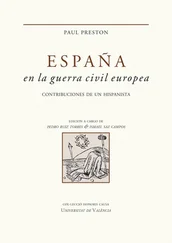El aislacionismo político y militar no es doctrina nueva en EE. UU., como el proteccionismo económico y las barreras arancelarias para el comercio. Bajo el sencillo America first se acogen temores seculares, enemigos exteriores –ahora económicos y laborales, por el momento–y el deseo de afirmación del poder imperial de EE. UU. No importa la existencia de beneficios ciertos, favorables en su conjunto a EE. UU., este nacionalismo de nuevo cuño y sabor añejo es capaz de ocultar los orígenes de la crisis financiera desencadenada precisamente por el capitalismo salvaje de los bancos de inversión norteamericanos y los sacrificios endosados, en primer lugar, a los propios ciudadanos de EE. UU. Permiten sobreponer a la realidad del precariado laboral, de la exclusión de cantidades ingentes de su población, el fracaso sin paliativos de las recetas neoconservadoras, paliadas en sus extremos más agudos por la regulación financiera y la reedición de un tímido Estado del bienestar de la Administración Obama.
Trasladado a las relaciones internacionales, el aislacionismo proteccionista supone la eliminación de las trabas que imponen los tratados, y el ejercicio directo del poder de EE. UU. en unas relaciones bilaterales que siempre serán necesariamente desiguales, con la inclinación de la balanza, se piensa, en favor de los intereses de EE. UU., o lo que es lo mismo, de las élites económicas y financieras de EE. UU., porque acaso por primera vez se cumple la sentencia marxista de que «los gobiernos son el Consejo de Administración de la burguesía» como en ninguna otra etapa de la historia. Algo que ha llevado a Die Zeit (5 de febrero de 2017) a preguntarse «¿Hatte Karl Marx recht? ».
Trato entre desiguales, pues aunque el Reino Unido invoque su relación especial no deja de ser una porción menor ante las dimensiones de EE. UU., y, uno a uno, los estados miembros de la UE tampoco tienen garantías de un trato igual en el caso de consolidarse el nuevo ejercicio del poder norteamericano.
Por supuesto que esta perspectiva excluye, por su propia naturaleza, el recurso al sistema de Naciones Unidas en la prevención, mediación y solución de los conflictos, así como reduce el papel de los organismos especializados del sistema ONU. El análisis coste-beneficio más rudimentario puede que presida las decisiones de la nueva Administración norteamericana, y en consecuencia, como en el comercio, las finanzas o la producción industrial, el comportamiento norteamericano se ajuste a estas sencillas y catastróficas reglas. Mientras no peligren las cuentas de resultados en los balances de las empresas, tratados como el del cambio climático pueden ser pospuestos o incluso anulados si suponen una amenaza para los beneficios del nuevo Consejo de Administración. De la misma manera que pueden darse relaciones en apariencia contradictorias con los valores y tradiciones, como puede ser el caso de las conexiones de los intereses económicos por encima de cualquier otra consideración con Rusia, mercado de consumo y sobre todo de provisión de energía compatible con un acuerdo bilateral entre socios del negocio de los combustibles fósiles.
El camino hacia una nueva bipolaridad ya se ha emprendido, al menos por una parte, EE. UU. La República Popular China, como ya se vio en su originalidad política y económica, emprendió la senda de construcción de una gran potencia económica, con una férrea política interior, y el crecimiento y despliegue de sus capacidades militares. En una fase que puede concluir de manera cercana en el tiempo, porque depende de lo que ejecute el programa de la Administración de EE. UU., China eligió la multilateralidad como política internacional, tanto en sus relaciones políticas como sobre todo en las relaciones económicas y comerciales. Su papel creciente en estos ámbitos ya fue puesto de relieve en este mismo texto. Ahora bien, su capacidad intacta y creciente puede conducirla a ejercer de polo opuesto a lo que parece nueva estrategia de Washington, lo que supondría, asimismo, el ejercicio de su poder de modo bilateral, con efectos análogos para los estados miembros de la UE.
El asentamiento del poder chino en el espacio regional asiático no parece dar signos de repliegue; por el contrario, el ejercicio de su hegemonía económica y militar anuncia todo lo contrario, y este territorio es el de posible fricción con el otro polo, ansioso de mostrar al mundo el cambio norteamericano y el orgullo de su ejercicio con el valor añadido del control de los mercados.
Ante estos dos actores, contradictoriamente vinculados por la tenencia de activos financieros norteamericanos por parte de los chinos, solo algunos podrán adquirir un perfil propio y menor, Rusia y la India, por población, extensión y recursos. Los demás, incluso el resto de los motejados BRIC, menos emergentes, tendrán que optar por una subalternidad más o menos sobrellevada ante uno u otro de los dos poderosos.
La bipolaridad reedita con nuevas dimensiones y perspectivas la perversa lógica del enfrentamiento, y requiere nuevas lealtades y sometimientos. Hasta el presente China había optado por la persuasión y la penetración pacífica, salvo en su esfera regional, donde exhibe su músculo militar, y acogía los acuerdos multilaterales como política propia, siempre que no se objetara su singular sistema de partido único y economía de mercado. Sus capacidades están disponibles para un cambio de actitud y de comportamiento, con consecuencias impredecibles para el resto de los estados y sus ciudadanías.
El euro es una creación política, expresada de modo diáfano en los tratados de la Unión, un objetivo si no paralelo, al menos exhibido como el signo más profundo de la voluntad de constituir una unión política europea que arranca del Tratado de Roma, e incluso con antecedentes muy anteriores a 1957. Su implantación, pese al fracaso constituyente de 2004, fue el resultado del Tratado de Maastricht de 1992. Su despliegue se produce durante la última etapa de bonanza económica, incluso exagerada en términos de burbujas especulativas como la inmobiliaria. El objetivo político de la cesión de soberanía de los estados miembros, no todos, en un signo nacional tan enraizado en la cultura política europea, fue saludado como un éxito antes incluso de conocer los efectos sobre el sistema económico, sobre el consumo y sobre las vidas de los ciudadanos. El signo monetario, junto con la fuerza y las fronteras, constituían elementos esenciales, definitorios, de la soberanía de los estados. El mercado único, la movilidad de los capitales y las personas, el funcionamiento del espacio Schengen, eliminaban dos de los componentes tradicionales del poder de los estados. Fuera quedaban la fuerza, las capacidades militares y la reserva estatal de las relaciones internacionales.
El objetivo político se consigue sin grandes oposiciones internas, y la ciudadanía adopta como propia la nueva divisa supraestatal. Al menos hasta la manifestación de los efectos de la crisis sistémica en su vertiente económica, en que el recurso, por ejemplo, a las devaluaciones para incrementar la competitividad en el comercio internacional ya no es posible en virtud de la rigidez de la autoridad monetaria europea ejercida por el Banco Central Europeo.
Una moneda sin estado, algo insólito. Porque, en efecto, la unión política que debiera acoger los componentes de un estado no se ha consolidado, y además no lleva camino de hacerlo a causa, entre otras cosas, de la reestatalización, del nacionalismo de los estados miembros que suscribieron la iniciativa monetaria.
Ni unión política, ni a efectos monetarios unión fiscal y presupuestaria, imprescindibles para que la nueva moneda hiciera frente tanto a las necesidades como a las amenazas, tanto de especuladores como de los agentes estatales de otras partes, incluida la suculenta factura percibida por la City londinense. La baja inflación fue la prioridad fijada a la autoridad monetaria, impuesta por la larga tradición del trauma alemán de la Primera Guerra Mundial y sus efectos económicos. La independencia política de los gobiernos del BCE contrasta con la lógica de cooperación del Tesoro y la Reserva Federal norteamericanas con las autoridades políticas elegidas democráticamente, incluso para modular los flujos monetarios, fijar los tipos de interés con objetivos para el empleo o la reactivación de la economía, o para financiar el sistema público en las etapas de crecimiento exiguo o amenazado. La prioridad sobre el control de la inflación es sacrosanta, e impide acciones como la mutualización de la deuda, que sin duda alguna aliviaría tensiones como las producidas sobre todo en los países del sur de Europa.
Читать дальше