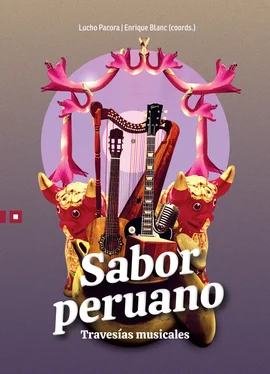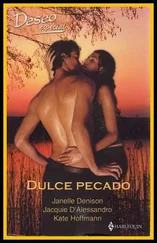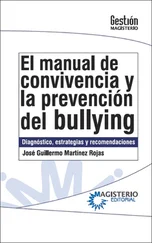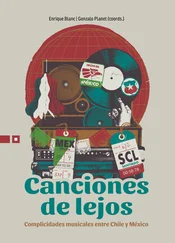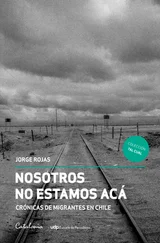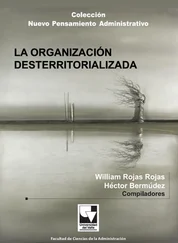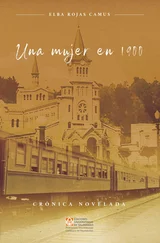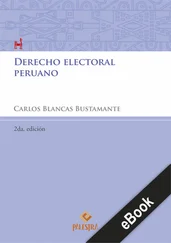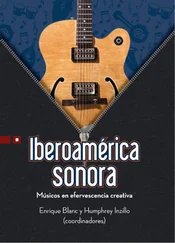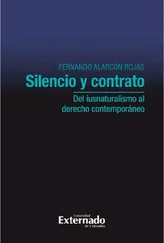El notable jazzista Michael League y su grupo Snarky Puppy estuvieron alojados en el centro cultural de Cañete, donde grabaron un disco. La noticia quizá interese a pocos, pero no al equipo que trabaja con Susana Baca y que mantiene el interés de lo afroperuano y su articulación con los indios y criollos de la costa. Ese cruce enriqueció la tradición mestiza de estas tierras.
Y ahora nos acordamos del poeta Arturo Corcuera y su poema “Los amantes”, que ya está tarareando. Y la película Sigo siendo de Javier, hijo de Arturo, donde ella canta un par de temas. Y recordamos a Gregorio Martínez y a Andrés Soto, muertos en la víspera. Baca es heredera de las dinastías más ilustres de los negros del Perú. Y cada dinastía aportó esa parte que su memoria atesoraba en sus corazones. ¿Cuánta belleza halló entre cajones y chacombos, al compás de las cadenas, al son de un socavón? Susana Baca recuerda y no cesa de recordar precisamente esa maravilla del negro peruano, el disco que grabara Nicomedes Santa Cruz, Cumanana, con Porfirio, con los De la Colina, con aquellos que llevan una sangre encendida de reclamos y aromada en sus bondades de glóbulos festivos.
El conflicto entre lo nuevo y lo viejo afectó con delicadeza sus opciones. Un poema de Enrique Verástegui, del movimiento Hora Zero, le parecía más valioso que un vals del bardo Felipe Pinglo Alva. A Susana Baca le interesaba aquello que llegaba de Cuba con el nombre de nueva trova y lo que traía la magia de Brasil con los gestores del llamado tropicalismo. Y Susana, entre las vanguardias y la tradición, inició un camino inédito hacia lo que dictara su corazón. Y fue un duro trajinar, un camino tan empedrado de incomprensiones que si César Vallejo la hubiera visto, habría exclamado entre incendios: “Que de mi país, a mis enemigos, los quiero…”.
Y en el más intenso silencio, Susana y sus compañeros de utopías fueron consolidando sus espacios y reafirmado sus ecos; primero grabando cintas, luego editando discos con ayuda de sus amigos en Editora Pregón y junto a Ricardo Pereira. En 1986 viaja a Cuba y, en los Estudios de Egrem en La Habana, graba Poesía y cantos negros [Lamento negro], cuya reedición le permitió ganar el Grammy Latino tres años después. Era un disco distinto, con poemas del chileno Pablo Neruda, del uruguayo Mario Benedetti, de los peruanos Alejandro Romualdo, César Vallejo, César Calvo, Gálvez Ronceros y Victoria Santa Cruz, y un tema que Chabuca Granda había dejado inconcluso: “María Landó”, que Susana perfeccionó de manera magistral.
Fue un álbum sui géneris, hecho con paciencia, sacrificio e incomprensión de algunos. No así nada más se musicalizaba poemas tan intensos como “El hermano Miguel” de Vallejo o “Matilde” de Neruda. Además, aunado a los poemas y sentires negros Los Gallinazos de Victoria Santa Cruz, formaban un entramado brillante, azuzados por las brasas de una emoción única y de una pasión sin par. En el disco participaron algunos integrantes de la banda cubana de jazz latino Irakere, además del grupo de cuerda Brindis de Salas y otros músicos peruanos, entre ellos el guitarrista Lucho Gonzales. Es un disco extraño —ya lo dije— al que el tiempo supo darle, con justicia, la importancia y grandeza que sólo las obras inmortales tienen. Cuando se confirmó en la tercera edición de los Grammy Latino en Los Ángeles que el disco había conquistado el premio, Susana Baca, que se hallaba preparando un concierto en Boston, apenas tuvo las fuerzas para decir: “Qué alegría que un trabajo tan antiguo fuera reconocido. Eso quiere decir que no estaba equivocada”.
Cambio de escena. Aquel invierno de 1986, el Barrio Latino de Nueva York tenía desde hace unas semanas un vecino extraño aunque, algunos sospechaban, ilustre. Era David Byrne, guitarrista veterano del grupo Talking Heads, rockero genético, melómano enloquecido por el pop, de safari por el bossa anglófilo, viajante del tropicalismo del futuro y obsesionado por la africanía en el Perú. Era un ser sin fijación colonial; al contrario, se sentía apasionado por mostrar al mundo lo maravilloso y real de una música que, sospechaba, era mágica y digna del ensueño.

© Susana Baca.
Algunos afirman que su búsqueda se parecía a la que, a su “adicto” estilo, llevaba a cabo Peter Gabriel en África. Lo cierto es que Byrne asistía en esas tardes neoyorquinas a la casa del profesor Bernardo Palombo, un políglota y periodista argentino obsesionado con las plantas amazónicas que le enseñaba el español reforzando los adverbios del espíritu, aquello que llaman poesía y que, en su lengua, sonaba a himnos con los retruécanos del corazón. Cierta vez, para ampliar el espectro de su clase, el maestro recurrió a un video que había grabado en Lima: una cinta con música del Perú donde aparecía una diosa morena que pronunciaba las vocales en un susurro aterciopelado, erigida sobre una nube. El alumno Byrne no lo pensó dos veces. Tenía que conocer a esa divina criatura de tan exótico país. Más tarde averiguaría que se llamaba Susana Baca, después viajaría al Perú, luego escribiría esta parte de la historia.
Ese vestido blanco al viento y esos pies, levitando en danza ancestral amén de aquel verbo de canciones engalanado de misterios que venían del fondo de las épocas, dieron una dimensión universal a esa dama que rescataba amorosamente la memoria. Gracias al feliz encuentro con Byrne, Susana Baca inscribía en agosto de 1995 su “María Landó” en el Afro Peruvian Classics: The Black Soul of Peru, el mítico disco compacto, hoy desaparecido del mercado, que contenía una selección realizada por David Byrne y producido por su sello Luaka Bop, editado por Warner Bros Records en Nueva York. No había duda, habían iniciado otros tiempos.
Susana Baca, mientras tanto, había ampliado su espectro artístico junto a su grupo, compuesto por David Pinto, director musical y bajo; Sergio Valdeos en guitarra; Juan Medrano Cotito en el cajón y Hugo Bravo en las congas y bongó. Una noche ella nos contó que le fastidiaba que le colocaran letreros a su música, que estaba de acuerdo con aquello de la world music porque se sentía compañera del trabajo de Manu Chao y del canario Pedro Guerra, el de “Contamíname”, pero igual de Casandra Wilson, y lo suyo tenía una huella propia, como en su tiempo lo tuvo el vals criollo que, cuando llegó y pasó por el oído del negro, perdió ese barniz europeo y se hizo zambo.
En 1997, en pleno invierno francés, se edita en París Susana Baca. Vestida de vida, un disco compacto con el sello Iris Musique que recibió la distinción FIP y Le Choc de la crítica francesa. Desde esa fecha, el mercado europeo se rindió a la maestría y duende de Susana, y esa apertura no significaba más que la confirmación: su estilo había adquirido el brillo de una estrella consagrada y su horizonte se expandía de manera insospechada. Ese mismo año, David Byrne le produce el disco Susana Baca, editado por Luaka Bop / Warner Bros (Nueva York, 1997), que al mismo tiempo recibe el Choc de Le Monde de la Musique. En su año de lanzamiento, esta grabación fue considerada entre los doce discos más importantes en Francia, los tres principales en Inglaterra, y la revista Jazzis de Los Ángeles lo ubicó entre los ocho mejores.
Ningún artista popular peruano había logrado tal éxito hasta ese momento. Los críticos de música contemporánea y los especialistas del planeta musical no tardaron en saludar el trabajo de Susana que, desde entonces, fue acumulando el reconocimiento unánime de publicaciones como The New York Times, Le Monde, Rolling Stone, Billboard, El País, The Sunday Times, Les Inrockuptibles, Jazz Times y The New Yorker, sólo por nombrar a las más conocidas, mismas que bautizaron su fertilidad musical excepcional como si su legado estuviese anegado por el agua bendita prestada de la cocina de sus ancestros y alimentada por su innegable talento y sus pasiones propias.
Читать дальше