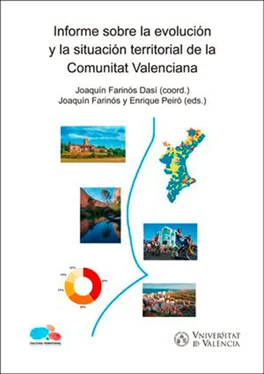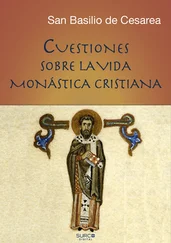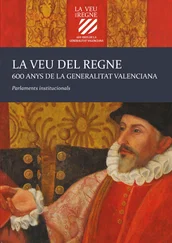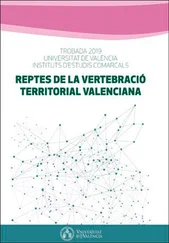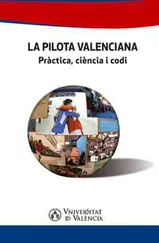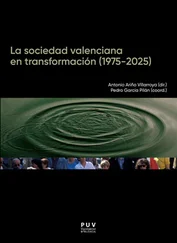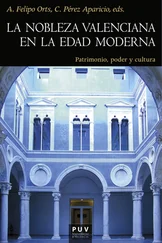Tras la ETE, podemos destacar la Estrategia de Lisboa , aprobada por el Consejo Europeo en marzo de 2000, centrada principalmente en objetivos económicos y sociales, así como la Estrategia Europea para un Desarrollo Sostenible (Gotemburgo, junio de 2001 16), con un carácter más medioambiental.
También hemos de apuntar el Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social de 2007 y la Comunicación Libro Verde sobre la cohesión territorial: convertir la diversidad territorial en un punto fuerte , de 6 de octubre de 2008, ambos de la Comisión Europea, así como los documentos surgidos del Consejo Europeo Estrategia Revisada de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible (2006) y, fundamentalmente, la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (la Estrategia Europa 2020 ), diseñada como sucesora de la citada Estrategia de Lisboa .
La Estrategia Europa 2020 traza tres líneas estratégicas para afrontar los retos futuros de la Unión: un “crecimiento inteligente” para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, un “crecimiento sostenible” promoviendo una economía más eficiente en la utilización de sus recursos, más ecológica y competitiva, y un “crecimiento integrador” que fomente una economía que destaque por su nivel de empleo y que redunde en la cohesión económica, social y territorial.
Toda esta serie de documentos, incluida la ETE, son documentos jurídicamente no vinculantes, tal y como expresamente advierte el texto de esta última. Pero como documentos de soft law proporcionan un marco político para mejorar la cooperación entre las distintas políticas comunitarias así como entre los Estados miembros, sus regiones y ciudades. Para GONZÁLEZ-VARAS (2007), estos documentos pueden considerarse como un primer estadio prenormativo que justifica la dimensión estrictamente europea del territorio. Se trata de actos atípicos, pues no son encuadrables en ninguna de las típicas categorías previstas en los Tratados.
La legislación autonómica de ordenación del territorio se ha venido haciendo eco de alguno de estos documentos elaborados por las instituciones comunitarias. Era el caso de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que tomaba como referencia expresa en su preámbulo la ETE. También es el caso de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) aprobada en 2011 17.
También la vigente LOTUP contiene expresas referencias a algunos documentos comunitarios en su preámbulo (no así del Consejo de Europa, salvo el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000), y cita expresamente la ETE, la Agenda Territorial Europea, el Libro Verde de la Cohesión Territorial y la Estrategia Europa 2020.
2. DERECHO ESTATAL PREVIO A LA CONSTITUCIÓN DE 1978
2.1. De las premisas técnico-sanitarias del Reglamento de Obras de 1924 a la Ley del Suelo de 1956
2.1.1. La ordenación urbanística del extrarradio y supramunicipal
Aunque es generalmente aceptado que el momento fundacional del Derecho urbanístico y territorial en España tiene lugar con la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, lo cierto es que esta ley es también un punto de llegada, al marcar una solución de continuidad con un proceso que se inicia a mediados del siglo XIX (PAREJO ALFONSO, 1986). Y ello porque, dejando al margen decisiones políticas y económicas de claro alcance o incidencia territorial, como la nueva ordenación de la Administración periférica del Estado con la división provincial de 1833 18, o la instauración de las Confederaciones Hidrográficas en los años 20 y 30 del siglo XX (RICHARDSON, 1976), lo cierto es que los antecedentes inmediatos del actual concepto de ordenación del territorio son netamente urbanísticos.
Tal como destacan GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO (1981), con cierto romanticismo autonomista, y frente al carácter singular y excepcional de la legislación especial de ensanche y reforma interior, el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 1924 atribuyó la competencia sobre la actividad urbanística a los ayuntamientos, como competencia exclusiva municipal, lo que, unido a sus premisas técnico-sanitarias, hizo que se careciese de la óptica necesaria para abordar las cuestiones de ordenación territorial. No obstante lo anterior, el texto recogió, por primera vez en nuestra legislación, la necesidad de la planificación supramunicipal 19. Afirma PEÑÍN (1983) que fruto de este reglamento fue la rápida elaboración del planeamiento urbanístico municipal, que será la base de los Planes Generales de Urbanización de los años cuarenta 20. En palabras de Fernando de TERÁN (1999), se trata de típicos planes de extensión, en la forma derivada del städtebau que algunos arquitectos españoles habían aprendido en Alemania.
2.1.2. Inicios del regionalismo urbanístico y ordenación de la Gran Valencia
Durante el período republicano, aunque no se produjeron innovaciones normativas generales referidas a la problemática de la ordenación supramunicipal, sí encontramos ya interesantes aportaciones teóricas en el terreno del llamado “ regionalismo urbanístico ” o regional planning anglosajón (Congreso Municipalista de Gijón de 1934), todo ello junto a las teorías del zoning racionalista y de la “ ciudad industrial ” 21 . Una vez terminada la guerra civil, comienza una década determinada por el aislamiento internacional y la autarquía económica. La atención del nuevo régimen político ha de centrarse en las necesidades de reconstrucción 22, en el inquietante y progresivo fenómeno de concentración urbana y en el consecuente problema de escasez de viviendas. El “problema de la vivienda” hará que se releguen las cuestiones de planificación urbanística y territorial a un segundo lugar 23.
Sin embargo, la problemática derivada del fenómeno creciente de las aglomeraciones urbanas hará que, a partir de 1942, comience una política estatal de elaboración de planes urbanísticos supramunicipales para determinadas áreas metropolitanas o provincias del territorio español.
La década de los cuarenta se caracterizó por la necesidad de crear “la ciudad nueva” que responde al trasfondo ideológico del nuevo Estado, desde un modelo de unidad, homogeneidad y coherencia para todo el territorio. Las primeras formulaciones ya se produjeron en junio de 1939, en la Primera Asamblea Nacional de Arquitectos, organizada por Falange en Madrid.
Tal como señala Fernando de TERÁN 24, la indigencia conceptual de la posguerra hará que los arquitectos de la denominada “escuela de Madrid”, Pedro BIGADOR y Gabriel ALOMAR principalmente, monten el proceso de construcción de la ciudad del franquismo sobre la componente culturalista del racionalismo, aunque desprovista de su carga ideológica 25. Con ella elaborarán el planeamiento de las grandes ciudades españolas (Madrid, Bilbao, Valencia, y también Toledo, Cuenca y Sevilla). Dichos planes se realizarán desde la Administración del Estado sin cobertura o base en las figuras de planeamiento reguladas en los textos legales vigentes, por lo que se recurrirá, bien a la aprobación de leyes especiales, o bien a la creación de distintos tipos de planes mediante normas reglamentarias. La ley especial aprobada para Valencia fue la Ley de Bases de 18 de diciembre de 1946 y Texto articulado aprobado por Decreto de 14 de octubre de 1949, de Ordenación Urbana de Valencia y su comarca (con Decreto 2 de abril de 1954) 26.
A partir de esos años se pusieron las bases de la definitiva estatalización del urbanismo y quedó anunciada formalmente la reforma de la legislación urbanística, aunque ésta habrá de convivir con la reforma de la legislación de régimen local y con la normativa sectorial de vivienda (BASSOLS, 2006).
Читать дальше