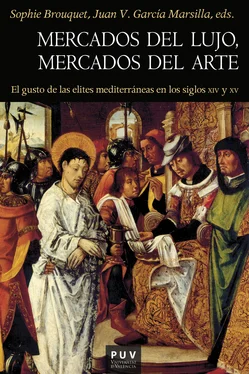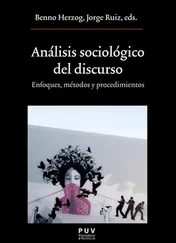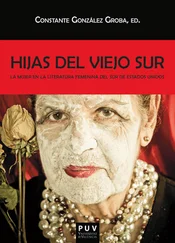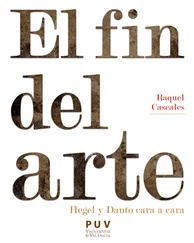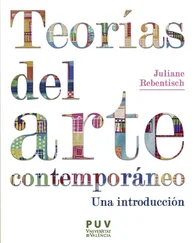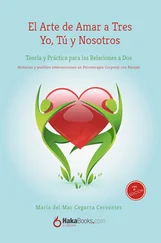Términos procedentes de otros ámbitos, como el de la arquitectura, se emplean para describir estas obras y subrayan su carácter constructivo. Los balaústres que adornan uno de María de Hungría son columnillas o pilares pequeños que se usan en las camas y escaleras, pero que también, concreta Terreros Pando, se emplean en los espacios sagrados como coros, altares o presbiterios.
Se enriquecen, como en el caso de uno de hierro plateado de Isabel de Portugal con piedras pequeñas, oblongas y pardas, sembradas de puntos dorados, que le sirven de pies (así define Terreros las avellanas) o, pueden ser de plata labrada en persería, es decir, trabajadas en filigrana.
La última mirada sobre este ostensorio del lujo, descrito con minucia de registrador, lo desposee de su contenido simbólico objetual para reducirlo a una realidad de peso del metal precioso y equivalencia económica: el atril de plata dorado labrado de cincel, rematado por coronas y con las armas reales de Carlos V, iba montado sobre madera. Pesó «con la dicha madera y con clavitos de hierro con que estaba clavado» más de cuatro kilos y se tasó en los nueve ducados de su plata dorada y hechura.
Junto con los metales, textiles son los otros materiales con los que se construyen estos palenques en los que se eleva el aparato simbólico del libro y funcionan como pedestal para esa construcción que este tipo de libro.
Las almohadas, siempre asociadas al misal, se inventarían preferentemente bajo ese término aunque también se emplea el de cojín. Forman parte, lógicamente, del aparato decorativo de la capilla privada de los reyes (por ejemplo el sitial) y van registradas junto con los paños ricos de ese entorno, asimiladas pero diferenciadas de los paños que cubren los libros y de las fundas que los protegen. Siempre hacen juego con esos otros elementos textiles de respeto. Su indisociable vínculo con el misal, al que servían de cuna, es evidente porque se almonedan juntos con valores muy diferentes. Un cojín de terciopelo carmesí para poner el misal se vende en unión de un misal cubierto de terciopelo carmesí a fray Diego de Ovando, capellán de su majestad, en seis reales y el misal en tres ducados.
En otros inventarios femeninos, como los de Isabel de Portugal, María de Hungría o Margarita de Austria, los materiales usados son el terciopelo para el derecho y la seda para el forro. Los colores: negro, grana, oro, carmesí. Solo en un caso, el de María de Hungría, la almohada podría responder a un juego heráldico: oro con el revés de terciopelo a franjas carmesí y oro.
El vínculo simbólico entre el uso del textil y el sentimiento religioso de la época lo confirman tanto los inventarios como las representaciones iconográficas. Las telas, ligadas a la devoción y a los libros litúrgicos, forman parte del universo religioso del propietario. El manutergium que preserva el objeto sagrado del roce directo con las manos del oficiante, se transforma en camisa y funda del libro litúrgico –símbolo del verbo sagrado–y pasa a ser un complemento de la opulencia laica ligado siempre al espacio de la oración. Una vez más, la evolución del concepto de lectura piadosa, impuesto por un nuevo entendimiento de la espiritualidad, favorece el desarrollo de fundas, camisas y paños que ennoblecen el libro y que, construyendo un recinto espiritual doméstico e íntimo, renuevan las oportunidades de exhibición del lujo mediante el juego combinatorio de objetos ligados al libro.
Las protecciones –fundas, forros, camisas–de Martín I y de María de Castilla son escasas y mayoritariamente sencillas –de aluda y de cuero se describen dos–acordes a la definición del lujo de sus encuadernaciones.
En María de Castilla aparecen realizadas en piel, ajustándose al material de las cubiertas. De aluda blanca, en un libro de Hugo dedicado a ella, encuadernado en cuero rojo, en otro –en el que se especifica su carácter mó-vil–es de cuero rojo, contrastando con la encuadernación en cuero verde de ese Vitae Patrum . 8
El forro y la funda son elementos adicionales, superfluos, indicativos de un tipo de entendimiento del lujo que aún no ha llegado a tener el mayor uso de las colecciones posteriores. Sin embargo hay alguna excepción significativa. Entre los libros de Martín I se describen las fundas de dos misales en pergamino: una en damasco verde, otra en terciopelo verde estampado con flores rojas, cierres de cinta roja y oro, protegiendo encuadernación en cordobán rojo con hierros y cierres de plata con el escudo real en un caso y, en el otro, los de Aragón y San Jorge. También en su inventario, entre los bienes recibidos por herencia de su boda con la condesa de Foix, se describe una camisa de seda negra y roja, forrada de tercianela roja – terçanell– , que es una seda parecida al tafetán, aunque más fuerte y lustrosa, empleada en cortinas, banderas y forros, que cubría otra de sus encuadernaciones joya: un excepcional trabajo de orfebrería religiosa figurativa que convertía un Salterio en un tabernáculo simbólico. En unas Horas en pergamino de María de Castilla, encuadernadas en cuero verde gofrado, se especifica «ab cubertes dessús tot» de damasquinado violeta, bordadas de oro, con dos botones, distinguiendo la funda de les « propdites cubertes », una auténtica encuadernación de lujo con cinco perlas gruesas conjugadas con otras pequeñas, y un sistema de cierre de alta joyería: dos cierres labrados guarnecidos con parche rojo, bordado con oro y dos ganchitos de oro con cinco perlas gruesas y otras menudas. En la cabecera, algunas perlas menudas debían formar un arriaz. 9
Una simple sarga amarilla hace las veces de funda para una encuadernación heráldica, textil, guarnecida de plata y esmaltes, de un libro de fiestas de la condesa de Benavente; sin embargo, su colección ofrece un ejemplo magnífico del uso de la funda como emblema de virtudes de la propietaria: la representación de la duquesa apartando de si los placeres y los instrumentos. 10
La Biblioteca Real de los Países Bajos conserva un camisa de terciopelo rojo, adornada con borlas rojas entretejidas con coro y broche de plata. Sobrepasa el libro unos dos centímetros y medio y se sujeta a él solo con su propio cierre. Preserva unas Horas que por su iluminación se consideran valencianas, c. 1460, en vitela de 1460, encuadernadas en un sencillo cuero marrón con hierros.
Cetí y terciopelo son los textiles más usados para confeccionarlas. Van forradas y los inventarios especifican también ese material: «terciopelo forrado de cetí», «cetí con forro de lo mismo». Se adornan con bordes de telas que las ensamblan mejor con las encuadernaciones para crear un objeto de lectura única. Ese color excelente, encendido y de larga conservación, el carmesí, es uno de los favoritos entre las fundas de Juana de Castilla.
La capacidad de intercambio de los materiales, su plasticidad para convertirse en otro objeto dentro del mismo sistema, confirma su definición de bienes suntuarios dentro de la organización del aparato de representación. Un jubón de brocado de Catalina de Austria pierde un cuarto trasero para transformarse en una funda de misal, forrada de cetí carmesí, y se enriquece cairelándola con oro. 11 Un ejemplo entre muchos.
LA VOZ DE LAS ARMAS
El libro ofrece una superficie perfecta para el reconocimiento heráldico y la afirmación familiar. Funciona como un estandarte más, móvil, resistente, visible, que transmite, además, otros valores personales que remiten al propietario y a su imagen personal: lectura, reflexión, cultura.
De la identificación personal a la familiar, la encuadernación es un campo perfecto para esta práctica simbólica y emblemática que, junto con la religiosa con la que a menudo se entrecruza, es dominante en la encuadernación de lujo. Los escudos de armas son signos visuales de identidad que incrementan su peso social con el empleo de materiales preciosos y gemas que entregan la simbología de sus colores y de sus virtudes a la estirpe del posesor.
Читать дальше