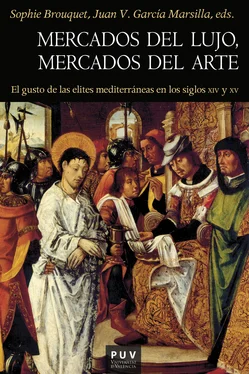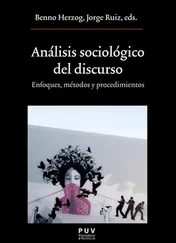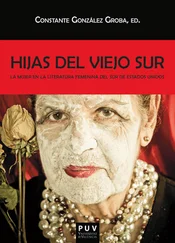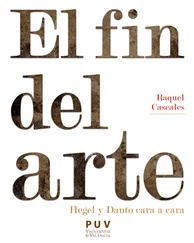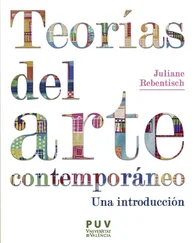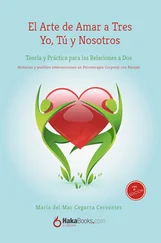De esta manera, y entendiendo hasta qué punto podían converger en este tema los intereses de estudiosos provenientes de distintas áreas de conocimiento, en la primavera de 2009, durante mi estancia en la Université de Toulouse-Jean Jaurès, Sophie Brouquet y yo mismo llegamos a concebir un proyecto de investigación que tuviera como objetivo los mercados del lujo y el arte en los siglos finales de la Edad Media en un ámbito espacial que había sido visto en general hasta el presente como secundario: el arco noroccidental del Mediterráneo. Como más tarde desarrollará la doctora Brouquet en este mismo volumen, se trataba de una región que había quedado tradicionalmente a la sombra de las dos grandes potencias urbanas y artísticas del período, Flandes e Italia, pero en la que tanto la abundancia de piezas como la riqueza de sus archivos demostraban la gran potencia de su peculiar mercado. De ahí surgieron dos convocatorias a congresos que reunieron básicamente a especialistas de uno y otro lado de los Pirineos. La primera en Valencia en septiembre de 2010, en el Congreso Internacional «Mercats del luxe, mercats de l’art. La Corona d’Aragó i la Mediterrània en els segles XIV i XV» , y la segunda en Toulouse a finales de noviembre del mismo año, titulada «Un autre marché du luxe: le gout des élites méditerranéennes aux XIVe et XVe siècles» . La conclusión, y la expresión más palpable de estos años de trabajo y discusiones, es ahora este volumen, al que han contribuido estudiosos que participaron en ambos congresos, aunque no todos por desgracia, y algunos que no pudieron estar presentes en ellos, pero que han desarrollado sus investigaciones en este ámbito y se han unido al proyecto.
En total son veinticuatro artículos que se han organizado en seis bloques temáticos. En el primero, «Promotores y clientes del lujo», se ha tratado de identificar a los protagonistas de aquel mercado del lujo, a aquellos que, por uno u otro interés, lo animaron y le dieron forma, y se han venido a perfilar las características particulares de esta región de Europa, en la que las clases urbanas tenían un papel tan destacado o más que los miembros de la nobleza en el patronazgo artístico y en la búsqueda de objetos suntuarios. Lo demuestra Sophie Brouquet en el caso occitano, centro productor de lujo, pero también importador de obras del norte, que a menudo se cambiaban por el pastel del Lauragais o por otras mercancías del Midi; y lo corrobora igualmente Francesca Español cuando se acerca a los «clientes de calidad» de la Corona de Aragón, convertidos en epicentro de la innovación artística con su deseo de asombrar a sus conciudadanos y de dejar huella de su existencia. Algo que encontramos igualmente en Mallorca, donde Tina Sabater sitúa en torno a la década de 1370 el arranque del boom de la promoción privada de retablos –una década, por cierto a la que deberemos prestar especial atención en todos los territorios de la Corona–, el cual, en las islas, vino acompañado de un giro hacia Italia, probablemente relacionado con la consolidación de las rutas mercantiles mediterráneas en estos momentos.
Un segundo bloque «El lujo de la memoria. Libros y escritura», se centra en ese sector concreto de la demanda artística y suntuaria, aquel que presenta de forma inequívoca una mayor dimensión cultural y literaria. Sin embargo, la aproximación al libro comienza, en el texto de María Luisa López-Vidriero, desde fuera, desde su lujosa encuadernación, que hacía que los tesoros del saber lo fueran también del placer estético y del refinamiento artesanal. Si abrimos ahora los volúmenes y los hojeamos, nos encontraremos con cuidadas vitelas, armónicas caligrafías y exquisitas miniaturas. Francisco Gimeno se pregunta así qué factores eran los que convertían un libro en un ejemplar lujoso, y analiza los diversos tipos de códices de alta gama que se podían obtener en el mercado tardomedieval, así como los diferentes procesos que podían llevar a su fabricación. De hecho, el siglo XV es el escenario de una transformación fundamental en la historia del libro, con el nacimiento de la imprenta de tipos móviles. Miguel Ángel Pallarés, reconocido especialista en el estudio de los primeros pasos del libro impreso en la Península, comprueba la convivencia del manuscrito y el incunable en Zaragoza, una ciudad considerablemente más alfabetizada que su entorno rural, donde los libros llegaban junto con otras mercancías de alto precio, como parte de un comercio internacional en el que participaban alemanes, franceses y flamencos, junto con los propios negociantes aragoneses. En cambio, las dos últimas contribuciones de este capítulo se centran en el estudio minucioso de alguna de estas obras exquisitas: Émile Nadal en el Pontifical de Narbona, y Josefina Planas en el Salterio-Libro de Horas de Alfonso el Magnánimo. En ambos se analiza la complejidad de la comanda de uno de estos libros y el reflejo en ellos de las redes de relación que han podido unir a artistas y clientes, así como se indagan las devociones que en ellos se reflejan y las posibles influencias en ellos de otras obras del mismo tipo.
Del universo minucioso del libro se pasa en el siguiente bloque en cambio a los grandes escenarios, a las construcciones, a los palacios y sus decoraciones, recogidos bajo el título «Los espacios de la ostentación». Aquí vemos como lo doméstico se mezcla con lo público, como la vivienda se imbrica con su entorno urbano inmediato, a través de esos «ojos de la arquitectura» a los que se refiere Luis Arciniega, las ventanas, en tanto son elementos para ver y ser visto, y dicen mucho del propietario del edificio. En su interior el lujo se muestra en primer lugar en la calidad de la construcción, y especialmente, en el Mediterráneo, en las ornamentadas techumbres de madera, oro y geometría, en las que la destreza de carpinteros y pintores se ponía al servicio del boato de la casa. Amadeo Serra y Teresa Izquierdo estudian algunos de los alfarjes y cubiertas que sobreviven, pero dan noticias de muchos más que se han perdido. En conjunto aquellas estructuras debieron ofrecer abundante trabajo a unos artistas mucho más al servicio de lo privado de lo que se podría suponer.
Algunas de aquellas viviendas disponían también de pinturas en sus paredes, que llegaban incluso a dar nombre a las estancias en los palacios más importantes. No obstante, el marco habitual de estos murales solía ser la iglesia, y en ella en los últimos siglos de la Edad Media se asiste a un enriquecimiento técnico de dichas obras, con una clara tendencia a mostrar un aspecto más suntuoso, como lo observa Virginie Czerniak en su contribución, por la que desfilan halos de santos ricamente trabajados, y personajes vestidos con lujosas ropas, todo al gusto de los comitentes occitanos que gastaban ingentes cantidades en demostrar a sus conciudadanos la potencia de su linaje.
Pero volviendo a la vivienda nos encontraremos con unos interiores que poco a poco se van «vistiendo» con muebles, tapices y un sinfín de objetos que vendrán a sustituir a la austeridad de los siglos anteriores en aquellos hogares que se lo pudieran permitir. Los ejemplos nos los proporcionan aquí Mallorca y Toulouse, dos mundos distintos aunque con numerosos puntos en común. María Barceló nos presenta en la isla una cultura material rica y multiforme, que se beneficia de la encrucijada de rutas marítimas que allí convergen, y en cuyas casas se encuentra un cosmopolita abanico de piezas venidas prácticamente de todo el mundo conocido. También en Toulouse los inventarios de los potentados denotan su riqueza, que se expresa en este caso especialmente en las joyas y otros objetos de metales preciosos, analizados por Véronique Lamazou-Duplan.
Estos panoramas del lujo doméstico detallados por los notarios nos llevan al siguiente bloque, centrado en el objeto, en esas pequeñas cosas de alto precio que demostraban el buen gusto de sus dueños. Las aproximaciones aquí son muy variadas, como corresponde al perfil científico de los autores de los artículos, desde la historia del arte a la arqueología o la historia de la alimentación, por poner sólo algunos ejemplos. Así Joan Domenge se aproxima a la corte real aragonesa y a sus joyas más preciadas, para cuya obtención se recurría ya a auténticos marchantes de « coses de grans preus », con las que a menudo se sellaban importantes momentos de la vida curial, como bodas, nacimientos de infantes o embajadas. En el mismo gran tráfico de piezas caras hay que situar el comercio del coral, que hizo la fortuna de algunas islas del Mediterráneo central, como Cerdeña, aunque en su uso se funden condicionantes económicos con otros más espirituales o supersticiosos, que convierten al coral en un remedio contra el mal de ojo y un elemento para la plegaria en los paternostres o rosarios que con él se fabricaban. Bernard Doumerc nos lo explica, sin dejar de lado el carácter ornamental de este material, cuya historia define como la de «un encantamiento».
Читать дальше