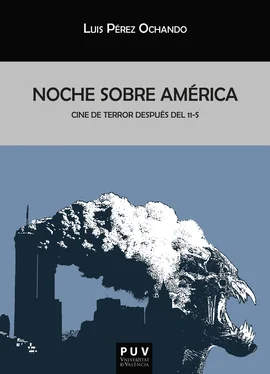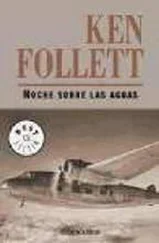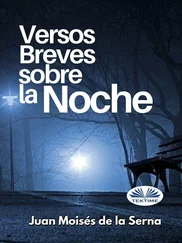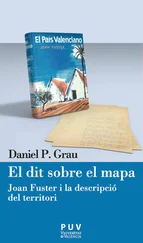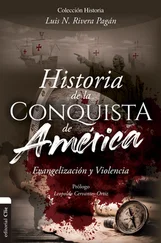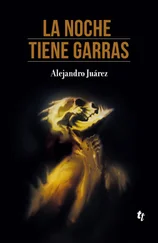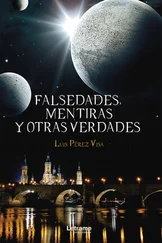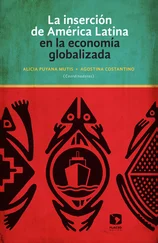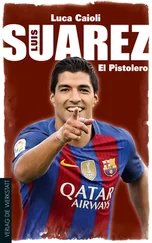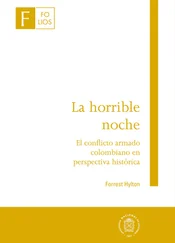La clave se encuentra en ese Zeitgeist —el «espíritu del tiempo»— de decadencia y muerte que domina nuestra era y que, según Prince, es continuamente corroborado por el cine de terror. Tal como expusimos, tanto la tokiota como el moscovita pertenecen hoy a un mismo Zeitgeist , a un mismo mercado sin fronteras en el que el capitalismo neoliberal se convierte en el único horizonte. Las preguntas formuladas por el terror son arrojadas, por lo tanto, contra unas mismas condiciones existenciales que son comunes a los habitantes de las sociedades tardocapitalistas del planeta. Ergo, si el género es hoy universal no lo es sólo en tanto en cuanto plantea inquietudes humanas básicas, sino también en tanto en cuanto se pregunta por las inquietudes que generan entornos y problemas que nos resultan comunes.
En el cine de terror actual, el borrado de identidades nacionales es tal que algunos estudiosos bosquejan su perspectiva del género sin prestar atención a este aspecto. En su reedición de Nightmare Movies , Kim Newman (2011) revisa el cine global sin hacer muchos distingos entre una u otra nación, y lo mismo puede decirse de Peter Hutchings (2004), Carolyne Axelle (2008), Steven Jay Schneider y Jonathan Penner (2008) o Jonathan Rigby (2008). Cualquier observador podrá dar fe de lo similares que resultan hoy las películas de los distintos rincones del mundo; sin embargo, no por ello debemos deducir — como Christina Klein (en: Hantke, 2010: 4)— que las convenciones genéricas sean «ideológicamente neutras, capaces de expresar distintos significados», sino, por el contrario, que todas ellas obedecen a una común mitología global conformada, por un lado, por los valores neoliberales que se han vuelto dominantes y, por otro, por la cristalización genérica de unos temas y propuestas que se han estandarizado a nivel global. Los productores persiguen crear —y satisfacer a— un público indiferenciado, más conocedor de las pirotecnias del género que de su particular legado cultural. Podría creerse que el canon del terror integra aportaciones provinentes de diversas culturas; sin embargo, como veremos a continuación, dicho mestizaje dista de ser simétrico o armónico.
Un género vampírico
Uno de los fenómenos más comentados en la historia reciente del género fue el auge del cine de terror asiático a finales de los noventa. A partir del éxito de Ringu , el mercado se inundó de un número inusitado de títulos nipones, tailandeses y coreanos 18 , pero además, con el cambio de milenio, los fantasmas asiáticos migran al cine occidental. Las muertas de piel húmeda y lacia melena negra se aparecen no sólo en los remakes de Ringu o de La maldición ( Ju-on , Takashi Shimizu, 2002) 19 , sino también en filmes que —como Soft for Digging (J. T. Petty, 2001) o Leyenda Urbana 3 ( Urban Legends: Bloody Mary , Mary Lambert, 2005)— nada tienen que ver con el cine asiático.
Cuando Eric Red escribe y dirige Arresto domiciliario ( 100 Feet , 2008), se declara fascinado por la malevolencia irracional de los fantasmas orientales; sin embargo, su filme se inspira también en los cuentos de espectros victorianos: «La tradición literaria de los cuentos de fantasmas es decimonónica, por lo que ambientar [mi película] en una casa de asperón marrón le aporta mucha atmósfera y la oportunidad de realizar escenas a la luz de las velas y ese tipo de cosas, por más que sea una casa urbana y contemporánea» (en Lindemouth, 2009: 65). Ejemplos como éste nos llevan a pensar en un canon global, fruto de un continuo mestizaje, en el que se entrecruzan los linajes de las más diversas culturas. En un texto reciente, Fredric Jameson (2010: 316) advertía que en el cine de la globalización se producen híbridos que escapan a la capacidad asimilativa del paradigma hollywoodiense 20 : «La globalización ha de ser un asunto de diferencia e identidad combinadas: no meramente una nueva síntesis, sino una cuestión de oposiciones preservadas en la misma condición de esa precaria (y quizá ficticia) síntesis». Sin embargo, si nos preguntamos por la integración del terror asiático en el cine estadounidense reciente, descubrimos que la síntesis no sólo es precaria o ficticia, sino que implica, además, una poda sutil pero constante en la que los rasgos étnicos y culturales sucumben en pos de un producto vendible a nivel global.
Lo ominoso adquiría un peso físico en Ringu , una presencia intangible pero real como la fuerza que agita el océano. En Ringu , los personajes buceaban en un mundo ultraterreno, percibían lo invisible y jamás se cuestionaban la realidad de los espectros. Ignoramos si Sadako (Rie Ino’o) era una niña con poderes o, más bien, la progenie de los dioses (« kami ») que moran bajo el mar. En Ringu , lo telúrico y lo sobrenatural conspiran para moldear el devenir de la ficción o, dicho de otro modo, cuanto sucede es designio de unas fuerzas que escapan a nuestro control. En cambio, en el remake de Verbinski, la trama se reorganiza en torno a la motivación causal propia de Hollywood. Lo sobrenatural sigue presente, pero no es ya la fuerza motriz que arrastra la trama. Una mosca atraviesa el televisor desde el envés de la pantalla, un caballo galopa desbocado hasta la espuma carmesí de las hélices de un barco, pero ambos son detalles ambientales, subsidiarios, que no pertenecen a la cadena causal que estructura la trama. Por el contrario, The Ring sólo avanza a partir de las acciones y reacciones de los personajes. La síntesis artificial de la que nos hablaba Jameson alcanza su ridículo: frustrado porque la investigación les ha conducido a un callejón sin salida, Noah (Martin Henderson) vuelca la mesita del albergue y, oh sorpresa, las canicas contenidas en un cuenco ornamental ruedan hasta reunirse en una concavidad imperceptible del parquet; debajo, Rachel (Naomi Watts) y Noah descubren el pozo en el que se ahogó la fantasma 21 .
La causalidad psicológica, o incluso el azar, son motivaciones narrativas más comprensibles para el público occidental que la actuación de lo telúrico sobre la trama; pero el hecho va más allá de la forma de narrar, pues la auténtica pérdida es la de la cultura en la que surge dicha historia 22 . The Ring 2 (La señal 2) ( The Ring Two , Hideo Nakata, 2005) fue dirigida por el mismo realizador que el filme japonés original y, sin embargo, remite a convenciones más propias del terror estadounidense. En ambos casos, no sólo ha habido pérdidas —la etnicidad, los referentes visuales y literarios, la estructura narrativa—, sino también añadidos que permiten amoldar el relato original a ese canon supuestamente universal que es, en realidad, estadounidense 23 . Ese canon universal del género, esa mitología de la que forman parte las películas, no está libre de pecado, sus valores no son inanes, sus leyes no son espontáneas: pertenecen a una mitología capitalista y conllevan una determinada ética y una determinada percepción del hombre y la sociedad.
Como comentábamos, la capacidad de circulación del cine de terror en un contexto global se debe, entre otras cosas, al grado de similitud que han alcanzado las distintas sociedades del capitalismo avanzado. De hecho, nosotros también citamos películas de otras nacionalidades para explicar problemas comunes, como es el caso del cine de terror británico —cuya ideología coincide en cierta medida con la americana— o del canadiense —que a menudo se permite mirar con ironía a sus vecinos del sur 24 . No obstante, la homogeneidad implica la anulación de la diferencia, un proceso de borrado que nos apremia a reivindicar los rasgos de la cultura nacional de cada película, pues en ellos está la clave de su conexión con el presente y con los traumas no resueltos de la historia.
Читать дальше