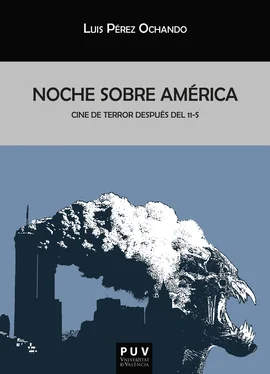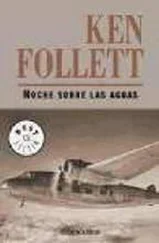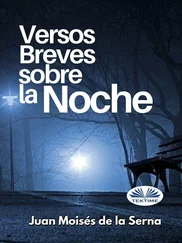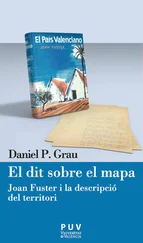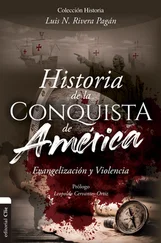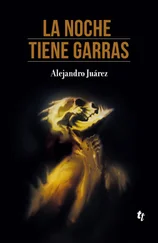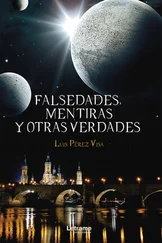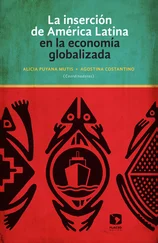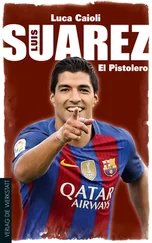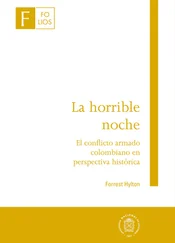1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 En el terror actual persisten las modas y tendencias de lo filmado en la década anterior. A fin de cuentas, el paradigma ideológico es el mismo a grandes rasgos: nuestra concepción del individuo y nuestras relaciones sociales y materiales son el resultado de la revolución cultural del neoliberalismo. Según Tony Judt (2010: 17-18), «gran parte de lo que hoy nos parece “natural” data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la retórica que los acompaña: una admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento infinito».
Gran parte de lo que encontramos en el cine de terror actual procede de la mitología neoliberal y del modo en que, durante las últimas décadas, ha construido nuestra cotidianidad. Factores señalados por Judt (2010: 25-50), como el aumento de la desconfianza, el miedo y la desigualdad social, conforman el telón de fondo del que van surgiendo a escena los monstruos de nuestras películas. Como anunciamos, no abordaremos una descripción pormenorizada de la coyuntura social y económica de nuestra época. Sin embargo, sí cabe decir que entendemos nuestra época como la tercera fase de la ideología neoliberal. Después de implantarse a finales de los setenta, asentarse durante los ochenta y convertirse en el modelo hegemónico global tras el colapso soviético, el neoliberalismo radicaliza ahora sus planteamientos.
Como si se tratara de una falla geológica, la fractura en el orden mundial ha quedado registrada en los estratos bibliográficos anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 2001. Si acudimos a los paradigmas anteriores al hundimiento de las Torres gemelas, descubriremos una insistencia en la pérdida de poder de los Estados-nación frente al mercado global. En Imperio , por ejemplo, Michael Hardt y Antonio Negri (2002: 16) esbozaban de esta guisa el nuevo orden global:
El concepto de imperio se caracteriza por la falta de fronteras: el dominio del imperio no tiene límites. Ante todo, pues, el concepto de imperio propone un régimen que efectivamente abarca toda la totalidad espacial o que, más precisamente, gobierna todo el mundo “civilizado”. Ninguna frontera territorial limita su reino. En segundo lugar, el concepto de imperio no se representa como un régimen histórico que se origina mediante la conquista, sino antes bien como un orden que efectivamente suspende la historia y, en consecuencia, fija el estado existente de las cosas para toda la eternidad.
En gran medida, muchos de los postulados arriba expuestos siguen teniendo plena vigencia. No obstante, conforme vaya constituyéndose esta nueva fase del neoliberalismo, percibiremos que la síntesis de Hardt y Negri pierde capacidad descriptiva. Es cierto que hoy muchas fronteras se han vuelto permeables a las mareas del mercado y que pocas aduanas frenan ya la injerencia de entidades supranacionales —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, etc.—, pero mientras que el caudal de los mercados se desparrama sobre el mundo, la afluencia de inmigrantes encuentra diques por todas partes, murallas, fosos, alambradas… La nuestra es una época de fronteras, de rechazo, de miedo al otro, a la invasión, al contagio. Cuando miedo y frontera convergen, no es extraño que el cine de terror regrese una y otra vez a la idea de frontera.
Hardt y Negri admitían que algunos estados mantenían cierta soberanía, pero recalcaban que la verdadera fuerza radicaba en el poder jurídico de las nuevas instancias globales 9 . Sin embargo, los últimos años han puesto de manifiesto que los estados han recuperado un papel activo en la geopolítica global, tanto en cuanto al neoimperialismo del gobierno de Bush como en cuanto al papel de Alemania a la hora de gestionar la crisis financiera en la eurozona 10 . Numerosos estados europeos han perdido amplias parcelas de soberanía nacional —incluso han convertido la deuda pública en deuda soberana— en detrimento de los intereses nacionales de Alemania, que ha priorizado la defensa de su propio crecimiento económico. A diferencia de Estados Unidos, Alemania conquista por la deuda y no por la espada; pero la forja de uno y de otro imperio arraiga en la invasión bárbara.
Para muchos países no parece haber salida del mercado financiero, pero lo cierto es que la mayoría no sólo se interna voluntariamente en este dédalo, sino que además contribuye a ampliar sus confines. En un artículo de opinión, Antonio Avendaño (20/06/2012) comparaba los mercados financieros con un HAL 9000 que, imperiosamente, debe ser desenchufado pero que, invariablemente, los dirigentes ya no saben cómo desconectar. Como el superordenador de 2001: Odisea en el espacio ( 2001: A Space Odyssey , Stanley Kubrick, 1968), el mercado financiero sigue surcando el vacío en pos de una misión ignota, sin importarle, para cumplirla, el sacrificio de la tripulación humana al completo.
La metáfora es efectiva, pero de nuevo constituye una proyección de la política sobre la película o, en otras palabras, la búsqueda de una metáfora cinéfila que sostenga un argumento. Siguiendo el juego de Avendaño, podríamos decir que los mercados financieros se parecen más a la nave Nostromo y al androide de Alien, el octavo pasajero ( Alien , Ridley Scott, 1979). También la Nostromo y su robot tienen una misión no sólo ajena a su tripulación humana sino, directamente, hostil a ella. También los tripulantes se ven obligados a destruir la nave y el robot; pero existen dos diferencias: primera, la nave no toma decisiones autónomas, sino guiadas por las directrices de la empresa; segunda, el monstruo recogido por la nave es una criatura extraña, xenomorfa , pero que, al mismo tiempo, acaba entrando en nuestros cuerpos para destruirnos desde dentro. Diferencias que suponen una metáfora más exacta —y aún más efectista— del mercado financiero.
Sin embargo, nuestro juego es otro: consiste en ver primero las películas y extraer después de ellas nuestras conclusiones. Observemos, por ejemplo, la profusión de películas de zombis 11 . La mayoría comparte un esquema narrativo común: un cataclismo súbito, una metamorfosis de la población, un grupo de supervivientes que trata de huir de la epidemia o se atrinchera para refugiarse contra los monstruos y, finalmente, la amenaza de que el mundo llegue a su fin. Si bien este renacer del cine de muertos se debe, en gran medida, al olfato comercial de sus productores, lo cierto es que cada uno de estos rasgos comunes desvela informaciones relevantes sobre el mundo en que vivimos.
Comenzamos con una catástrofe repentina, como las que se producen a diario en una era sin memoria, que no analiza los acontecimientos, que no reflexiona sobre el pasado y que, por lo tanto, es incapaz de comprender que todas sus acciones producen consecuencias. Pero a partir de la catástrofe —la caída de las Torres, el hundimiento financiero—, las películas de zombis se centran en el cambio experimentado por los personajes: para el superviviente no hay vecinos, ni hermanos, ni compañeros, ni amigos, todos son ahora extraños, la sociedad al completo se convierte en amenaza y no hay más orden que las balas que uno mismo lleva en su canana.
Aquellos que huyen sienten que en el mundo que les rodea ya no encajan; en cambio, quienes trazan la trinchera intentan siempre acotar y preservar el orden o, en otras palabras, trazar fronteras en un mundo demasiado abierto, demasiado expuesto a la amenaza, al contagio ilimitado, a la invasión de los excluidos. Mientras que los supervivientes de 28 días después tratan de escapar de un entorno urbano que se ha vuelto inhumano y hostil, los militares tratan de imponer un orden patriarcal, un perímetro feudal 12 . Existe en los relatos de zombis una innegable tensión entre el viaje y el aislamiento, entre un deseo de fuga infinita, abierto a la inmensidad del mundo, y un hambre de muros y alambradas que nos aíslen de ese mismo mundo. En su cuento «El desfile hacia la extinción», Max Brooks (2011: 31) deja caer la siguiente reflexión: «Los humanos han creado un mundo repleto de contradicciones históricas. Han ido difuminando las distancias físicas al mismo tiempo que erigían otras de índole social y emocional. […] Cuanto más se han extendido los humanos por el planeta, más han optado por refugiarse en sí mismos. Mientras este mundo cada vez más pequeño daba lugar a un nuevo nivel de prosperidad material, ellos han utilizado esa prosperidad para aislarse unos de otros»
Читать дальше