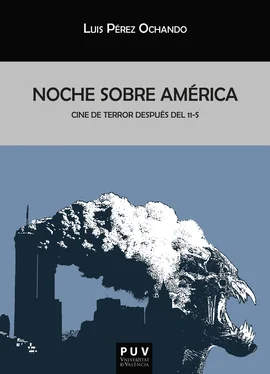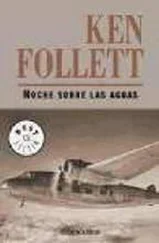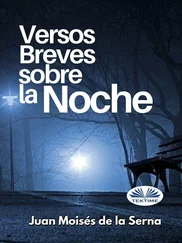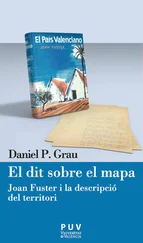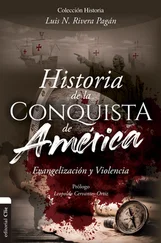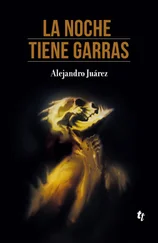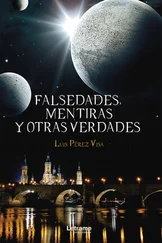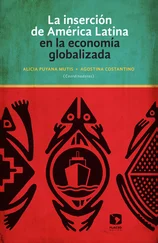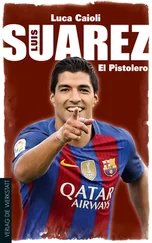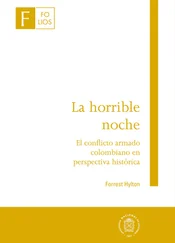1 ...8 9 10 12 13 14 ...43 Estas prácticas se han perpetuado y/o modificado: la coproducción sigue siendo una de las vías preferentes para arriesgar menor capital y asegurarse la comercialización en diversos mercados, […] los enclaves nacionales aparecen o bien como paraje exótico y desconocido que potencia al mismo tiempo la atracción y la extrañeza […] o bien como espacio con carácter universalizador. Pero, sin duda, la gran diferencia entre el cine de terror y el resto de la producción cinematográfica española es la ausencia de referencias al pasado histórico o al presente de nuestro país. Se trata, pues, de un cine no comprometido políticamente en el que tampoco se reflejan, ya sea por mención u omisión, las condiciones sociales del momento en que se filmaron sus obras.
Desde la Sierra Morena del Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki (1804-1805) hasta la Granada mágica de Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving (1829), no es ninguna novedad que los escenarios españoles sean tratados como enclaves pintorescos y fantásticos; pero quizá lo sea más el hecho de que, en el propio cine español, fondo y figura adopten un «carácter universalizador» y, con «universalizador», sólo podemos referirnos a «estadounidense», pues éste se ha convertido en el modelo cultural dominante a nivel global. Tanto es así que La posesión de Emma Evans no solamente nos hace partícipes de los valores de la familia americana, sino también de sus traumas y contradicciones, como si éstos fueran connaturales a la condición humana.
Nos hemos explayado sobre este rasgo del cine de terror español —y también de otras cinematografías nacionales— porque los problemas que plantea nos conducen al meollo de nuestro asunto: la acotación geográfica del cine de terror. Dos cuestiones pasan a primer término cuando tratamos de acotar la geografía de nuestro estudio: en primer lugar, el presunto rasgo universal del terror, que permite que la misma película cause miedo —o haga pasar por taquilla— a un ciudadano neoyorquino, tokiota o madrileño; en segundo lugar, las particularidades que conectan cada película con su contexto histórico y con una serie de referentes culturales propios. Nos centraremos en cada uno de ambos problemas en los dos siguientes apartados.
El mercado global del miedo
Numerosos autores han tratado de analizar el cine de terror desde una perspectiva antropológica universalizadora, como una puesta en escena que explora los lugares más oscuros de nuestra psique. Así, en palabras de Gérard Lenne (1974: 57), «el “fantástico” cataliza amenazas que están en nosotros, nos ayuda a descubrirlas. Nos permite, no huir de la realidad, sino comprenderla ». El relato de terror es inherente al ser humano; sin embargo, la propia formulación de Lenne nos permite abrirnos al ámbito de la historia, pues la realidad no es sólo la psique, sino el modo en que ésta es moldeada por unas condiciones externas. De lo universal pasamos a lo contingente; sin embargo, será preciso contemplar primero esta presunta universalidad del miedo.
James B. Twitchell (1985: 4), por ejemplo, describía el cine de terror como una actualización de los ritos de iniciación. Una actualización en la que las sombras de la caverna se proyectan sobre la pantalla cinematográfica: «Las personas, a diferencia de los animales, se han visto arrastradas a plasmar sus miedos en imágenes para después transmitirlas, como si creyeran que así podrían controlar la imagen en el presente y en el futuro. Cuando los trogloditas trataron de fijar las formas que consideraban aterradoras, recrearon y exageraron la realidad en lo profundo de la caverna, usualmente en la parte más alejada de la entrada». Del mismo modo, prosigue Twitchell, el arte del terror sigue permitiéndonos esa misma experiencia catártica, esa capacidad de transformar el miedo en estética y, por lo tanto, de paliarlo o controlarlo.
Efectivamente, el cine de terror para adolescentes escenifica ritos iniciáticos 14 ; lo cual no implica que la película constituya por sí misma un rito de paso. En todo caso, contiene una narración iniciática que invita a su oyente a identificarse con el protagonista que abandona la niñez y se integra en el mundo adulto; pero se trata de un tránsito hacia algo , concretamente, hacia la sociedad de los adultos . De esta manera, se trata de un proceso de aprendizaje y absorción de los valores propios de la ideología dominante. Por lo tanto, el itinerario propuesto por la trama es inherentemente ideológico, por más que los horrores a los que se enfrentan los personajes parezcan, a priori , existenciales.
El puñal, la sanguijuela, los gusanos, las llagas, las bubas, las garras, los colmillos… En el fondo, todas las formas de terror provienen de un mismo miedo a la muerte, a la enfermedad o a la degradación del cuerpo humano en todas sus formas. Existe un factor puramente antropológico en ello, incluso biológico: no hay olor que repela más a un hombre vivo que los miasmas del cadáver, la podredumbre y lo excrementicio que, no obstante, será el abono de la tierra. ¿Qué nos hace humanos y por qué dejamos de serlo? ¿Existe forma alguna de conjurar las amenazas de nuestro entorno y de nuestra propia condición? Stephen Prince (2004: 2) considera que el asunto del terror no es social sino existencial, pues lo que lo distingue de otros géneros es su capacidad para explorar cuestiones fundamentales de la existencia humana:
La ansiedad en el corazón del género es, de hecho, la naturaleza del ser humano. En el reino del horror, el estado del ser humano es fundamentalmente incierto. Está lejos de ser claro, lejos de estar definido de una forma firme y perdurable. En el género, los contornos del hombre se deslizan siempre hacia categorías inhumanas. Las personas pasan a ser animales, fantasmas u otras clases de no muertos. […] La experiencia del horror reside siempre en esta confrontación con lo incierto, con lo “antinatural”, con la violación de las categorías ontológicas en las que residen el ser y la cultura 15 .
Ésta es, sin duda alguna, la verdadera naturaleza del terror, el rasgo definitorio que ha posibilitado su perdurabilidad como género 16 . Sin embargo, pese a su rechazo a las interpretaciones sociales del cine de terror, Stephen Prince (2004: 4) introduce inadvertidamente una consideración que nos devuelve al anclaje histórico. Se trata del Zeitgeist , el espíritu de nuestro tiempo.
En la medida en que hoy vivimos en una cultura del miedo, que encuentra amenazas de decadencia y destrucción por doquier, las películas de terror ofrecen una confirmación de este Zeitgeist . Lo que nos dice que nuestra creencia en la seguridad es ilusoria, que los monstruos nos rodean por todas partes, que nosotros, los habitantes de esta pesadilla colectiva, no somos sino carne que espera en el matadero.
Es posible que el neoyorquino o la tokiota se estremezcan por igual con los monstruos de The Descent (Neil Marshall, 2005), pero probablemente ninguno de ellos sienta el vello erizarse leyendo Los misterios de Udolfo de Ann Radcliffe (1794) o a la vista del ademán de Bela Lugosi en Drácula ( Dracula , Tod Browning, 1931). De ser cierto que el terror consistiera solamente en plantear las angustias de la condición humana y sus enigmas, el pavor que nos produciría sería ahistórico, perpetuo, imperecedero. No cabe duda de que ha habido una historia del gusto en el género y de que el continuo envite contra el decoro artístico —es decir, contra los límites de lo representable— ha encallecido a los espectadores más acérrimos. Hay quien alega también los avances técnicos de los efectos especiales, la verosimilitud de los desventramientos de látex, el realismo de los monstruos digitales 17 ; pero nada de esto basta para explicar por qué un cuento de miedo deja de dar miedo o por qué a la espectra de The Ring: El círculo ( Ringu , Hideo Nakata, 1998) le basta el maquillaje para helarnos el tuétano.
Читать дальше