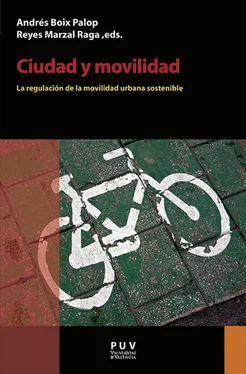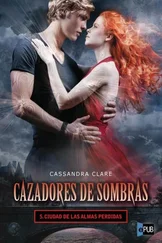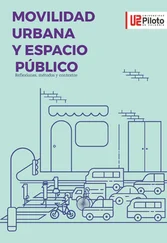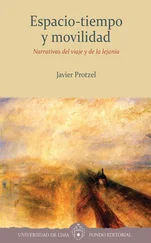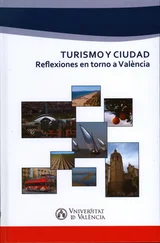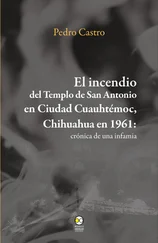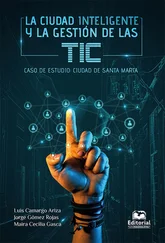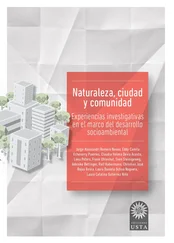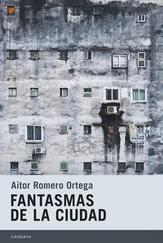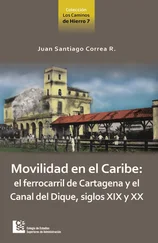2. En la última parte del siglo XIX las ciudades se extendieron cada vez más hacia fuera desde el momento en que el tren y el tranvía permitían trasladarse más rápido. Estas ciudades se caracterizan por una densidad media y áreas de usos mezclados en los nudos ferroviarios y a lo largo de las rutas del tranvía. Velocidades mayores permitían la extensión del perímetro urbano hasta 20-30 Km. La densidad de estas ciudades se redujo entre 50 y 100 personas por ha. Los ejemplos son numerosos.
3. La ciudad del automóvil. La motorización privada comenzó antes de la segunda Guerra Mundial, pero se aceleró después de ésta. El automóvil se volvió progresivamente la tecnología del transporte que transformó la ciudad. Junto con el autobús, permitió el desarrollo en cualquier dirección, primero rellenando entre las líneas del ferrocarril y luego más allá, hasta 50 Km (en algunas ciudades actuales la dependencia del automóvil es casi completa: en Detroit y Houston, menos del 1% del total de pasajeros por Km viajan en transporte público). El planeamiento urbano empezó separando las funciones o usos por zonas. La ciudad empezó a descentralizarse y dispersarse. La ciudad del automóvil redujo la densidad de nuevo entre 10 y 20 personas por ha. Por ejemplo, las ciudades australianas y norteamericanas han crecido mayoritariamente en la era del automóvil. Las ciudades europeas varían entre ciudades como Estocolmo, ya citada, basada fuertemente en un planeamiento de transporte público y sub-centros; y Oslo, Frankfurt y otras ciudades del Reino Unido, en las que han proliferado suburbios dependientes del automóvil.
Resulta necesario distinguir de manera clara los conceptos de accesibilidad y movilidad, a veces inconscientemente confundidos. La accesibilidad describe la facilidad con la que un lugar o alguien pueden ser alcanzados por una o varias personas, y no solo depende de la distancia que separa ambas partes. La movilidad, en cambio, describe la facilidad para trasladarse de un lugar a otro. La accesibilidad va asociada al concepto de proximidad y resulta fácil de entender cuando se traducen, ambos conceptos, a estrategias diferentes. En un barrio, la accesibilidad depende de la creación de proximidad, acercar ambos polos, mientras la movilidad trata de facilitar el encuentro, no importa la distancia a la que nos encontremos del lugar deseado.
3.3. Las respuestas históricas a la motorización
En los países industrializados, la mayoría de las ciudades adoptaron, al inicio de la motorización, una estrategia de adaptación al automóvil, lo que significó una amplia operación de cirugía urbana dirigida a aumentar la capacidad de calles, plazas y en general del conjunto del espacio público; con el objetivo de aumentar la velocidad y el flujo de vehículos, pero también la superficie destinada a aparcar esos mismos vehículos siguiendo, en parte, el modelo americano.
Muy pocas ciudades adoptaron medidas de prevención y contención, y las que actuaron en esa línea lo hicieron combinando medidas de potenciación del transporte colectivo con instrumentos urbanísticos dirigidos a frenar el crecimiento y la terciarización de las áreas centrales. Es el caso, por ejemplo, de grandes ciudades como Estocolmo, ya citada, o Londres; pero también otras ciudades medias y pequeñas se dedicaron a frenar la invasión de los coches en la escena urbana. Unos años antes, en el resto de Europa, ya habían aparecido las primeras contradicciones entre tráfico y ciudad.
Muy significativa resulta la crisis asociada del transporte colectivo, que tuvo especialmente relevancia en los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido es ilustrativa la reflexión de Noam Chomsky en una entrevista en 1995:
Corren pocos trenes por aquí cerca. El motivo es que, durante los años cincuenta, el gobierno de los Estados Unidos realizó, probablemente, el mayor proyecto de ingeniería social de la historia, destinando sumas fabulosas de dinero a la destrucción del sistema de transporte público a favor del automóvil y los aviones, al ser los que benefician a las grandes industrias. Este proceso se inició gracias a una conspiración empresarial para comprar y eliminar los tranvías. El proyecto entero dio paso a los suburbios residenciales a las afueras de la ciudad y alteró la fisonomía del país. Por eso pasamos a tener centros comerciales en la periferia y escombros en el corazón de las ciudades…
No hay que despreciar –salvando las distancias y los motivos– procesos análogos en nuestro país, donde los tranvías primero y buena parte de los servicios interurbanos de autobús después, cayeron en el abandono.
3.4. Qué ha ocurrido
El automóvil supuso, desde su aparición, algo más que una revolución en la manera de desplazarse. Modificó las costumbres y ha cambiado radicalmente la forma y funcionamiento de las ciudades. En los últimos cincuenta años, las ciudades españolas se han esponjado y extendido, han consumido tanto espacio como en toda su historia anterior, pasando de estructuras compactas y eficientes a otras más dispersas y antiecológicas. Una de las lacras que nos ha dejado la «década prodigiosa» con la burbuja inmobiliaria ha sido sin duda la creación de desarrollos desconectados de la matriz urbana, generando no solo dispersión sino, también, una insularización que a la postre han aumentado las necesidades de desplazamientos motorizados privados.
En su funcionamiento, el principal cambio se opera en la calle: de ser un espacio multifuncional y público –encuentro, paseo, fiesta, mercado, manifestación– ha pasado casi exclusivamente a ser el espacio de la circulación y el aparcamiento. La zonificación (separación de las funciones urbanas básicas, como trabajo, vivienda, estudio) ha aumentado las necesidades de desplazarse. Con la llegada de las máquinas a la ciudad, los ciudadanos se convirtieron en peatones, y poco a poco, en una especie urbana amenazada. Los sectores más frágiles de la sociedad –personas mayores, niños, discapacitados– han perdido en gran medida su autonomía de movimiento en la ciudad, dependen de los demás para trasladarse o se han resignado a permanecer inmovilizados en sus casas.
Por otra parte, los cambios sociales, culturales y económicos de las últimas décadas (rotación y movilidad laboral, aparición de nuevas formas de distribución comercial, etc.) han modificado las pautas de los desplazamientos, incrementando las distancias medias recorridas y la cantidad de dichos movimientos.
¿Y qué han hecho las políticas urbanas ante esta progresiva invasión de máquinas? En lugar de prever sus efectos y adoptar medidas correctoras, en la mayoría de nuestras ciudades la respuesta ha consistido en facilitar esa invasión. Ampliando las calzadas, reduciendo aceras, destruyendo bulevares y paseos, eliminando arbolado, construyendo nuevos accesos, túneles y rondas, el espacio de todos ha quedado desfigurado y monopolizado por la minoría motorizada. Adaptando, en suma, nuestras ciudades al automóvil, cuando lo racional habría sido justamente lo contrario. Algunos efectos como el ruido, los gases nocivos o el aumento de las temperaturas, invaden la totalidad del hábitat urbano, incluido el espacio edificado.
Y los costes de todo tipo (contaminación, deterioro económico de los centros históricos) hace tiempo que superaron con creces el límite de lo razonable. Pero sin duda las víctimas de los accidentes merecen, a mi juicio, una consideración especial y una reflexión que afecta, en buena medida, a la permisividad y tolerancia sobre el comportamiento incívico.
En 2001, nuestro añorado compañero Antonio Estevan (1948-2008) explicó en un texto brillante («Los accidentes de automóvil: una matanza calculada») su visión sobre esta terrible lacra, y las razones por las que a su juicio no constituye un auténtico aldabonazo político. Según Estevan, «todo el discurso de la ingeniería de seguridad vial ha sido construido sobre la hipótesis de que la expansión del automóvil es un imperativo social… imprescindible para el desarrollo económico». En ese caso, «los accidentes de tráfico mortales han sido considerados hasta hace muy poco tiempo como una consecuencia inevitable de la existencia de los automóviles. Nunca se ha planteado, por tanto, la posibilidad de atribuir responsabilidades globales sobre tales muertes a ningún estamento económico o institucional». La posición oficial suele atribuir la culpa a los propios ciudadanos, sean conductores, ciclistas o viandantes. Quedan liberados, por tanto, quienes diseñan las calles, sus sistemas de gestión del tráfico, los responsables de que las leyes se cumplan a rajatabla y por supuesto, la industria del automóvil.
Читать дальше