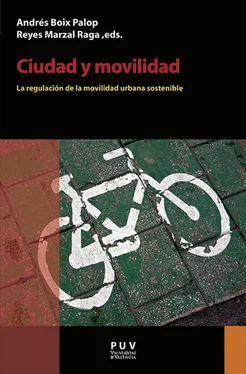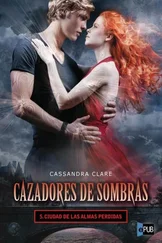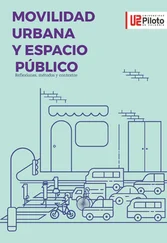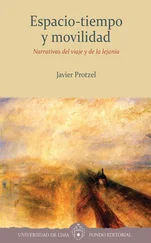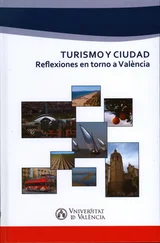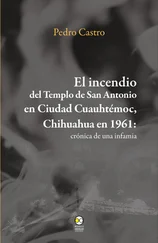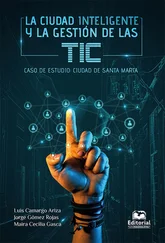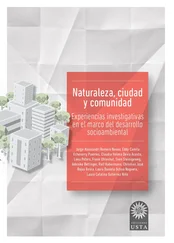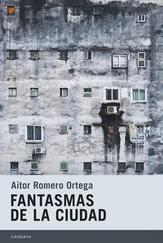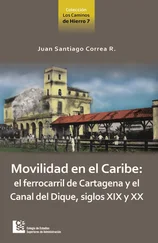1.3. Crítica a la noción de sostenibilidad y emergencia de nuevos enfoques
Como hemos apuntado, la «sostenibilidad» ha sido uno de los términos más extendidos y compartidos en las últimas décadas en la promoción de las políticas socio-ambientales. En parte eso ha sido posible justamente porque se ha simplificado y banalizado su significado, haciendo de él un concepto abstracto, ambiguo y poco concreto. De esta forma la sostenibilidad ha perdido sus connotaciones políticas y sociales y se ha transformado en un concepto hegemónico y de consenso.
La crisis económico-financiera de 2007, conjuntamente con la llegada del peak-oil, [3]irrumpen directamente contra esta noción de sostenibilidad y evidencian que, simplemente, no es posible compatibilizar el crecimiento ilimitado con la preservación del medio ambiente y sus recursos naturales. El movimiento del decrecimiento pone precisamente en evidencia cómo el concepto de desarrollo sostenible ha pasado a ser funcional para el sistema capitalista sin implicar cambios sustanciales. Así, según esta corriente, para hacer frente a las crisis ambiental y económica deberemos entrar en un escenario de crecimiento limitado o, incluso, de decrecimento (Kallis, 2011).
Como respuesta local al cambio climático, a la llegada del peak-oil y al estancamiento económico, surge la iniciativa de las «Ciudades en Transición» (citiesintransition.net). Se trata de una iniciativa nacida de unos estudiantes de permacultura de Kinsale (Irlanda), que el profesor Rob Hopkins (2008) desarrolló y posteriormente aplicó en la ciudad de Totnes (Reino Unido), y que en un breve período de tiempo se ha extendido por muchas ciudades del planeta. La idea es generar comunidades con la mayor independencia energética posible, dando respuestas resilientes a las perturbaciones ambientales, energéticas y económicas. El concepto de resiliencia surgió de las evidencias en las observaciones de cambio y adaptación de los sistemas antrópicos y de los ecosistemas naturales que demuestran ciertas características dominantes en las especies que sobrevivían adaptándose, a diferencia de otras que no eran capaces de hacerlo (Holling, 1973). Así, la resiliencia, según la definición canónica, es la capacidad de un sistema para volver a las condiciones previas a una perturbación o, en otras palabras, su capacidad para adaptarse al cambio. Esto es lo que pretenden las ciudades en transición: buscar estrategias para volver a las condiciones anteriores al cambio ambiental global de las últimas décadas pero sin que ello signifique un retroceso en términos de calidad de vida. Se trata, pues, de mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de una comunidad pero retornando el sistema urbano a un escenario sin combustibles fósiles, con una mayor autosuficiencia económica y energética y minimizando los impactos sobre el medio ambiente global.
Así, los enfoques basados en la perspectiva del decrecimiento y de las ciudades en transición recuperan, en primer lugar, la crítica al desarrollo capitalista actual que se encontraba en los orígenes del concepto de desarrollo sostenible. Alertan de los peligros que representan procesos como el cambio climático y la llegada del pico del petróleo, pero más que una simple necesidad sistémica de cambio o el miedo a la catástrofe, estas perspectivas promueven el deseo de cambio con el objetivo de vivir mejor, de recuperar la buena vida no mediada por el consumo sino por la calidez de las relaciones humanas y comunitarias y la reconexión con la naturaleza. Así, frente a procesos puntuales y tecnificados de participación ciudadana, ponen la comunidad local en el centro de la transformación para fomentar procesos de abajo a arriba en los que los ciudadanos son los protagonistas del cambio y del aprendizaje generado.
Se pone mucho énfasis también en un enfoque circular y no lineal del metabolismo urbano. El enfoque lineal entiende las ciudades como sistemas abiertos que consumen materia y energía externas, las metabolizan y disipan contaminantes, residuos y calor. En cambio, la concepción circular del metabolismo urbano deja claro que este tipo de metabolismo lineal (con entradas y salidas pero sin recirculación) es altamente insostenible. Es necesario, por tanto, repensar las ciudades para minimizar su contribución a dicho cambio. Esto pasa, forzosamente, por introducir nuevas formas de metabolismo urbano de carácter circular, reduciendo las entradas y las salidas del metabolismo lineal, fomentando la producción local y de proximidad, incrementando el reciclaje y la reutilización tanto de energía como de materiales y revalorizando los residuos, las aguas sucias y el calor.
1.4. Vulnerabilidades de los sistemas urbanos: ¿cuáles son las amenazas?
En este ámbito, no podemos limitarnos a la actual crisis económica y financiera aunque haya tenido importantes efectos en las ciudades. Aquí nos referimos a una crisis mucho más multidimensional y amplia en tiempo y escala, lo que algunos investigadores han venido a denominar Cambio Global (CSIC, 2006). Éste es el resultado de varios factores que se dan simultáneamente y se interrelacionan como son el aumento de la población mundial, los cambios de uso del suelo, el cambio climático, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, el aumento de la contaminación, el pico del petróleo y otros combustibles fósiles, etc. La contribución de este apartado es situar las consecuencias socioambientales de la crisis económica en España en un marco mucho más amplio donde las ciudades juegan un papel fundamental.
A) El cambio climático
Entre los diferentes componentes del Cambio Global, resaltamos a continuación el cambio climático producido con la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por su fuerte interrelación con el resto de factores.
Las emisiones en España han aumentado progresivamente desde 1990 con ligeros descensos puntuales en 1993, 1996, 2006. En 2008 se registra un nuevo descenso debido a la crisis económica (OSE, 2013). Aún así, las emisiones se sitúan en el 42% de aumento respecto a 1990, mientras que el protocolo de Kyoto establecía un máximo de un 15% de incremento para España. Aunque en este ámbito los últimos datos son positivos, como señalan el informe del CCEIM y la Fundación Conema, «no se observan aún cambios estructurales ni en el uso de los medios de transporte ni en el modelo energético, lo que invita a pensar que esta tendencia puntual a la baja se invertirá una vez superado este periodo de contracción económica» (2009: 91).
Los efectos del cambio climático se traducen en un aumento de las temperaturas, lo que produce un aumento del nivel del mar y una disminución de precipitaciones. Para el horizonte de 2030, se prevén unas disminuciones medias a las aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y un 14%. Este impacto se prevé más acusado en las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir y Sur, así como en Canarias y Baleares y en el resto de la costa mediterránea (Fundación Complutense y Fundación Conema, 2008).
Respecto a la subida del nivel del mar, de seguir esta tendencia, el nivel de las aguas subirá entre 12,5 centímetros y medio metro en total en los próximos cincuenta años (Fundación Complutense y Fundación Conema, 2008). Ese aumento podría hacer desaparecer playas del litoral cantábrico (o cántabro), del delta del Ebro, del Llobregat y la Manga del Mar Menor, inundando así zonas urbanas consolidadas.
B) Crisis energética: emisiones, dependencia y aumento de los precios
Otro de los riesgos importantes para las ciudades es la cuestión de la energía, tanto por el aumento de los precios como por la contribución de este sector a las emisiones de dióxido de carbono.
El modelo energético español es muy dependiente de unos combustibles fósiles procedentes de terceros países. Del total de la energía primaria que se consumió en España en 2008, el 80% provenía de este tipo de combustibles: un 47% del petróleo, el 24% del gas natural y el 8% del carbón. Las energías renovables solo representaron el 7% y el 11% restante correspondió a la energía producida en centrales nucleares (CEEIM y Fundación Conema, 2009).
Читать дальше