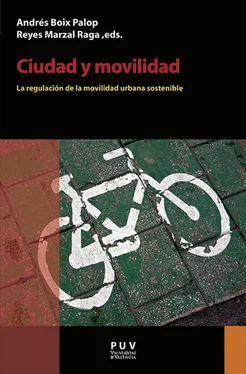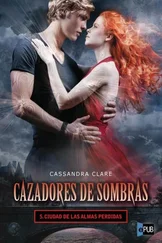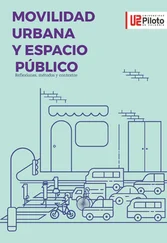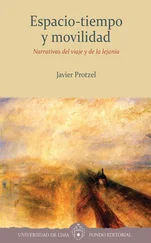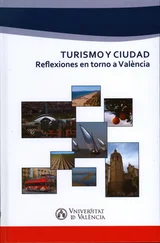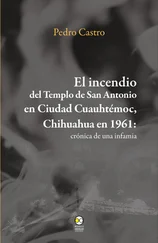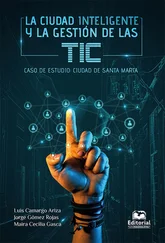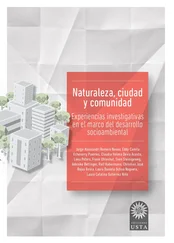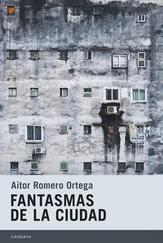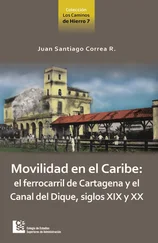Por último, cierra esta segunda parte de la obra un detallado estudio de Francisco Bastida sobre la regulación de la movilidad ciclista en España. Por cuanto estos modos de desplazamiento tienen unas indudables ventajas a la hora de favorecer esquemas de movilidad urbana ambientalmente sostenibles, la regulación de la movilidad ciclista es extraordinariamente importante para entender cómo responde nuestro Derecho a esta cuestión. Bastida demuestra que, desgraciadamente, ni el legislador ni las Administraciones públicas parecen hasta la fecha haber comprendido cuáles son las necesidades de este tipo de usuarios de la vía ni cómo se ha de regular su circulación para, a la vez, protegerlos e incentivar un creciente uso de la bicicleta, especialmente en ámbitos urbanos. Antes al contrario, parece que cuando por fin el legislador toma nota de la existencia de estas posibilidades de realizar desplazamientos urbanos lo hace para establecer restricciones y combatirla antes que para fomentarla en ocasiones, además, con medidas jurídicamente dudosas (por ejemplo, ciertas obligaciones como el casco que se han pretendido establecer por vía reglamentaria o restricciones inaceptables a las marchas ciclistas).
La tercera parte de la obra, la que cierra el libro, se centra en el análisis en particular de los aspectos relacionados con la movilidad sostenible de la Ley valenciana 6/2011. Un primer trabajo de uno de nosotros (Andrés Boix) analiza los principios en la materia y su reflejo en la ley, la efectiva capacidad de una legislación más programática y propositiva que estrictamente reguladora de alcanzar ciertos objetivos, así como repasa las más importantes carencias de la norma, para concluir, sin embargo, resaltando que aun con ellas, y preferiblemente de la mano de mecanismos de participación ciudadana modernos, profundos y potentes está en la mano de las Administraciones locales realizar muchas acciones en beneficio de la movilidad sostenible en nuestras ciudades sin necesidad de marcos legales más ambiciosos. A continuación, otra editora de esta obra (Reyes Marzal) explica de manera detalla y completa cuáles son las medidas de Derecho público en materia de planificación que impone la norma, con un cuidado análisis de sus consecuencias y de las implicaciones a la hora de conciliarla con la planificación urbanística. Adicionalmente, estudia las medidas en materia de transporte público de la ley, a partir de las reglas ya fijadas en el mencionado Reglamento CE 1370/2007. Esta tercera parte de la obra se cierra con dos estudios que analizan una de las concretas aplicaciones prácticas consecuencia de la aprobación de la ley: la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia. En primer lugar, Diego Ortega estudia los mecanismos de participación y la efectiva consecución de cierta porosidad ciudadana en su elaboración. Para concluir, David Estal enjuicia críticamente algunas de las carencias que todavía se detectan en la manera en que orientamos la regulación de la movilidad, descontextualizada del estudio del espacio público y sus usos, proponiendo en el futuro una acción conjunta sobre todas estas manifestaciones.
Creemos que el conjunto de trabajos permite aprehender muchas de las actuales facetas de la movilidad urbana sostenible y de los retos que plantea su regulación jurídica. El conjunto de la obra, así, no sólo informa cumplidamente sobre cuál es en la actualidad el régimen jurídico de la movilidad sostenible en nuestro país sino que, además, sugiere muchos debates regulatorios, apunta problemas futuros y, en general, obliga a una reflexión sobre cómo habría de ordenarse e incentivarse el modo en que nos movemos en nuestras ciudades a efectos de mejorar la calidad de vida de todos y, adicionalmente, fomentar una mayor igualdad de oportunidades para el desarrollo personal de quienes vivimos en ellas.
Andrés Boix Palop
Reyes Marzal Raga
Profesores de Derecho administrativo
Universitat de València. Estudi General
PARTE I. LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
1. Las políticas urbanas en el cambio de época. Desarrollo sostenible y transformación social [1]
Joan Subirats Humet
Catedrático de Ciencia Política. IGOP. Universitat Auònoma de Barcelona
1.1. Introducción
Estamos en pleno proceso de transición entre el final de lo que podríamos denominar como modelo fordista-desarrollista-urbanístico, que marcó la vida de las grandes ciudades españolas en los últimos treinta años, y un escenario emergente aún por definir. Un escenario en el que las relaciones entre poderes públicos, dinámicas económicas e interacciones sociales sufren grandes convulsiones, con nuevos dilemas y conflictos relacionados con la tensión entre difíciles continuidades y alternativas emergentes pero poco consolidadas.
Si queremos hacer un pequeño recorrido por la evolución de las grandes ciudades españolas en los últimos años, diríamos que las mismas salieron del letargo de la posguerra a caballo de la relativa normalización que supuso la modernización económica del régimen franquista a través del Plan de Estabilización y de la incorporación plena de la peseta a la convertibilidad internacional, lo que facilitó su integración en el mercado de inversiones y en el negocio turístico. Así, se abrieron las puertas a inversiones extranjeras, se ampliaron las posibilidades de exportación y se inició la apertura al turismo. Todo ello sustentado en una formalización jurídica mayor en las formas de proceder de la administración (reforma administrativa de López Rodó). Esas fueron las bases de crecimiento económico en la España de los años 60.
En esa misma dinámica cabe situar el rápido crecimiento de algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o, en menor medida, Valencia y Vigo. Esas ciudades acumulaban el rápido surgimiento de industrias, de servicios, y al mismo tiempo, nuevos residentes procedentes de la inmigración interior que buscaban sitio en el que establecerse y en donde tener perspectivas de futuro. Las políticas urbanas como tales eran inexistentes. Lo que se precisaban eran lugares, espacios, enclaves en los que construir viviendas. Aunque ello fuera a costa de postergar servicios esenciales, medios de transporte o las condiciones básicas de cualquier espacio público. Era un urbanismo de mínimos, que encontró en la tipología de los polígonos de viviendas en barrios periféricos, la solución para ir situando a millares de recién llegados que se hacinaban en barracas y chabolas de autoconstrucción.
Los Ayuntamientos, por lo demás, eran en esa época esencialmente Administraciones locales totalmente dependientes del poder central, y cuya capacidad para desplegar políticas urbanas mínimamente complejas estaba absolutamente descartada. Sólo Madrid y Barcelona disponían de mayor capacidad ejecutiva, pero, al mismo tiempo, el control central sobre sus iniciativas y programas era absoluto. El despliegue urbano estaba totalmente sometido a las necesidades que se derivaban del crecimiento industrial y la lógica era por tanto claramente subsidiaria. Pero es importante reseñar que ya en los años 50 se impulsó una política de vivienda que pretendía incorporar la lógica de la propiedad como paradigma popular dominante. Y, de hecho, podemos decir que una forma de compensar los bajos salarios fue propiciar el acceso en propiedad a la vivienda, aunque esta fuera de baja calidad y en barrios carentes de los servicios más elementales.
El cambio político a finales de los setenta implicó la plasmación y puesta en práctica de un completo programa de reconstrucción urbana, postergado o limitado en el tardofranquismo, y que constituyó la agenda de la nueva democracia local. Fueron esos los años en que cristalizó y se institucionalizaron las propuestas políticas y urbanas que constituyeron las bases políticas de los movimientos vecinales y urbanos de los años 70 en toda España. El tema fundamental para toda ciudad fue la capacidad de construir, dotar y hacer funcionar servicios públicos que habían sido sistemáticamente postergados o realizados con bajísimos estándares en los años del «desarrollismo» franquista. Las ciudades empezaban a ser vistas más como centros de servicios que como centros industriales, lo que fue motivando el desplazamiento de las industrias a la periferia o hacia las segundas coronas metropolitanas.
Читать дальше