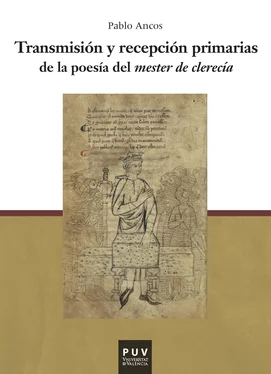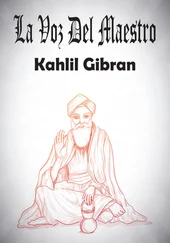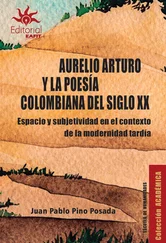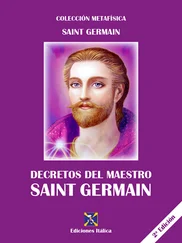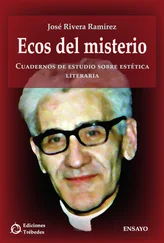3.– La bibliografía sobre la historia de las distintas formas de difusión y de recepción de la literatura en Occidente es enorme. Con el fin de no interrumpir el relato a cada paso, intentaré reducir las referencias bibliográficas al máximo. Sin embargo, es de recibo consignar aquí que buena parte de la información contenida en las páginas que siguen se ha tomado, entre otros, de: Auerbach (1969), Azuela Bernal (1997), Balogh (1927), Beceiro Pita (2007), Borges (1976), Burrow (1982), Carruthers (1990 y 1998), Carruthers y Ziolkowski (2002), Cavallo (1998), Cavallo y Chartier (1998), Chaytor (1945), Chinca y Young (2005), Cipolla (1970), Clanchy (1993), Joyce Coleman (1996), Crosby (1936), Dahl (1982), Díaz y Díaz (1979 y 1981), Escolar Sobrino (1998), Faral (1910), Faulhaber (1987 y 2003), Frenk (1997), Gómez Redondo (2006), Goody y Watt (1996), Green (1990, 1994 y 2007), Hamesse (1998), Havelock (1996), Hendrickson (1929), Knox (1968), Manguel (2001), McLuhan (1993), Menéndez Pidal (1991), Millares Carlo (1971), Parkes (1991, 1993 y 1998), Pérez (1948), Pérez Pastor (1908 y 1909), Pérez de Urbel y Whitehill (1929), Petrucci (1999), Saenger (1982, 1997 y 1998), Scholz (1980), Svenbro (1998), Vitz (1999), Yates (1966) y Zumthor (1989).
4.– De ahí sus comentarios irónicos ante la aparición de un incipiente público lector de jóvenes ignorantes ( Apología , ed. Fowler 1914: 99). En la misma línea está su relato de la supuesta invención de las letras por Teuth, quien muestra su descubrimiento al rey de Egipto, Tamos, diciéndole que hará a sus súbditos más sabios y mejorará sus memorias. Tamos lo rechaza apuntando que, por el contrario, contribuirá a hacerlos más olvidadizos, al no tener que entrenar la memoria, puesto que la escritura contribuye a sacarla de la mente; y que sólo generará una impresión de conocimiento, pero no un auténtico conocimiento interior ( Fedro , ed. Fowler 1914: 561-65). La única palabra escrita válida es, según Platón, la que está inscrita en la mente de quien quiere aprender ( Fedro , ed. Fowler 1914: 567). Todavía en el siglo XIII de nuestra era, Santo Tomás de Aquino justificará en su Summa theologica que Pitágoras, Sócrates y Jesucristo no pusieran sus enseñanzas por escrito por la capacidad del buen maestro de inscribir permanentemente en la mente del discípulo sus enseñanzas (McLuhan 1993: 150-53).
5.– Jesper Svenbro (1998: 61-71) intenta compensar la ausencia de información específica sobre las modalidades de emisión y recepción de la literatura en la Antigüedad griega con un análisis semántico de verbos, atestiguados ya desde hacia el año 500 a. de C., que pueden significar algo parecido a ‘leer’. Así, némein (‘distribuir’) y sus compuestos parecen sugerir la lectura en voz alta como medio de difusión de lo escrito ante un grupo de gente al que se ‘distribuyen’ los contenidos del texto. Lo mismo se puede decir de légein (‘hablar’) y sus compuestos. Anagignóskein (‘reconocer’) era el verbo más utilizado en Atenas en el sentido de ‘leer’ y, para Svenbro (1998: 67), vendría a significar ‘reconocer la secuencia gráfica como lenguaje’ para poder vocalizarla. Todos estos verbos apuntarían, pues, a una difusión a través de la voz. El emisor vocal tendría un carácter puramente instrumental y al servicio de lo escrito. Por su parte, el texto poseería un carácter incompleto, a la espera de la vocalización; y la mayoría de los receptores accedería a la producción escrita a través del oído (1998: 68-69). Esta situación comunicativa genera la aparición de toda una serie de objetos, a veces llamados ‘objetos parlantes’, designados como yo de la enunciación en las inscripciones: el emisor vocal no es sino una prolongación del propio objeto y del texto inscrito. De aquí a la ecuación yo de la enunciación = libro (documentada en Roma y, mucho después, en la copla 70 del Libro de buen amor ) no hay más que un paso.
6.– Así, en el Hipólito de Eurípides (428 a. de C.), Teseo (vv. 856-80) ve una tablilla que pende de la mano de Fedra, su esposa muerta. Temeroso de las noticias que pueda contener, duda en abrirla. Al final se decide a hacerlo. En este momento, el coro interviene con lamentos y admoniciones sobre el contenido de la carta. Inmediatamente después, Teseo cuenta en monólogo lo que contiene la tablilla, lo que lleva a pensar que la ha leído en silencio (ed. Kovacs 1995: 209). En Los caballeros , de Aristófanes (424 a. de C.), Nicias roba un oráculo y se lo lleva a Demóstenes, que parece leerlo en silencio mientras profiere exclamaciones por el contenido del mismo y pide que se le traiga más vino (vv. 109 y ss.; ed. Rogers 1924: 135-37).
7.– Así, por ejemplo, Quintiliano (h. 35 d. de C.-h. 100 d. de C.) aconseja que la composición se haga teniendo en cuenta la difusión vocal: «sic fere componendum quomodo pronuntiandum erit» ( Institutio oratoria IX, iv, 138; ed. Butler 1920-22, III: 584). De ahí, quizá, la práctica de componer al dictado o de pronunciar en voz alta las palabras mientras se ponía por escrito la composición, atestiguada desde antiguo, que permitiría al autor un contacto acústico con su composición desde el principio de su creación (Green 1994: 31). Quintiliano recomienda asimismo aprender de memoria la composición en las mismas tablillas de cera en las que previamente se había puesto por escrito, con el fin de que la memoria visual de la tablilla escrita ayude a recordarla después con más facilidad en el momento de su recitación ( Institutio oratoria XI, II, 32; ed. Butler 1920-22, IV: 228). Además de este truco, apunta el uso de ciertos signos gráficos como ayudas de memoria y señala que, a la hora de la memorización, es conveniente pronunciar en voz alta lo que se lee, de manera que la memoria pueda contar con la cooperación de lo que se pronuncia y de lo que se oye al mismo tiempo ( dicendi et audiendi ). Memorizar a partir de lo que lee otro ( legente alio , con lo que legere equivale a ‘leer en voz alta’) tiene ventajas, porque lo que se oye se retiene más fácilmente, pero también inconvenientes, ya que la vista trabaja más rápido que el oído ( Institutio oratoria XI, II, 32 y ss.; ed. Butler 1920-22, IV: 228). Memoria y actio o pronuntiatio eran, en efecto, dos de las cinco partes de la retórica que gobernaba la composición de las obras literarias en la Antigüedad.
8.– Esto se puede deducir de los consejos de Quintiliano para componer los discursos. Antes, Horacio (65-8 a. de C.) contaba en sus Sátiras cómo no gustaba de leer en voz alta ( recitare ) él mismo sus libellos , a no ser que fuera a un grupo reducido de amigos y, aun en este caso, bajo continuos ruegos ( Sátiras I, iv, vv. 71 y ss.; ed. Fairclough 1929: 54). Plinio el Joven (h. 62-h. 115 d. de C.) señala que la razón por la que él prefiere leer en voz alta ( ratio recitandi ) sus discursos ( orationes ) en público es para poder corregirlos con posterioridad a partir de las sugerencias de los oyentes, y da a entender que obras históricas ( historiam ), tragedias ( tragoediam ) y poesía lírica ( lyrica ) también se leían en voz alta por costumbre, aunque en propiedad la lírica pedía «non lectorem, sed chorum et lyram»; la tragedia «non auditorium, sed scaenam et actores»; y la historia debía reflejar la verdad y ser recibida de forma privada, no ser objeto de ostentación y de exposición pública ( Epístolas VII, xvII; ed. Melmoth 1915, II: 38-40). Es de notar en el texto de Plinio el uso del término lector para designar al emisor vocal de la poesía lírica, es decir, al lector en voz alta, de modo parecido a como ocurría con el uso de legere en Quintiliano.
Читать дальше