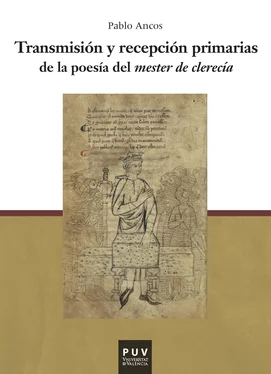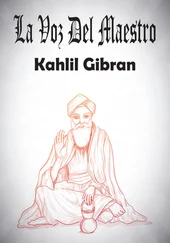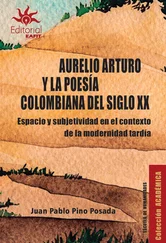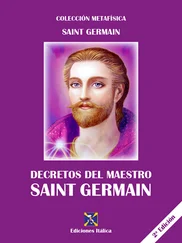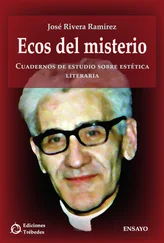Yo don Alfonso [...] tengo de vos, el cavildo de Alvelda, quatro libros de letra antigua que me emprestastes, et el uno de ellos es el libro de los Cánones, et el otro el Esidoro de Ethimologías, et el otro el libro de Casiano de las Collaciones de los Santos Padres, et el otro el Lucán. Y tengo de vos los embiar tanto que los aia fecho escrevir. (Documento de 22 de febrero de 1270; apud Millares Carlo 1971: 245)
También se sabe, gracias a una anotación de finales del siglo XIII en el folio B del manuscrito Lat. 235 de la Biblioteca Nacional de París, procedente de Silos, que una cierta cantidad de códices (Pérez 1948: 437, Díaz y Díaz 1981: 9) estaban en préstamo en diversos monasterios y en la corte de Alfonso X, quien, según Díaz y Díaz (1981: 9, n. 17), tendría un Paulo Orosio, «la corónica» y, quizá, un «liber Sallusti». Sólo hacia finales del siglo XIII se tiene constancia documental de la existencia de bibliotecas reales, tanto en Castilla como en Aragón, pero su reconstrucción resulta problemática (Faulhaber 2003: 485). En cuanto a las nobiliarias y de otros particulares, habrá que esperar para tener noticias de ellas hasta finales del siglo XIV y, sobre todo, el XV, centuria en la que proliferan e incrementan sus fondos notablemente. Las universitarias, por su parte, no parecen haber estado muy bien dotadas, a juzgar por el caso de Salamanca, cuya biblioteca no se documenta hasta bien entrado el siglo XV (Faulhaber 2003: 486).
En cualquier caso, a partir de principios del siglo XIII la corte y la ciudad (con las universidades, establecimientos de las órdenes mendicantes, sedes arzobispales y, quizá, una incipiente burguesía, probablemente consumidora sobre todo de productos en vernáculo), van a ir desplazando a los monasterios como centros de producción y consumo de la literatura. En la Alta Edad Media, sin embargo, fuera de los monasterios y grandes establecimientos eclesiásticos, quizá sólo algunas de las cortes reales, como las de Carlomagno o Alfredo el Grande (Auerbach 1969: 258-63), eran focos significativos de producción y consumo de literatura en latín. Aun así, la función de los religiosos, los poseedores de la escritura latina, era decisiva e imprescindible, como ocurre en el caso de Carlomagno, que convierte a los clérigos regulares en los agentes principales de su reforma. En la Península Ibérica, según Escolar Sobrino (1998: 21), se tienen noticias de la afición a la lectura de ciertos nobles y de algunos monarcas, como Sisebuto, Chindasvinto, Wamba y Recaredo. Tras la invasión de 711, en el norte peninsular «sólo poseían libros los reyes y los infantes» (1998: 43) y, aun así, la escasez sería la nota dominante, en especial teniendo en cuenta la continua actividad guerrera en los primeros siglos de la Reconquista.
No es hasta los siglos XII o XIII cuando se produce un aumento significativo de la producción escrita documental en las cortes de forma más o menos generalizada en toda Europa (Clanchy 1993). 34Las escuelas y universidades preparan ahora a un nuevo tipo de clérigos-notarios, de profesionales de la escritura. La tensión entre la autoridad y venerabilidad del latín y la inteligibilidad de los vernáculos se hace notar desde muy pronto, y desembocará en el paulatino triunfo de estos últimos. En principio, como observa Clanchy (1993: 184-334), se concede más importancia y se otorga más confianza a la presencia de elementos extratextuales (testigos oculares o auditivos; forma de vocalización del mensaje; apariencia física del documento; apéndices visuales, como los sellos o la práctica de cortar un documento dado por la mitad) que al contenido textual del documento en sí. Por tanto, éste pudo seguir produciéndose en latín, lengua cuyo grado de inteligibilidad variaba no sólo social, sino también geográficamente en Europa. Posteriormente, con el aumento de la producción escrita y la interiorización de las prácticas de escritura, el poder entender el mensaje, mediante la lectura visual o la recepción acústica, se hizo necesario. En el caso de la zona cristiana de la Península Ibérica, al parecer, el uso habitual del vernáculo en documentos oficiales se produce pronto en Castilla en relación con Aragón y con los demás países europeos, teniendo lugar ya durante el reinado de Fernando III, rey de Castilla entre 1217 y 1252, y de Castilla y León entre 1230 y 1252 (Lomax 1973, Harris-Northall 1999, Arizaleta 2010: 21-25). El castellano pasa de ser prácticamente in existente en la documentación oficial de alrededor de 1200, a empezar a hacerse un hueco hacia 1220 e ir progresivamente imponiéndose en las décadas sucesivas, de manera que, a la subida al trono de Alfonso X (1252-84), su uso en documentos oficiales era ya muy corriente (Harris-Northall 1999). En el terreno literario, a finales del siglo XI y durante todo el XII surge entre la nobleza de algunas zonas europeas (masculina, pero también, y de forma notable, femenina) un público receptor asiduo de literatura y reaparece el mecenazgo (Auerbach 1969: 263). Los productos que se consumen ahora son, sin embargo, fundamentalmente en vernáculo. En la Península Ibérica aún habrá que esperar unos siglos para que este fenómeno ocurra plenamente.
La puesta por escrito de los distintos vernáculos comienza de forma esporádica en el siglo IX, pero esta tendencia no se afianza hasta la segunda mitad del siglo XII y, fundamentalemente, hasta el siglo XIII. En las zonas de variedades romances, el ámbito galorrománico, con el occitano para la lírica y la langue d’oil para la poesía narrativa, es el primero que ve el surgimiento por escrito de los romances en productos literarios (Auerbach 1969: 275). Fuera de esta zona, la puesta por escrito de los vernáculos es algo anterior. Así, en las Islas Británicas hay testimonios de literatura en inglés antiguo que se remontan al siglo VI. En Alemania (Green 1994: 47-54 y 339-41) hay un primer impulso hacia el año 800, al que sigue siglo y medio de silencio, para retomarse la actividad escrita a partir de mediados del siglo XI, ya de forma ininterrumpida y en proporción creciente. La opinión generalizada es que:
no había lectores en lengua vulgar; los pocos lectores existentes leían en la lengua literaria, o sea, ante todo, en latín. Sin embargo, hubo ya desde muy pronto personas expertas en el arte de escribir que se decidieron a intentar, de vez en cuando, la aventura que suponía hacerlo en lengua vulgar. (Auerbach 1969: 275)
Auerbach alude a factores económico-sociales (desarrollo de las ciudades y del comercio, aparición de una burguesía incipiente, aumento de la alfabetización en vernáculo) y lingüísticos (separación entre el latín y los vernáculos) como posibles causas de la aparición por escrito de las diferentes lenguas, pero considera que:
el verdadero factor espontáneo que en un momento dado hace aparecer tales movimientos y desplegar sus fuerzas es, en último término, tan poco analizable respecto de las épocas como de los individuos. (1969: 27)
Así, Auerbach atribuye a autores de genio (Boccaccio, Dante, Juan Ruiz, Chaucer, etc.) la definitiva creación de un público literario en vernáculo y la fijación completa por escrito de la literatura, desconsiderando el caldo de cultivo que permite la aparición de estas figuras, y que, para el caso castellano, está constituido, entre otros, por los autores de los poemas en cuaderna vía del siglo XIII. En este sentido, se ha dicho que en la Península:
hubo una literatura popular en lengua romance que se mantuvo en estado de oralidad y no fue escrita hasta el siglo XIII, a partir del cual las lenguas vernáculas van a ser utilizadas. (Escolar Sobrino 1998: 79)
En realidad, no sabemos a ciencia cierta si tal literatura fue nunca escrita, o si sí lo fue y se ha perdido. En cualquier caso, los textos que se conservan hoy son una porción mínima de lo que debió de existir, tanto de lo que pudo llegar alguna vez al pergamino o a otra materia escriptoria, como de lo que se mantuvo siempre en un estado de composición oral, transmisión vocal y recepción acústica. Nuestro acceso actual a las obras medievales en vernáculo depende de un sinfín de factores, en muchos casos desconocidos, que determinaron tanto su puesta por escrito como su transmisión textual. En todo caso, tratar de explicar las causas de la puesta por escrito del vernáculo en general queda fuera del alcance del presente estudio (véase a este respecto Wright 1982). Tampoco nos detendremos mucho aquí en intentar dar cuenta de por qué llegaron a adquirir la condición de escritas ciertas obras en vernáculo que hoy consideramos literarias, pues esto es, en buena medida, un misterio. Lo que nos interesa, sobre todo, es centrarnos en cómo se difundían y se recibían primariamente obras que se convirtieron en textos, que, a su vez, han llegado hasta nosotros. En términos muy generales, Escolar Sobrino señala que:
Читать дальше