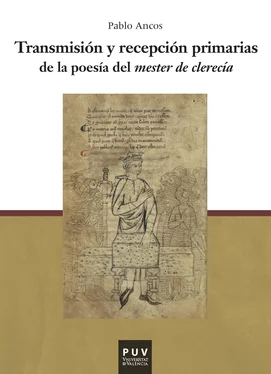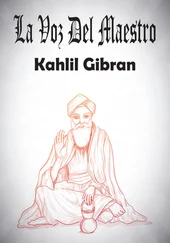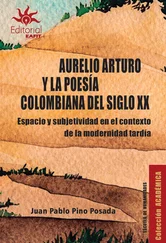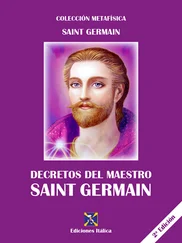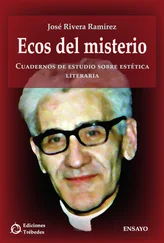1 ...6 7 8 10 11 12 ...28 Sea como fuere, en el contexto religioso de la Alta Edad Media latina la letra y la voz, la vista y el oído colaboraban, en íntima simbiosis, en la labor de difusión y de recepción de las obras, y esto a pesar de que el latín se convirtió en una lengua textualizada (Ong 1984: 6). Se aprecian diferencias, sin embargo, en los tipos de recepción de las obras dependiendo de la cultura, de la clerezía de los clérigos ordenados. Los más letrados, como San Ambrosio, San Agustín, Casiodoro o San Isidoro de Sevilla, parecen haber salvado con más facilidad el hueco entre palabra escrita e imagen de las cosas que quienes poseían una cultura menos elevada, para los que era indispensable pasar por la vocalización. En los primeros, la letra y la vista desempeñan, quizá, una función más predominante que la voz y el oído, pero sin descartarlos en modo alguno, pues transmisión vocal y recepción acústica siguen jugando un papel fundamental en la meditación, en la ruminatio que ha de seguir a la lectura individual, así como en la lectura colectiva. A partir del siglo VI parece concederse más importancia a la lectura ocular individual, como demuestra la regla de San Benito, pero las dificultades para adquirirla son numerosas. En este sentido, a la propia dificultad de leer se añadía la de leer el latín. Como ha puesto de relieve Auerbach (1969: 277-78), la preocupación por la formación del clero se da ya desde muy pronto (el Concilio de Vaison en el año 529; la época carolingia, etc.) y llega, para la época que nos interesa aquí, hasta el IV Concilio de Letrán (1215) y aun después. A principios del siglo IX se celebran los primeros concilios en los que se apunta la conveniencia de la predicación en lengua vulgar (Tours, Maguncia) y continúa la preocupación por la educación del clero. De fines del siglo VIII es la recomendación, procedente de los Capitula ad presbyteros parochiae suae del obispo Teodulfo de Orleans, de que:
qui scripturas scit, praedicet scripturas; qui vero nescit saltem hoc quod notissimum est plebibus dicat. Nullus ergo se excusare poterit quod non habeat linguam unde possit aliquem aedificare. (Ed. Migne 1995, 105: 200; y véase Auerbach 1969: 278 y n. 87)
El consejo se repetirá en los siglos siguientes (véanse Migne (ed.) 1995, 119, 140 y 161: 709, 636 y 481, respectivamente; y Auerbach 1969: 278). Precisamente, el conocer sólo un tipo de misa es de lo que se acusa al clérigo simple del milagro IX de los MNS . A este respecto es también relevante la idea, recogida en primer lugar por Gregorio Magno a finales del siglo VI y recurrente a lo largo de la Edad Media, de que la pintura es a los analfabetos lo que la escritura a los que saben leer (Migne (ed.) 1995, 77: 1128). Sobre ella volveremos en el capítulo 4.
Los siglos XI y XII marcan un hito en la historia de la lectura (Cavallo y Chartier 1998: 32). Las prácticas de la escritura y de la lectura, separadas con anterioridad, pasan a exigirse mutuamente (Cavallo y Chartier 1998: 32; Petrucci 1999: 73-91). Si antes se solía escribir para almacenar y se leía poco, ahora se puede escribir para leer y leer para componer. Surgen tratados de la lectura, como el Didascalicon: De studio legendi , compuesto en los años 20 del siglo XII por Hugo de San Víctor (h. 1096-1141). Como ha puesto de relieve Saenger (1997: 245 y 415-16; 1998: 191), en el Didascalicon se distinguían tres formas de lectura, en las que el orden y el método son esenciales:
Trimodum est lectionis genus: docentis, discentis, vel per se inspicientis. Dicimus enim ‘lego librum illi’, et ‘lego librum ab illo’, et ‘lego librum’. ( Didascalicon III,vii; ed. Buttimer 1939: 57-58)
Hugo de San Víctor presenta, pues, una asociación clara entre la lectura y el mundo escolar, asociación que se hará fundamental a partir de la formación de las universidades a finales del siglo XII. De la lectio divina se pasa a la lectio scholastica . Además, se contempla la posibilidad de la lectura individual, actividad que se caracteriza con el verbo inspicere , que, como señala Saenger (1997: 245), tiene una connotación visual evidente y entronca con el uso de videre como verbo para designar la lectura por parte de monjes de las Islas Británicas desde el siglo VII y, a partir del siglo XI, también de autores y copistas en el continente. Por último, Hugo de San Víctor da por sentado que con la expresión ‘leer un libro’, sin complementos, se está haciendo alusión a esta actividad receptora eminentemente visual, a la inspección textual. 27
En este sentido, Juan de Salisbury señalaba la ambigüedad léXIca del verbo legere y establecía, en pleno siglo XII, una distinción entre éste y prelegere (Hamesse 1998: 162; Saenger 1997: 246 y 416, y 1998: 193):
Sed quia legendi uerbum equiuocum est, tam ad docentis et discentis exercitium quam ad occupationem per se scrutantis scripturas; alterum, id est quod inter doctorem et discipulum communicatur, (ut uerbo utamur Quintiliani) dicatur prelectio, alterum quod ad scrutinium meditantis accedit, lectio simpliciter appelletur. ( Metalogicon I, XXIV; ed. Webb 1929: 53-54) 28
Con la terminología de Juan de Salisbury, se pone de relieve una vez más que la operación eminentemente visual de escrutar las escrituras por uno mismo, con la evidente interiorización del acto receptor que conlleva, se denomina como lectio ; y se considera la prelectio una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
No obstante, como señala Michael Clanchy (1993: 252), Juan de Salisbury se encontraba, a mediados del siglo XII, en plena controversia entre nominalistas y realistas, y tenía serios problemas a la hora de definir lo que eran las letras:
Littere autem, id est figure, primo uocum indices sunt, deinde rerum, quas anime per oculorum fenestras opponunt et frequenter absentium dicta sine uoce loquuntur. ( Metalogicon I,xiii; ed. Webb 1929: 32).
Estamos aquí a medio camino entre San Agustín y San Isidoro, pues, lo que corrobora la dificultad para salvar el hueco entre palabra escrita y cosa representada sin pasar por la palabra hablada todavía en pleno siglo XII. Por eso, no es de extrañar que, en la segunda década del siglo XIII, Richalm, abad de Schöntal, en su Liber revelationum de insidiis et versutiis daemonum adversus homines , se quejara de que a menudo los demonios le interrumpían cuando realizaba su lectio eminentemente visual y meditativa ( cum lego solo codice, et cogitatione ) y le obligaban a pronunciar las palabras escritas en voz alta ( ore legere ), desconcentrándole, haciéndole salir de su ensimismamiento mediante la palabra hablada externa y privándole así del conocimiento íntimo que buscaba. 29En efecto, este contacto íntimo y ensimismado con el escrito es puesto de relieve por la orden del Císter, como lo era ya en la Regla de San Benito , pero sigue acarreando problemas a la hora de producirse. De hecho, se ha señalado que «the medieval reader, with few exceptions [...] was in the stage of our muttering childhood learner» (Chaytor 1945: 10). Esta comparación es, probablemente, inadecuada, porque no tiene en cuenta las implicaciones que conllevaba la ruminatio en voz baja, que no respondía necesaria ni exclusivamente a una incapacidad o falta de destreza, sino que emanaba también de una necesidad intelectual y éticoreligiosa. Por tanto, las razones de que se llevara a cabo la lectura de este modo son muy diferentes en el niño actual y en el hombre medieval. Sin embargo, la afirmación de H. J. Chaytor podría servir como buena descripción del modo en que se leía durante un período que se extiende, para lo que nos concierne aquí, al menos, hasta el siglo XIII.
Читать дальше