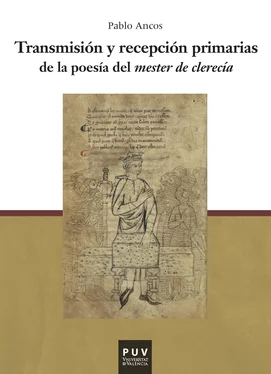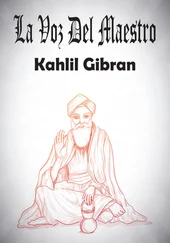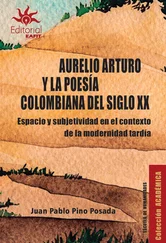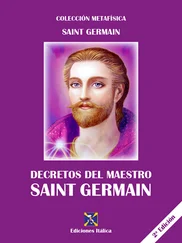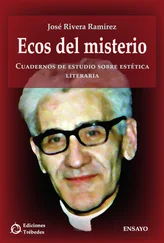De forma muy general, las modalidades en que se produce la recepción literaria a lo largo de la Edad Media Latina han sido divididas en dos grandes etapas (Petrucci 1999: 183-96; Cavallo y Chartier 1998: 30-34; Parkes 1998; Hamesse 1998). En la Alta Edad Media se practicaba una forma de recepción de lo escrito pausada y lenta, meditada, rumiada. Se accede a pocas obras, que se consumen de cabo a rabo una y otra vez. A partir de finales del siglo XI y, sobre todo, del XII, con el proto-escolasticismo y el escolasticismo, se pasa a una recepción de un número mayor de obras, pero de forma más fragmentaria y rápida, con menos tiempo para la asimilación, un tipo de recepción que se consolidará a lo largo de los siglos XIII y XIV. La vista cobra cada vez más importancia, aunque sin descartar nunca al oído, y se favorece un acceso en diagonal a los textos.
Para la Alta Edad Media, Armando Petrucci (1999: 184) distingue tres tipos posibles de recepción en los centros religiosos: la lectura privada en silencio; la lectura privada en voz baja, susurrando las palabras, base de la ruminatio meditativa, de la manducatio de la palabra; y la recepción grupal auditiva a través de la difusión de los textos mediante una lectura en voz alta por parte de un lector (en el refectorio, en la celebración de los oficios divinos y, quizá, en las escuelas monásticas).
En cuanto a la primera forma de recepción, la lectura ocular en silencio, hemos visto que ya debía de existir en la Antigüedad, pero que su práctica no parece haber sido muy corriente. Lo mismo podría decirse del período inmediatamente posterior. Así, el ejemplo al que se vuelve una y otra vez resulta problemático. San Agustín (354-430), en sus Confesiones (VI, 3), señala que San Ambrosio «rumiaba» ( ruminaret ) el pan de Cristo «con la boca interior de su corazón» ( occultum os eius, quod erat in corde eius ). 19En el escaso tiempo libre que le dejaban sus ocupaciones, Ambrosio, obispo de Milán, se retiraba a sus dependencias privadas, que siempre dejaba abiertas, donde
se dedicaba a reparar el cuerpo con el sustento necesario o el alma con la lectura ( lectione ). Cuando leía, sin pronunciar palabra ni mover la lengua, pasaba sus ojos sobre las páginas, y su inteligencia penetraba en su sentido ( cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimabatur, vox autem et lingua quiescebant ) [...]. Cuando yo entraba a menudo a verle, le hallaba leyendo en silencio, pues nunca lo hacía en voz alta ( eum legentem vidimus tacite et aliter numquam ). Me sentaba a su lado sin hacer ruido —pues ¿quién se atrevería a molestar a un hombre tan absorto?— y pasado un tiempo me marchaba [...]. Sospecho que leía así por si alguno de los oyentes, suspenso y atento ( auditore suspenso et intento ) a la lectura, hallaba algún pasaje oscuro en el libro que leía ( ille quem legeret ), exigiéndole que se lo explicara ( exponere ) u obligándole a exponer ( dissertare ) las cuestiones más difíciles [...]. Aunque quizá la razón más fuerte para leer en voz baja era la conservación de su voz ( causa servandae vocis [...] poterat esse iustior tacite legendi ), pues se ponía ronco con suma facilidad. Cualesquiera que fueran sus razones, ciertamente eran buenas. (Traducción española, en Rodríguez de Santidrián (ed.) 1990: 144-45; interpolaciones latinas entre paréntesis, en Simonetti et al. (eds.) 1993, II: 96)
El pasaje ofrece más de un problema interpretativo. Parece evidente que San Agustín se admira ante la práctica de San Ambrosio (a la que se llama lectio ), no tanto (Carruthers 1990: 171 y 330) por lo inusitada, como por el hecho de que el obispo de Milán leyera siempre de esa manera. 20Además, también es claro que alaba las ventajas de tal práctica, pues permitía a San Ambrosio abstraerse de todo lo que le rodeaba (que era mucho) y escudriñar interiormente y sin distracción el contenido del mensaje. Sin embargo, dudo que aquí se esté aludiendo a una lectura puramente silenciosa, como la que hoy en día practicaría «un lector que estuviera sentado con un libro en un café frente a la iglesia de San Ambrosio en Milán, leyendo, tal vez, las Confesiones de san Agustín» (Manguel 2001: 68-69). 21La versión española traduce tacite legere ora como ‘leer en silencio’, ora como ‘leer en voz baja’; y vox et lingua quiescebant se interpreta como ‘sin pronunciar palabra y sin mover la lengua’, cuando podría querer decir, simplemente, que la voz y la lengua de San Ambrosio reposaban, sin que sea necesario suponer un enmudecimiento total. Lo único que el texto de San Agustín implica es que los que se encontraban alrededor de Ambrosio no podían entender lo que éste decía, no que leyera en absoluto silencio. En este sentido, Jorge Luis Borges ya vio que de lo que se está hablando aquí es del «arte de leer en voz baja» (1976: 112), aunque, a la luz de los datos aportados arriba, exagerara diciendo que San Ambrosio fue el primero en practicarlo y romantizara mucho las implicaciones posteriores de esta práctica. Como señala Carruthers (1990: 171), en este pasaje se distingue entre una actividad emisora, la pronuntiatio (la lectura en voz alta del oficiante religioso, del maestro o de quien ostenta el conocimiento a uno o más oyentes, que pueden hacer preguntas); y otra receptora, la meditatio personal, interior, que es la que practica San Ambrosio. El hecho de que se pronunciaran o no las palabras no parece excesivamente significativo, pues, al fin y al cabo, incluso hoy en día, en la práctica de la lectura silenciosa, se produce un movimiento de las cuerdas vocales (Chaytor 1945: 6; McLuhan 1993: 136). 22Sí es llamativo, no obstante, el enorme grado de concentración que supone lo que está haciendo San Ambrosio, concentración que le permite captar el significado último del texto escrito y que, como veremos, al parecer resultaba difícil de alcanzar.
Una distinción semejante entre lectura como proceso receptor privado y como actividad emisora ante una comunidad queda establecida de modo explícito un poco más tarde por Casiodoro (h. 490-583), fundador de Vivarium. Como indica Petrucci (1999: 184), en su «Prefacio» a De institutione divinarum litterarum Casiodoro establece una diferencia entre la sedula lectio y la simplicissima lectio (ed. Migne 1995, 70: 1109). La primera actividad receptora es intensiva, interior y privada (solitaria o realizada con la ayuda de unos pocos colaboradores), y permite atravesar inmediatamente el sentido de los textos. La segunda es más bien una actividad de emisión vocal y de recepción acústica grupal, apropiada para los monjes menos cultivados.
En este sentido, Malcolm Parkes (1998: 137) señala cómo la hermenéutica de la recepción del texto escrito en la Alta Edad Media seguía la de la Antigüedad y abarcaba la lectio o desciframiento del texto ( discretio ) mediante el análisis de sus componentes gramaticales para poder leerlo en voz alta ( pronuntiatio ); la emendatio o corrección del texto; la enarratio o análisis de sus características retórico-literarias y semánticas; y el iudicium o valoración de sus cualidades estéticas y de contenido. La habilidad de San Ambrosio, de San Agustín y de Casiodoro parece haber consistido en poder realizar todo este complejo proceso de forma fluida, acortando así el largo camino que va del texto escrito a la mente, un camino que, típicamente, había de entrar por los ojos o los oídos, salir por la boca y volver a entrar por el oído repetidas veces hasta ir quedando fijado en el intelecto. San Isidoro de Sevilla (h. 562-636) muestra ya una conciencia de la autonomía entre la palabra escrita y la hablada, al considerar las propias letras como símbolos de las cosas (Parkes 1993: 20-23 y 1998: 143), un requisito previo para que se produzca la conexión entre escritura y mente indispensable para un acceso más rápido a los textos (requisito que ya encontrábamos en la Grecia del siglo IV a. de C. en la adivinanza de Antífanes aludida en el apartado anterior). Así, San Isidoro señala:
Читать дальше