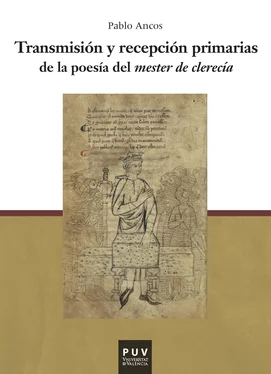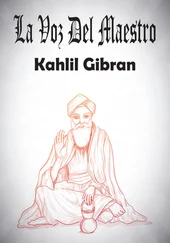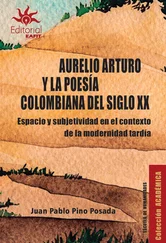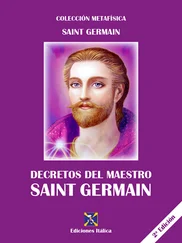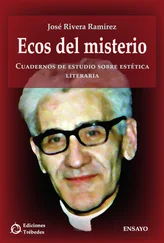A partir de lo observado en los tres primeros capítulos, que el lector que desee ir directo al grano puede pasar tranquilamente por alto, en el 4 se propondrá una serie de axiomas y precauciones que convendría tener en cuenta al analizar el sistema de producción y comunicación primarias de la poesía castellana en cuaderna vía del siglo XIII, así como un marco metodológico, conceptual y terminológico que tenga en cuenta tales axiomas y precauciones y que, al mismo tiempo, permita determinar de la manera más objetiva posible las formas y ámbitos primarios de producción de las obras del mester .
En el capítulo 5se presentarán los resultados de la aplicación de este marco metodológico, basado en la recopilación exhaustiva, el análisis y la evaluación de todas las referencias a los procesos de producción, difusión y recepción de las obras que se pueden encontrar en los textos conservados.
El capítulo 6ofrecerá una comparación de la evidencia encontrada en los poemas del mester con lo observable al aplicar el mismo método, si bien de forma menos comprehensiva, en otras muestras seleccionadas de la producción prosística y poética de los siglos XIII y XIV. A partir de todo esto se extraerá una serie de conclusiones sobre los contextos primarios de recepción y el tipo o tipos de público coetáneo de las obras del mester que podrían deducirse de ciertas pistas e indicios proporcionados por los textos conservados, así como sobre las funciones que desempeñan en los mismos el autor de los poemas romances, el autor o autores de la(s) fuente(s), el copista o copistas de los textos en vernáculo, el emisor vocal de las obras romances y el receptor primario de las mismas.
En el apartado de las conclusiones se analizará cómo los poemas del mester de clerecía conservados revelan características formales y temáticas que son consecuencia directa de los modos primarios de composición y comunicación esbozados en el tercer capítulo.
Confío en que este intento de delimitar el sistema de producción y de comunicación primaria de una serie de obras castellanas de la Edad Media a partir del escrutinio sistemático y exhaustivo de lo que los propios textos conservados nos dicen sobre tal sistema contribuya a abrir vías de análisis aptas tanto para la reconstrucción (necesariamente parcial) de un aspecto esencial de la alteridad de la literatura medieval como para la reconsideración de algunas características de esa literatura.
1.– Utilizaré el término mester de clerecía con el alcance restringido que le da Uría (1981c, 1986, 1990b, 1997a: IX-X y 2000a: 15-171): escuela poética, caracterizada sobre todo por el uso sistemático de un modelo métrico-estrófico y prosódico rígido, que produce los poemas en cuaderna vía peninsulares del siglo XIII, con la inclusión, quizá, de algunos del siglo XIV, como la Vida de San Ildefonso , del Beneficiado de Úbeda, o el Libro de miseria de omne , que parecen respetar en lo esencial tal molde. Opiniones diferentes sobre la validez y el alcance de la expresión mester de clerecía y comentarios sobre la estrofa 2 del LAlex , origen tanto del marbete como de muchas discrepancias críticas, pueden encontrarse, por ejemplo, en Willis (1957), Deyermond (1965), Caso González (1978), López Estrada (1978), Salvador Miguel (1979), Gómez Moreno (1984), Rico (1985), Arizaleta (1997b), Gómez Redondo (1998), Weiss (2006: 1-3), González-Blanco García (2010: 211-18) y García Única (2008: 45-181 y 2011: 132-44).
Capítulo 1
Modalidades de transmisión y recepción de la literatura en Occidente hasta el siglo XIII: Resumen histórico
Una historia exhaustiva de las formas de comunicación de la literatura en Occidente hasta la Edad Media sobrepasa con mucho el alcance de este libro y la capacidad de su autor. 2El esbozo a gruesas pinceladas que se ofrece a continuación es, pues, necesariamente parcial, esquemático y meramente expositivo. 3Su objetivo es proporcionar un contexto histórico tanto a la problemática teórica sobre la función de la letra y de la voz en la producción y comunicación literarias de épocas pasadas que se expondrá en el segundo capítulo, como a lo que se dirá a partir del tercero sobre los poemas del mester de clerecía .
Composición oral, transmisión vocal y recepción auditiva dominan todos los ámbitos de la comunicación en la Grecia arcaica. Hacia el siglo VIII a. de C., se introduce la escritura alfabética, que se va extendiendo poco a poco hasta normalizarse y generalizarse hacia el siglo V a. de C. Platón (427-347 a. de C.) muestra recelos por la fijación que tal escritura imponía a una comunicación hasta entonces dominada por la voz y el oído. Para él, los textos escritos no hacen sino repetir una y otra vez lo mismo ( Fedro , ed. Fowler 1914: 565) y, por tanto, no son aptos para transmitir el conocimiento, que se adquiere a través de la conversación hablada, en la que emisor y receptor pueden ir variando la forma y el contenido del mensaje. 4
Según Jack Goody e Ian Watt (1996: 61), Platón se encontraba escindido entre su propio modo de operar lógico-racional, crítico, analítico y asociado con la escritura, por un lado, y la nostalgia de un pasado absolutamente oral, vocal y acústico, por otro. A pesar de ello, parece que los temores del filósofo, pionero de una larga lista de intelectuales que refunfuñan ante la novedad, no eran del todo fundados y que no sólo las composiciones orales, sino también los textos escritos de cualquier índole estuvieron puestos al servicio de la transmisión a través de la voz durante toda la Antigüedad (Svenbro 1998: 60 y 93). La propia evidencia textual conservada apunta en este sentido (Balogh 1927). 5A esto habría que añadir el carácter poco favorable para una lectura puramente individual, visual y rápida tanto de las materias sobre las que se escribía (cortezas de árboles — byblos , liber —, hojas de palmera, piedra, arcilla, tela, cuero, tablillas de cera, papiro, etc.), como del soporte material más habitual de la escritura (los rollos — kylindros , volumen —) y del tipo de escritura utilizado (la scriptio o scriptura continua ). En cuanto a los productos hoy considerados literarios, en repetidas ocasiones se ha señalado el carácter retórico de los mismos, que casi pide la vocalización. De hecho, ésta adquiría en algunos casos rasgos casi teatrales. Esto ocurre, claro es, con los géneros dramáticos como la tragedia, que, según nos informa Aristóteles (384-22 a. de C.) en su Poética , constaba de argumento, personajes y pensamiento, pero también de dicción (o sea, de la expresión del pensamiento mediante el lenguaje), melodía (ritmo, música, canto) y espectáculo (ed. Richter 1998b: 46-47). La poesía épica, por su parte, carecía de música y de espectáculo, pero no de dicción (1998b: 60), que, sin embargo, no debía ser excesivamente brillante (1998b: 61) y, en todo caso, tenía que ajustarse a la caracterización de los personajes (1998b: 58). En el Ion , Platón se refería al canto como parte constituyente de la recitación de la épica y de otras composiciones poéticas por parte de actores y rapsodas (ed. Richter 1998a: 33).
Ante este panorama dominado por la difusión vocal y la recepción acústica, se ha debatido si en Grecia llegó a existir la lectura visual, rápida y silenciosa. Josef Balogh (1927) y Marshall McLuhan (1993: 128-30) vinieron a negar su existencia. Bernard Knox (1968), sin embargo, aporta dos ejemplos en los que parece demostrada ya en el siglo V a. de C. en Atenas. 6En la centuria siguiente, Knox (1968: 432-33) observa que en Safo , de Antífanes, aparece una adivinanza en la que se pregunta qué es de naturaleza femenina y tiene hijos que, aunque sin voz, pueden hablar a quienes están lejos, sin que las personas que estén alrededor del destinatario del mensaje los puedan oír. La respuesta es ‘la carta’, de género femenino y con hijos (letras) que hablan a los ausentes. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (1998: 21) señalan la aparición, hacia la misma época, del verbo dielthein , ‘recorrer’, para designar un tipo de lectura más visual, que recorre el texto escrito. Este tipo de lectura parece darse, sin embargo, más para documentos particulares, cartas y mensajes contenidos en tablillas de cera, que para los productos que hoy consideramos literarios.
Читать дальше