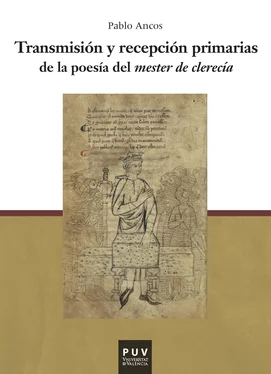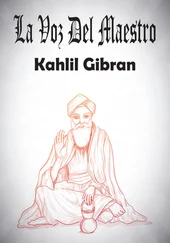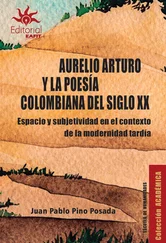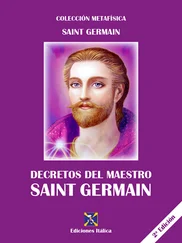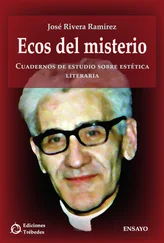Otrosi [son enfamados] los que son iuglares & los remedadores & los fazedores delos carrahones que publica mente andan por el pueblo. o cantan o baylan o fazen iuegos por preçio. esto es porque se envilesçen ante todos por aquel preçio que los dan. Mas los que tanneren estormentes o cantasen por fazer solaz asy mesmos. o por fazer plazer a sus amigos. o dar solaz alos reyes o alos otros sennores no serian porende enfamados. (Partida VII, título vi, ley 4; ed. Corfis, en O’Neill et al. 1999: fol. 383r)
Así pues, se condena aquí a quienes se designa como juglares , como también ocurre en la Partida I (título XX, ley 12), en la IV (título xiv, ley 3) y en la VI (título vii, ley 5), pero se considera de forma positiva a quienes tañen instrumentos y cantan para solaz propio, de amigos o de reyes y nobles, lo que demuestra la inestabilidad semántica del término juglar en la época y la variedad de profesionales del entretenimiento que debían de existir (o, al menos, la variedad de sus funciones). Esta ambivalencia del término y esta consideración de los juglares como individuos, a veces condenables y otras dignos, podrían explicar que en algunos poemas en cuaderna vía del siglo XIII el yo narrador se equipare a un juglar, eso sí de Dios (como también haría San Francisco de Asís) o de un santo. Así ocurre, por ejemplo, en el LAlex (c. 1750) y en Berceo ( VSD , cs. 289, 759, 775, 776). No creo que haya que suponer aquí, como piensa Hilty, que «los límites [...] entre el clérigo y el juglar, por un lado, y el autor y el ejecutador, por otro, se diluyen y desaparecen» (1995: 170). Más bien, dada la bipolaridad del término, el yo narrador (tras quien parece esconderse el autor, clérigo, como veremos, cultural y profesional) no tiene reparo en asociarse con un juglar, eso sí, como Tarsiana en el LApol , no de los de buen mercado (v. 490c), sino de los más elevados. Quizá esto sería posible, precisamente, porque el autor era consciente, como veremos, de que la emisión vocal de su obra no iba a llevarla a cabo, al menos típicamente, un juglar. No creo, pues, que haya conflación de funciones aquí, sino, simplemente, el uso de una metáfora por parte del narrador (autor y emisor vocal) para autodefinirse (Ancos 2009a).
El tipo de obras que transmitían estos profesionales del entretenimiento no es menos problemático que la nomenclatura de los mismos, al menos para lo que se refiere a la Castilla de los siglos XIII y XIV. Esto se debe, en parte, a la falta en la Edad Media de una terminología genérica bien definida y, en parte, al hecho de que no sabemos hasta qué punto los textos que hoy poseemos reflejan la letra de las obras tal y como en su día se difundían y recibían. A ello hay que añadir nuestro desconocimiento de las técnicas concretas de vocalización de los juglares. Parece claro que en Provenza, Galicia, Aragón, Alemania, Francia, Inglaterra y muchas otras zonas había juglares que vocalizaban las obras de otros y, en ocasiones, sus propias composiciones, y que estos profesionales del entretenimiento eran omnipresentes en toda Europa en el siglo XIII. Asimismo, la documentación que se posee sugiere que el repertorio de los juglares debía de ser variado en cuanto al tipo de obras que transmitían, como demuestra a finales del siglo XII Guerau de Cabrera en el ensenhamen a su juglar Cabra, sobre el que volveremos, y, ya en el siglo XIII, el de Guiraut de Calanson a su juglar Fadet (Riquer 1983, II: 1079). Faral (1910: 81 y passim ) y Vitz (1999: 22-23 y passim ) citan el caso de Les deux bourdeurs ribauds , composición del siglo XIII en la que dos juglares comparan sus respectivos repertorios. A partir de este texto se presume que los juglares cantaban ( chanter ) y quizá recitaban ( dire, conter ) cantares de gesta, romans y otro tipo de composiciones, incluso algunas en latín. En efecto, uno de los dos personajes dice que sabe «bien chanter / De Blancheflor comme de Floire» ( apud Vitz 1999: 22), afirmación de la que Vitz deduce que los juglares debían de cantar versiones de la historia de Flores y Blancaflor similares a las contenidas hoy en diversos manuscritos.
Para el caso de Castilla y de los poemas narrativos se suele practicar también esta suposición y dar por seguro que los juglares eran los transmisores de la poesía épica, a juzgar, por ejemplo, por los textos de Chobham y de las Siete Partidas , consignados arriba, y por la nota con la que termina el único manuscrito, del siglo XIV o de finales del XIII, que nos ha conservado el Poema de mio Cid : «E el romanz es leído / datnos del vino» (vv. 3734ab). 37A mi ver, resulta problemático, sin embargo, afirmar que los cantares de gesta a los que alude Alfonso X en las Siete Partidas hayan de corresponderse exactamente con el texto conservado del Poema de mio Cid , por no hablar ya del caso del PFG , de la misma manera que no podemos saber a ciencia cierta qué texto de la historia de Flores y Blancaflor vocalizaría el juglar de Les deux bourdeurs ribauds . Además, las gestas de los líderes y las vidas de santos a que alude Tomás de Chobham se cantaban con acompañamiento musical, algo que no parece ser así ni en el texto de las Siete Partidas , ni en la nota añadida al explicit del Poema de mio Cid , donde lo que se postula es, más bien, una lectura en voz alta. Esta nota, en letra diferente a la del resto del poema, es, además, tardía (Montaner 2007: 218, n. a los vv. 3734- 35b), con lo que no reflejaría la forma primaria de difusión del Poema de mio Cid de 1207 (Vaquero 2005: 215-16). En suma, parece seguro que los juglares (en el sentido de profesionales del entretenimiento) vocalizaron de formas distintas cantares de gesta y otro tipo de composiciones narrativas, amén de poesía lírica. Precisar estas formas, que en ocasiones implicaban el canto y el acompañamiento musical, pero que en otros casos parecen suponer sólo una lectura en voz alta, resulta ya más problemático; y afirmar si los textos hoy conservados fueron difundidos de alguna de estas maneras, es algo que, creo, los datos externos de que disponemos no nos permite ni asegurar, ni negar. Lo mismo se podría decir de las vidas de santos (véase Faral 1910: 47-55). Ésta es una de las razones por las que en este estudio se partirá de la evidencia interna que se pueda encontrar en los propios textos conservados para tratar de precisar cómo se difundían y recibían primariamente, y que los datos externos se utilicen sólo como apoyo para corroborar o rechazar las conclusiones a las que se llegue.
2.– El uso del vocablo literatura (y, como se verá, el de muchos otros), aplicado a la Edad Media y a épocas anteriores a ésta, no es, seguramente, del todo correcto. En primer lugar, puede referirse a una producción verbal (término propuesto por Funes 2009: 23) no necesariamente compuesta a través de la escritura ni destinada a ser difundida primariamente a través de la letra. A esto puede sumarse la práctica inexistencia del significante literatura en los vernáculos ibéricos hasta la década de los 90 del siglo XV y lo mucho que el significado del vocablo ha variado a lo largo del tiempo. Sin embargo, a falta de un término mejor y dado que hoy recibimos todos estos productos verbales pasados casi exclusivamente a través de la letra, he utilizado y seguiré usando el término literatura y otros derivados (y sin resaltarlos tipográficamente, para no producir sobresaltos en la lectura). Sobre toda esta problemática, pueden verse, en lo que a la Edad Media se refiere, el trabajo clásico de Zumthor (1989) y, ya más cercanas a nuestro objeto de estudio, las recientes reflexiones de Funes (2009: 20-23) y, a su zaga, García Única (2008: 270-80 y 2011: 49-54), con bibliografía al respecto.
Читать дальше