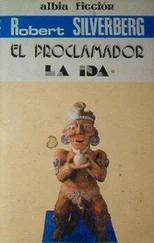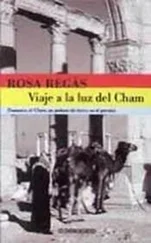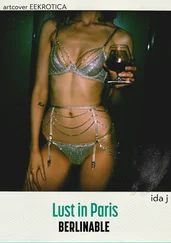Eso sí, he aprovechado para ello el mismo espacio, Las Majadas de la Virgen de la Vega, en Alcalá de la Selva, Teruel, donde el silencio y la naturaleza se unen a la amabilidad de sus gentes, asaltadas a veces por el estruendo de una soledad urbanita que por fortuna, al menos hasta ahora, es precisamente ocasional.
Como ya he comentado, la tolerancia de mi gente ha sido y es total pese a la impertinencia de la escritura, la consulta documental y todo lo que lleva aparejado no disponer de más medios que una beca permanente de EIC. La sociedad familiar en mis ausencias fue sostenida por Núria Sapiña, Evarist Caselles y, claro está, Júlia y Ricard.
Una vida valenciana en la segunda mitad del siglo XX: apuntes biográficos personales y profesionales
Cuando estaba más que mediada la redacción del primer borrador entregué una copia a mi amigo el profesor Sorribes Monrabal. Amén de atinadas observaciones que me han servido hasta el presente texto, me hizo un comentario que me sorprendió particularmente: «parece (parecía, pues ahora ya no es así) como si tu vida comenzara el 5 de octubre de 1979 (fecha de mi primera elección como alcalde), y que después del 30 de diciembre de 1988 (fecha de mi dimisión) hayas estado en el limbo, a la espera de otros encargos públicos». Esto por una parte. Por otra: «antes y después has hecho otras cosas, has tenido otras responsabilidades políticas o profesionales». Y como conclusión: «cualquier lector tiene derecho a conocer al autor y más cuando de memorias políticas se trata».
La rotundidad del argumento no solo me convenció, sino que me empujó a escribir las notas que siguen y que puede que un día tengan continuidad y mayor extensión.
Nací en València, en la calle Villanueva y Gascón número 4, segundo, el 27 de octubre de 1945. Era casa prestada para la ocasión, merced a las redes de solidaridad de los vencidos, ya que tía Pura y tía Encarna se habían alojado en Nàquera, en casa de tía Mercedes, La Castelara , durante la Guerra Civil.
Albina Casado me alumbró en la soledad de los solidarios. Se había casado con Ricardo Pérez Navarro en julio del mismo año y no fui bebé prematuro. Como era costumbre forzosa en la época, fui bautizado. En un antiguo almacén de plátanos, habilitado como parroquia del Buen Pastor, cercana a la calle de Historiador Diago. Fueron mis padrinos Leopoldo Alapont, tornero de los Talleres Girona y Devís, más tarde Macosa, y Amparo Miralles, vecina del cuarto piso del mismo edificio, que por cierto todavía no ha sido engullido por la vorágine de los tiempos.
Como es lógico, no recuerdo el entorno de mi nacimiento. Lo reconstruí en parte cuando por la prolongación de la solidaridad ocupé temporalmente un espacio mínimo de la reducida casa, en razón de la continuidad de mis estudios, a los que me referiré más adelante. La vecindad la constituía un siniestro cuartel de la Guardia Civil, el de Arrancapinos, visitado asiduamente por labradores, trabajadores, maestros, cenetistas, republicanos, comunistas, socialistas. También los descampados en los que puede jugar a veces con mis amigos, los tanderos Cuquerella; uno de ellos, Vicent, contribuyó a mi protección, con grave riesgo por su parte, el 9 de octubre de 1979. Él y sus hermanos me enseñaron el Mercado de Abastos, en construcción por entonces, y yo les enseñé los montes y barrancos de Nàquera en los veranos.
Provengo de una familia marcada, como muchas otras, por la Guerra Civil de 1936 a 1939; sus consecuencias me alcanzaron de lleno en más de una de mis vocaciones y dedicaciones. Los ecos del conflicto se traducían en la infancia en conversaciones susurradas por mayores que penaban o se alejaban. También por conversaciones con otros niños supe de inmediato que era de los otros, «rojo», y por tanto malo, y peor, vencido, con la crueldad con la que en la infancia y adolescencia se prodiga el baldón. No estuve solo porque el infortunio era compartido.
Tenía una singularidad. Albina Casado, mi madre, natural de Malpica de Tajo (Toledo) agregaba a su relación con los vencidos, y con uno especial, Ricardo Pérez Navarro, el hecho de que era «forastera» (en lenguaje coloquial de Nàquera, donde vivíamos, ‘ajena’, ‘extraña’) y el de ser «evacuada», término cuyo significado aprendí antes de enfrentarme, mucho más tarde, en 1996 y en Mostar, a lo que la jerga internacional califica como «desplazados» o incluso «refugiados», cuando la persecución persiste, como fue el caso durante años.
Tener dos parientes consanguíneos que no conocí, asesinados ambos, uno en el muro de Paterna, y cuyos nombres fueron proscritos, condenados al silencio de su recuerdo incluso por una parte de la familia, era todo menos tranquilizador. Pepe Capirroig y José Pérez Navarro, mi tío y su tío, compartieron destino trágico desde posiciones políticas que no iban más allá de las convicciones republicanas entre los autonomistas de Blasco Ibáñez o, con menor convicción, de las ideas de don Manuel Azaña, con raíces lejanas, como se apreciaba en la esposa de Capirroig , la Castelara , por serlo de don Emilio Castelar durante la Primera República española.
La traducción de este ambiente cerrado y silencioso no se hizo esperar. Progresé muy rápido en la Escuela Nacional de Niños de Nàquera, con todo el gentío de niños de todas las edades en una única aula. El bueno del maestro, Juan Bta. Zanón, creyó oportuno indicar a mis padres la conveniencia de que yo prosiguiera estudios más allá de la escolarización obligatoria. Por mi cuenta intenté tramitar la concesión de una beca. El funcionario de la Central Nacional Sindicalista me disuadió antes de comenzar, con simpatía y buenas palabras: «No te la darán nunca». No me hizo falta ninguna explicación más.
El P. Tena, S. J., excelente musicólogo, visitó el pueblo. Alguien le habló de mí y propuso que la Compañía becara mis estudios de bachillerato, supongo que a título de fámulo, lo que no me hubiera sorprendido ni menos disgustado. En casa, tampoco nadie quería saber nada de la araña negra, como decían los republicanos blasquistas en honor a una de las novelas de Vicente Blasco Ibañez. Un año más tarde, en 1981, pude abrir su Biblioteca Musical de Compositores Valencianos, junto a la Biblioteca Municipal de València. Fue un reencuentro más que emotivo.
Tuve que esperar a que la fortuna hiciera pasar el verano en Nàquera a las hermanas Arozena, Olimpia, Aurora y Pilar, y a sus bondadosos maridos, Álvarez Santolino y Francisco Frías. Cómo lo hicieron, lo ignoro. Mucho más tarde pude preguntárselo pero no supe cómo, y ahora ya es irreparable. Lo cierto es que convencieron a mi padre de un experimento difícil: una clase semanal en València, en su academia de la Gran Vía Marqués del Turia, donde se habían refugiado sus conocimientos tras la expulsión de sus respectivas y brillantes carreras académicas. Ahora me iban a enseñar los míos, esto es, los malos.
Mi padre decidió que había que compartir riesgos y convenció al secretario del Ayuntamiento, don Javier Pavía, de que su hijo sería un buen compañero. Javier Pavía Suay era de delicada salud y apenas me pudo acompañar antes de encontrarse con su funesto destino.
Las animosas Arozena y Frías se empeñaron y lograron que me matriculara como alumno libre junto a otros de sus pupilos (alguno todavía amigo, como el añorado Rafael Gómez-Ferrer, de ilustre familia valenciana) en el Instituto Juan de Ribera de Xàtiva. El primer año aprobé el ingreso, primero y segundo. Al año siguiente, tercero, cuarto y la reválida del bachillerato elemental, con un tropiezo que retrasó el examen de la reválida a la convocatoria de septiembre: suspendí Formación del Espíritu Nacional, la asignatura de adoctrinamiento del Movimiento Nacional, a cargo de un falangista irredento y panzón: el camarada Sanchis, creo recordar que se llamaba.
Читать дальше