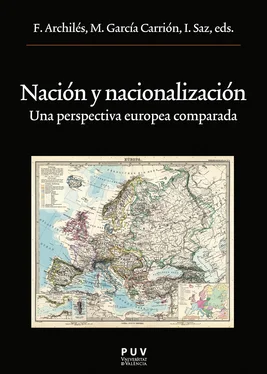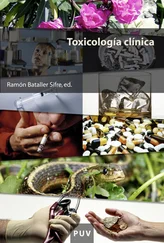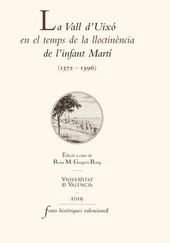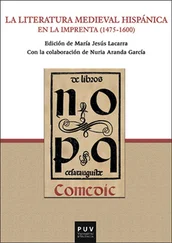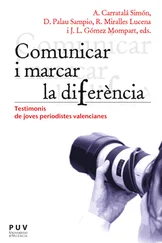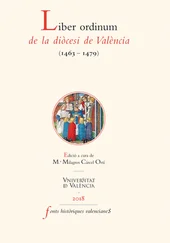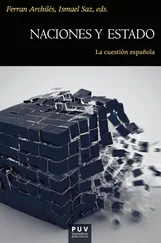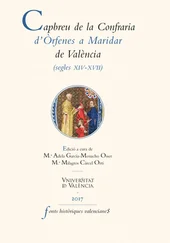València, abril de 2012
FRANCIA: JACOBINISMOY PETITES PATRIES
Anne-Marie Thiesse CNRS/ENS-Paris
«La República Francesa es una e indivisible». Esta definición se inscribió en la primera Constitución francesa de 1793, y sigue vigente hoy en día. Francia se ha caracterizado frecuentemente por su tradición jacobinista, que enfatiza la uniformidad administrativa, jurídica y política del territorio nacional, algo que implicaría, en consecuencia, una uniformidad cultural. La centralización del Estado ha sido una dinámica a largo plazo, puesta en marcha bajo el Ancien Regime y reafirmada constantemente durante la época nacional. Sin embargo, a pesar de que la construcción del Estado está claramente marcada por la centralización y la posición dominante de París sobre el resto de Francia, este proceso de construcción de la nación ha sido mucho más complejo. La historiografía francesa presenta, por lo general, la construcción nacional de Francia como algo determinado por la unificación, concebida más o menos como uniformización, y se entiende como parte de la excepcionalidad francesa. Sin embargo, varios estudios recientes muestran que las referencias a las culturas e identidades regionales han desempeñado un papel importante en el proceso de nacionalización, al igual que en otros países europeos. 1 El regionalismo, tanto en el campo político como en el cultural, ha sido desatendido por los historiadores franceses, incluso negado, ya que la nacionalización y la regionalización han sido planteadas principalmente como polos antagónicos. Desde esta perspectiva, la nacionalización se ha asociado con la noción de progreso económico, social y político, y el regionalismo se ha considerado un residuo arcaico, una resistencia a la modernidad, una fortaleza monárquica y católica de antirrepublicanismo. 2
Comprender el proceso de «nacionalización regionalista», incluso en el caso francés, nos obliga a considerar el hecho de que los procesos de nacionalización y regionalización están entrelazados. Las culturas regionales modernas, como las culturas nacionales, se basan en innovaciones y en «invención de tradiciones». En el caso francés, la formación de culturas regionales modernas, iniciada a principios del siglo XIX, se intensificó de forma continuada en la segunda mitad del siglo XIX. Y así, en lugar de mirar hacia atrás y cerrarse sobre sí misma, podría utilizarse como un paso decisivo para fomentar un sentimiento patriótico en la población.
Aunque pocas veces se menciona en los estudios académicos sobre el periodo, la Tercera República fue el momento culminante para el regionalismo cultural (especialmente para la pintura, la literatura, la arquitectura, el diseño) y los movimientos que demandaban una mayor autonomía regional y la descentralización del Estado. 3 Esta República se instauró en 1870, después de la derrota del Segundo Imperio por una coalición de estados alemanes. Sus inicios estuvieron marcados por los acontecimientos revolucionarios de la Comuna de París y por los intentos de restablecer un régimen monárquico. Sin embargo, esta Tercera República duró setenta años, y se derrumbó después de otra derrota nuevamente a manos de las tropas alemanas en junio de 1940. De hecho, un aspecto crucial del periodo fue la nacionalización de las clases populares, es decir, su plena integración en el Estado-nación. El historiador estadounidense Eugen Weber describió esta evolución mediante la fórmula «de campesinos a franceses». De esta forma, hacía hincapié en el hecho de que la integración de la población rural en el espacio nacional era todavía relativamente escasa a principios de la Tercera República. Esta hipótesis de Weber fue muy criticada en su momento por los historiadores franceses, pero la cuestión planteada por las élites políticas y culturales francesas durante las primeras décadas de la Tercera República tenía que ver no solo con la integración de la Francia campesina, sino sobre todo con la integración de los trabajadores industriales en los mecanismos nacionales. La clase trabajadora urbana fue percibida claramente como peligrosa, atraída por la ideología internacionalista o anarquista. En cambio, desde la Revolución de 1848, el campesinado francés fue percibido, más bien, como conservador, y conocido como un mundo de paz, sabiduría y gran autenticidad. Por eso, la promoción de las culturas regionales fue, sobre todo, una promoción del campesinado, presentado como la auténtica Francia popular. Se consideró que las culturas regionales estaban dedicadas a la naturaleza, la vida rural, los agricultores y el trabajo artesanal. Por el contrario, el mundo industrial se presentó como algo ajeno y degradante para los seres humanos.
Dos instituciones fueron las encargadas de desarrollar un fuerte sentimiento nacional: el reclutamiento militar y la escuela primaria. Las leyes de Jules Ferry (1881-1882), nombrado después ministro de Instrucción Pública, establecieron un sistema de educación pública. Asistir a la escuela se convirtió en algo obligatorio para todos los niños de 6 a 12 años. Las escuelas públicas eran seculares y gratuitas. Los nuevos curricula incluían formación en literatura, historia y geografía de Francia, así como educación cívica. Los maestros, los libros de texto y los mapas escolares hacían que los niños se enfrentaran constantemente a las representaciones de la nación. Uno de los libros de texto más famosos de la época estaba concebido como un recorrido circular alrededor de Francia. Leyendo esta novela escolar de septiembre a junio, los alumnos seguían los pasos de dos huérfanos alsacianos que escapaban de la ocupación alemana de su ciudad natal para encontrar parientes en su patria. El título del libro era el Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie 4 (el Tour de Francia de ciclismo fue creado en 1903). Después de esta peregrinación patriótica, los escolares tenían que adquirir no solo un conocimiento de la nación, de sus paisajes y recursos, de los héroes de la historia, sino también una «educación sentimental», aprendiendo a alabar, admirar, adorar y amar a su patria. Se les enseñaba que la diversidad de Francia era una gran fuente de orgullo nacional. Francia se caracterizaba por su extraordinaria diversidad de paisajes, climas y recursos. El tópico de «la unidad rica en su diversidad» se formuló en muchos países europeos durante este periodo (y se convirtió en el lema de la Unión Europea en el año 2000); pero una interpretación típicamente francesa de esta expresión se había forjado en la segunda mitad del siglo XIX y presentaba a Francia como contenedora de una excepcional diversidad de paisajes, climas y producción agrícola. Se decía que era una combinación perfecta entre el norte y el sur, es decir, una síntesis de todo el continente, el único país verdaderamente universal, líder natural de Europa. Esta concepción de Francia, afirmada a menudo en el discurso académico de la época, era por supuesto una forma de compensar el declive relativo del poder francés en el continente (esta concepción de Francia todavía se enseña en la escuela, por lo general, en tercer curso de enseñanza secundaria, en clase de geografía).
Pero había otra manera de enseñar este sentimiento patriótico, que se basaba en un principio pedagógico: la idea de patria ( patrie ) era un concepto demasiado abstracto, demasiado distante de las percepciones de los niños para que pudiera ser realmente apreciado y entendido. Sería, entonces, más eficaz empezar la enseñanza en el mundo que los niños realmente conocían: su origen común, familiar, el espacio que los rodeaba; conocer este espacio más pequeño y aprender por qué era digno de ser amado, y luego, gradualmente, ampliar el conocimiento y el amor a la patria, que parecía ser el modelo más eficaz de educación patriótica. La noción de petite patrie , ‘patria chica’, fue utilizada intensamente en los discursos patrióticos y pedagógicos durante la Tercera República. 5 El término es una clara adaptación de la palabra alemana Heimat , como expresa en este texto el destacado filólogo Michel Bréal:
Читать дальше