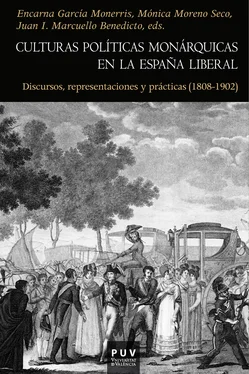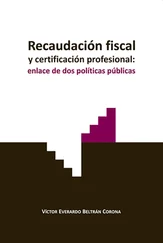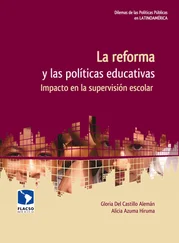Dentro de este grupo de estudios, pero alejándose del estricto nivel político-constitucional, y enfocando la imagen del monarca en su grado de adecuación a los nuevos valores de la sociedad española, se incluye el trabajo de Mónica Burguera. En él analiza la evolución de la imagen de Isabel II en relación con los debates sobre la concepción de la feminidad en el seno del liberalismo posrevolucionario. La tensión que aflora en estos debates, entre la reclusión en el ámbito doméstico y familiar o la posible proyección a la ciudadanía política y a la acción pública de las mujeres, subyace en la creciente desautorización de la Reina por la falta de correspondencia entre dichos principios y su vida privada y su actuación como monarca.
Finalmente, otro conjunto de trabajos aborda, desde distintas facetas, la visión crítica y el discurso deslegitimador de la monarquía constitucional que se fue desarrollando en el seno de la cultura política demo-republicana. Mónica Moreno y Alicia Mira profundizan en la complejidad y contradicciones de dicha cultura política desde el campo de los estudios de género, cuando más allá de los argumentos generales de rechazo de la monarquía como forma de gobierno y de la defensa de la igualdad como principio ideológico fundamental, se centran en la crítica de los republicanos sobre la presencia y la actuación de las mujeres que ocupaban o participaban en la titularidad de la potestad regia, como Reinas, regentes o consortes, al identificar la feminidad con la domesticidad y el excesivo peso de la influencia clerical. Y David G. Pérez, a través de los escritos de un «ideólogo menor», pero de influencia en el republicanismo barcelonés, Antonio Altadill, nos acerca a la formación de las señas de identidad de aquella cultura política desde los últimos años de la época isabelina. Incide, por encima de sus divisiones internas entre «individualistas» y «socialistas», en su rechazo de la forma de gobierno monárquica por sus presupuestos esenciales y su estructura, más allá de la actuación particular de los sucesivos titulares de la Corona.
Esta edición, en fin, procura presentar junto a resultados de investigación sobre diversas facetas de la monarquía en la España liberal propuestas factibles de distintos enfoques metodológicos, para su mejor comprensión. Desde los más clásicos sobre normativa constitucional, pensamiento y práctica político-parlamentaria hasta los más recientes sobre historia de las culturas políticas. La profundización en el complejo proceso histórico de nuestra monarquía constitucional en el siglo xix, en sus luces y sombras, se hace tanto más necesaria cuanto que, analizada desde la presente monarquía parlamentaria planteada por la Constitución de 1978, aquella nos legó bajo su manto la transición al Estado y sistema político constitucional y la normalización de la concurrencia de los institutos representativo-parlamentarios en el proceso político. No es menos cierto, a su vez, que no logró, o encontró obstáculos insalvables, que le permitieran evolucionar de manera progresiva hasta alumbrar una monarquía parlamentaria .
ENCARNA GARCÍA MONERRIS
MÓNICA MORENO SECO
JUAN IGNACIO MARCUELLO BENEDICTO
València, Alicante, Madrid, mayo de 2012
LA IMAGEN DEL REY CAUTIVO ENTRE LOS
LIBERALES DE CÁDIZ *
Emilio La Parra López
Universidad de Alicante
En los últimos días de diciembre de 1810 tuvo lugar en las Cortes un debate sobre la actuación de Fernando VII en el exilio, que se prolongó durante cuatro sesiones parlamentarias. Fue, según mis noticias, la primera y única ocasión en que los diputados se refirieron amplia y directamente a la persona del rey. Desde la apertura de la legislatura habían pronunciado muchas veces el nombre de Fernando VII y a partir del 9 de octubre de 1811, cuando discutieron el título IV del proyecto constitucional trataron en extenso sobre el monarca y sus facultades, pero siempre en relación a su función institucional y simbólica, esto es, como encarnación de la Monarquía y como referente en la lucha de los españoles contra napoleón. En la ocasión aludida, sin embargo, hablaron de la persona y los actos del rey, a pesar de que, según Joaquín Lorenzo Villanueva, habían acordado guardar silencio sobre estos extremos. 1
El detonante de esta apreciable novedad fue la intervención de Antonio Capmany en la sesión pública del 9 de diciembre de 1810. El diputado catalán propuso que se prohibiera por decreto a cualquier rey de España contraer matrimonio «sin previa noticia, consentimiento y aprobación de la nación española, representada legítimamente en Cortes». 2La iniciativa estaba motivada por el rumor esparcido por la prensa sobre la posible boda de Fernando VII con una hija del emperador de Austria y, en consecuencia, cuñada de napoleón, quien en abril anterior se había casado con María Luisa de Austria. 3Según Capmany, el rumoreado enlace del monarca español era una maniobra de Napoleón «para sorprender a la nación española y alucinar a la miserable Europa». Con ello dio a entender –y así lo interpretaron los numerosos diputados que luego debatieron sobre la materia– que ese matrimonio podía tener la finalidad de devolver a Fernando VII a su reino convertido en familiar del emperador y, por tanto, en fiel instrumento suyo. La explicación de esta nueva maniobra del «tirano» era la siguiente: Napoleón no había renunciado a su sistema de colocar a miembros de su familia en los tronos europeos, pero ante el fracaso de su hermano José en España, recurría a la argucia de engañar al joven Fernando con la apariencia de devolverle la corona, pero no para que actuara con plena libertad, sino en calidad de vasallo del imperio. Este paso tendría, además, un efecto muy apreciable en el desarrollo de la guerra, pues en cuanto vieran entre ellos a su rey los españoles depondrían las armas.
La proposición de Capmany causó desconcierto entre los diputados. Aunque estaban al tanto de los rumores sobre el proyecto de matrimonio de Fernando VII y albergaban las mismas sospechas acerca de la maniobra del emperador, temían que el debate sobre la persona de Fernando VII y más aún –como apuntó Villanueva–, la publicación de un decreto en la línea propuesta por Campany, dividieran los ánimos de la población. Pero lanzado el asunto en sesión pública resultaba difícil soslayarlo, de ahí que en la sesión secreta del mismo 9 de diciembre, el presidente del Congreso (Morales Gallego) propusiera tratar este punto en la pública del día siguiente «con cierta generalidad, huyendo hasta de la menor indicación que comprometa su sagrada persona [la del rey]». 4Tras una serie de vicisitudes, que Javier Lasarte ha expuesto con precisión en un estudio del que son muy deudoras las páginas que siguen, las Cortes se vieron obligadas a abordar la cuestión. 5Pero no lo hicieron entonces, sino veinte días más tarde, a finales del mes. Y no se basaron en la proposición de Campany, sino en otra similar, pero redactada en términos más generales y sin hacer mención expresa a posibles enlaces del rey, presentada por Francisco X. Borrull. La propuesta fue la siguiente: «Que se declaren nulos y de ningún valor ni efecto cualesquiera actos o convenios que ejecuten los Reyes de España estando en poder de los enemigos, y puedan ocasionar algún perjuicio al Reino». 6
El debate tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre de 1810 y el 1 de enero de 1811. Este último día concluyó con la aprobación de un decreto, el XIX de la legislatura, cuyo encabezamiento decía así: «Decláranse nulos los actos y convenios del Rey durante su opresión fuera o dentro de España: nueva protesta de no dexar las armas hasta la entera libertad de España y Portugal». 7Las Cortes proclamaban «que no reconocerán, y antes bien tendrán y tienen por nulo y de ningún valor ni efecto todo acto, tratado, convenio o transacción, de cualquier clase y naturaleza que han sido o fueren otorgados por el Rey, mientras permanezca en el estado de opresión y falta de libertad en que se halla, ya se verifique su otorgamiento en el país del enemigo, o ya dentro de España, siempre que en este caso se halle su Real persona rodeada de las armas, o bajo el influxo directo o indirecto del usurpador de la corona». A continuación venía una frase que debió sonar muy mal a los oídos de los realistas más recalcitrantes: «jamás le considerará libre la nación [al rey], ni le prestará obediencia hasta verle entre sus fieles súbditos en el seno del Congreso nacional que ahora existe o en adelante existiere, o del Gobierno formado por las Cortes». El decreto finalizaba con la expresión de la solemne promesa de no dejar las armas hasta la total evacuación de España y Portugal por las tropas invasoras.
Читать дальше