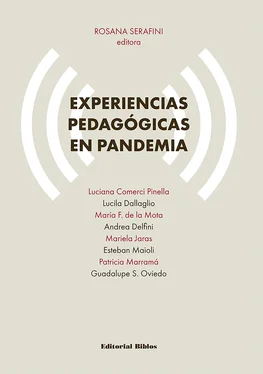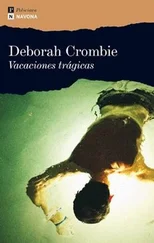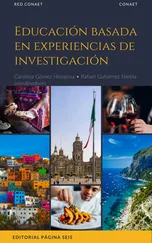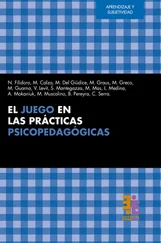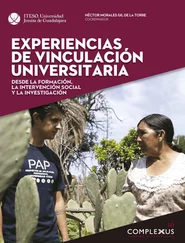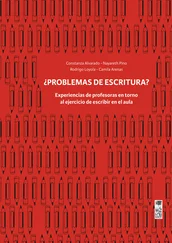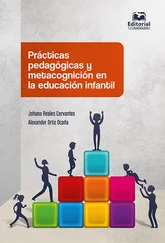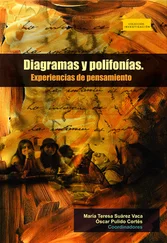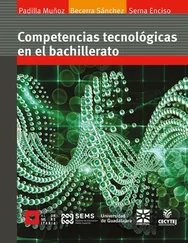El aislamiento fue generando una verdadera distancia social en todos los sentidos, incrementando la ansiedad que genera el encierro en algunos casos, pero sobre todo en quienes no contaban ni cuentan con los recursos físicos y/o mentales para afrontarlo. Se presentó así uno de los problemas psicosociales que puso de manifiesto la pandemia, la desconexión digital, pero también generó dificultades para cumplir con tal distanciamiento social, preventivo y obligatorio en ciertos sectores de la población desprovistos de una vivienda digna, de alimentación, de higiene y seguridad, de servicios esenciales y conectividad.
El duelo por las formas de educación perdidas, por la presencialidad en las aulas, por el contacto cercano con compañeros y docentes, por la contención que la escuela ofrece desde lo social en sentido amplio, más allá de lo estrictamente pedagógico… el duelo por la escuela que fue, por ese pasado no tan lejano que pareciera imposible de recuperar, comenzó a incrementar las ansiedades, los miedos, las angustias, la violencia intrafamiliar: la necesidad del acompañamiento profesional en el cuidado de la salud física y mental se hizo cada vez más necesaria.
Y el regreso a las aulas será de a poco: con grupos reducidos, con distancia real y psicosocial, con controles estrictos para el cumplimiento de las normas, para optimizar el uso de recursos y materiales, con un plan de contingencia que nos irá llevando a pensar en modalidades híbridas, presencial y a distancia.
Este trabajo pretende compartir relatos de experiencias, surgidos desde entonces, en materia de educación. Cambios repentinos, precipitados, inventados, ocurrentes, creativos, reconstruidos, urgentes: llegó la hora de “virtualizar” con suma urgencia un sistema educativo que hasta marzo de 2020 se valía de experiencias a distancia, electivas u opcionales, pero que en este caso se tornaban imprescindibles y obligatorias. Así se montó un nuevo sistema educativo “remoto” que rápidamente se puso en marcha. La tarea docente, en tiempo escaso, de presencial se transformó en virtual y, con gran esfuerzo, se fue perfeccionando día a día.
El trabajo de Patricia Marramá, titulado “La cuarentena obligatoria en el hogar y sus efectos en el estudio en estudiantes universitarios” nos plantea una serie de interrogantes iniciales: ¿cómo influye la convivencia obligatoria (impuesta por el ASPO en tiempos de pandemia covid-19) en las relaciones convivenciales en el seno familiar?, ¿cómo estas relaciones modificaron las posibilidades de estudio, comprensión, interpretación y aprendizaje de contenidos? Partiendo del supuesto de que esta convivencia obligatoria impuso una resocialización-resignificación de replanteos de la distribución de las tareas (acciones dentro del hogar) domésticas, trabajo home office , estudio virtual, reubicación de los espacios comunes y privados de todos los miembros del grupo familiar y redistribución del tiempo de estudio, trabajo y ocio. El trabajo se realizó a través de una encuesta cuyos destinatarios son jóvenes entre 17 y 30 años de edad, estudiantes universitarios, que conviven con la familia u otras personas.
El capítulo de Luciana Comerci Pinella, con una mirada psicológica, propone algunos ejes de análisis para pensar los procesos de subjetivación dados en estudiantes y docentes en el actual estado de pandemia y ASPO, rescatando la función del lenguaje en la construcción de subjetividad y los cambios en los roles y las relaciones entre los actores del nuevo espacio, en el mejor de los casos virtual, en el cual no se da el encuentro con el otro corpóreo y el deseo de saber se libra batalla frente a la impotencia, la incertidumbre y el sinsentido.
El artículo de Esteban Maioli, “La performance dramática de la clase remota: una breve reflexión a la luz del enfoque dramatúrgico de Erving Goffman”, afirma en su introducción que, al igual que muchas otras esferas de nuestra vida social, las prácticas docentes también se encuentran institucionalizadas. Ello quiere decir que, de igual modo que en otros espacios de interacción, las relaciones sociales que se desenvuelven en el espacio áulico cuentan con ciertas maneras de “hacer las cosas” históricamente conformadas, que condicionan el comportamiento social y orientan las conductas de los sujetos involucrados hacia ciertos modos legítimos de actuación. En el campo de la sociología, el orden institucional siempre ha sido un tema de interés fundamental, en cuanto se admite que, a partir de tal orden, es posible la vida social. La existencia de ciertas posiciones relativamente fijas establecidas a partir de un sistema de relaciones sociales estructurado habilita la posibilidad del desempeño de roles, los cuales son conocidos por los sujetos interactuantes, y que operan como “recetas” que permiten anticipar el comportamiento de los “otros” (Durkheim, 2006). En el contexto contemporáneo, sin embargo, el orden institucional se encuentra constantemente en tensión. Como afirma Anthony Giddens (1998), la reflexividad institucional da cuenta de un orden social que parece no adecuarse “a tiempo” a la multiplicidad de cambios a los que nuestro mundo actual se ve sometido. Sin lugar a dudas, la pandemia de covid-19 que azota al mundo entero desde principios de 2020 es un claro ejemplo del modo en que los “riesgos”, en el sentido propuesto por Ulrich Beck (2005), suponen un factor de cambio social inesperado que altera, al menos de manera temporaria, la estabilidad del orden social. En este sentido, cabe preguntarse acerca del modo en que las condiciones de las prácticas docentes se vieron afectadas a causa de las medidas de salud pública promovidas por el gobierno nacional para atenuar las devastadoras consecuencias sobre la población de la pandemia que aún hoy sigue afectando al mundo entero. El propósito de esta reflexión es, en consecuencia, revisar el modo en que los docentes respondimos a las exigencias de continuar con nuestra labor en el marco del ASPO promovido como estrategia de salud pública. En particular, su artículo pretende presentar, de manera sucinta, como una breve reflexión que propone más preguntas que respuestas, la experiencia de adecuar muchas de las prácticas docentes “habituales”, con el propósito de cumplir con la pretensión de formar a nuestros estudiantes y construir, junto con ellos, el conjunto de saberes y competencias que forman parte de las asignaturas que impartimos en el ámbito universitario.
En estrecha vinculación con el trabajo de Maioli, mis reflexiones acerca de las nuevas condiciones y posibilidades de enseñanza y aprendizaje en la educación superior se ubican centralmente en el aula universitaria, espacio de interacción que cobra nueva vida en el contexto actual. El interés por trabajar en dicho campo se remonta a algo más de veinte años atrás. La preocupación por el tema ha ido surgiendo a través de observaciones de clases, conversaciones con colegas y estudiantes y desde mi propia práctica docente. Actualmente, el vínculo entre docentes, estudiantes y conocimiento ha dado un giro rotundo y la preocupación por el tema ha regresado a mi mente a través de la urgente virtualización de las clases a la que nos vimos obligados la gran mayoría de los docentes. Las transformaciones en las formas de interacción discursiva en clase han generado nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, las que se gestaron con extrema rapidez. Ha sido motivo de observación y análisis el modo de intervención de algunos profesores al momento de establecer contacto con un grupo de estudiantes. La modalidad de interacción que se establece durante el desarrollo de las clases, particularmente a través del uso de la interrogación, ha dado origen a mis primeros trabajos sobre el tema y mi tesis de Maestría en Didáctica. En épocas de presencialidad áulica, muchas de las preguntas que los profesores solían hacer al “auditorio” sugerían de antemano las respuestas, generando ellos mismos “lo que querían escuchar”, hecho que a veces obstaculizaba la posibilidad de construcción real del conocimiento por parte de sus estudiantes de nivel superior. En algunos casos, se observaba también la “pasiva” respuesta de los alumnos ante la situación así planteada. Sin embargo, otros docentes jugaban con la interacción de distinta manera: hoy nos encontramos en este punto, frente al reciclaje “necesario” de las estrategias didácticas, entre ellas, el uso de la interrogación. Aciertos y desaciertos, ansiedad, angustia, sumado a los problemas de conectividad, fueron tornándose los avatares cotidianos del aula virtual: de ahí la importancia de estudiar ahora la interacción didáctica virtual , con el registro y análisis de los intercambios verbales y no verbales que comenzaron a establecerse entre unos y otros en el contexto de la clase remota.
Читать дальше