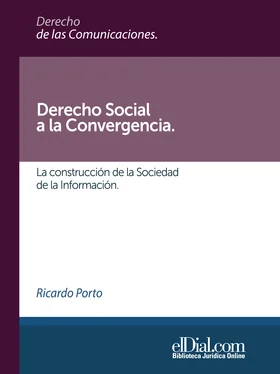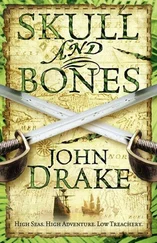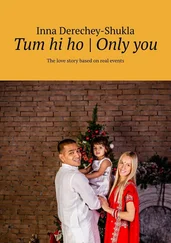También fue objeto de debate el tope del 35% del mercado establecido en la Ley 26.522. Para impugnar esta medida se recurrió –en algún caso tendenciosamente– a la jurisprudencia extranjera, como por ejemplo, el famoso fallo Comcast, en donde se objetaba el establecimiento de un porcentaje similar. Especialistas en el tema indicaron que la sentencia de los tribunales de los EE.UU. había cuestionado cifras semejantes, en un determinado momento, cuando el mercado de la TV de pago tenía ciertas características y luego lo había dejado de lado. Por ello, no resultaba aplicable al caso argentino.
Desde luego, un debate central estuvo referido a la afectación de derechos adquiridos, dado que la aplicación de las reglas establecidas en los artículos 45 y 161 de la mencionada ley determinaban que aquellos grupos que tuvieran una mayor cantidad de medios que los que la norma permitía, debían transferirlos. Para algunos, esta exigencia de vender medios antes del vencimiento de la licencia era inconstitucional. Otros, por el contrario, afirmaban que si una determinada dimensión de un grupo comunicacional lesionaba el pluralismo, se justificaba la exigencia de venta. Desde esa perspectiva, el interés general está por encima del interés particular.
Por último, se había discutido acerca del control judicial sobre estas medidas. Cierta doctrina y jurisprudencia habilitaba una profunda revisión por parte de los jueces acera de la razonabilidad de cada una de las limitaciones establecidas en la ley. Otros, en cambio, creían que los tribunales sólo debían examinar si tales medidas afectaban derechos constitucionales. Analizar si el límite de 10 emisoras abiertas, o 35% del mercado era razonable constituía una invasión a la esfera del Congreso, convirtiendo a los jueces en legisladores.
Para acabar con estas controversias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo dividido de 392 fojas, consideró que los artículos en cuestión (41, 45, 48 y 161) eran constitucionales.
Ahora bien, luego del discurso de Edison Lanza todos estos debates comenzaban a parecer un tanto desactualizados, dado que los mismos se habían limitado a establecer la razonabilidad de las reglas de defensa de la competencia en el mercado tradicional de la radiodifusión y ahora estábamos comprobando que ese mercado se había modificado sustancialmente. En efecto, la concentración suele medirse en mercados definidos y hasta no hace mucho tiempo era posible diferenciar entre distintos mercados de medios, como el de los periódicos, la radio y la televisión. Si bien aún existen algunas divisiones, los procesos de convergencia están comenzando a corroerlas. (García Castillejo, Mendel, Gómez. 2017)
En principio, se me ocurren dos circunstancias que explican tal modificación. La primera de ellas es la que hacía referencia Lanza, acerca del ingreso de nuevos e insospechados competidores, como Netflix, Google, Facebook, Youtube y otros en el mercado audiovisual. Por caso ¿debería importarnos si Netflix concentrara el 50% del mercado de suscriptores y, en consecuencia, deberíamos incluirlo en la regulación? En ese orden ¿es similar Netflix a Cablevisión?
Pero hay otro aspecto más complejo y tiene que ver con la composición estructural del mercado comunicacional. Se refiere a los impactos no deseados de las reglas de desconcentración de medios. Por ejemplo, la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley 26.522 exigía al Grupo Clarín la venta de más de 150 canales de TV de pago en todo el país, para ceñirse al límite de 24 licencias que imponía esa ley. Ahora bien, dado que por las mismas redes que se difunden las señales de televisión se presta también el servicio de Internet, la transferencia de esos medios necesariamente iba a repercutir en el mercado de Internet, pudiendo incrementar el poder de los prestadores dominantes, como Telefónica y Telecom. De este modo, una buena y razonable política de desconcentración de medios, absolutamente justificada en un mercado tradicional, podría generar efectos disvaliosos si se tomaba un mercado convergente, más amplio.
Como advierte García Murillo (2009) la convergencia hace que la definición de los mercados sea uno de los temas más complejos en la teoría de la defensa de la competencia. Específicamente, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, (2016) aborda la problemática de la definición de los mercados en tiempos de convergencia. “Bajo el paradigma de la convergencia, los mercados se encuentran determinados por los servicios ofrecidos y los grados de sustituibilidad de los mismos, y no por la forma tecnológica en que dichos servicios son provistos. En consecuencia, la convergencia tiende a ampliar las definiciones de los mercados, rompiendo la identidad red-servicio y se mueve hacia un modelo multired, multiservicio, lo que exige revisar las definiciones de mercado y aislar de la regulación las referencias a las tecnologías a través de las cuales se proveen dichas prestaciones… los esquemas regulatorios pre-convergentes definidos por servicios quedan totalmente obsoletos bajo el paradigma de la convergencia plena”. (Pág. 7)
En este sentido, en resumidas cuentas, al mensaje de Edison Lanza resulta posible interpretarlo del siguiente modo: “Piensen en términos convergentes; regulen en términos convergentes”.
Llegados a este punto es necesario decir algo del concepto de convergencia. Por caso, la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, la ha definido como la evolución coordinada de redes que antes eran independientes, hacia una uniformidad que permite el soporte común de servicios y aplicaciones. Para otra entidad internacional, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la convergencia es el proceso mediante el cual las redes y servicios de comunicaciones, que anteriormente fueron consideradas por separado, comienzan a transformarse, y diferentes plataformas de red soportan servicios similares de voz, audiovisual y transmisión de datos; diferentes terminales de usuarios reciben servicios similares y crean nuevos servicios.
Por su parte, García Murillo (2009) nos recuerda que en Europa la discusión sobre la convergencia se inició hace más de diez años con la publicación del Libro Verde sobre la Convergencia de los Sectores de Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información y sobre sus Consecuencias para la Reglamentación. El objeto del mismo fue identificar las áreas de las comunicaciones que se verían afectadas por la convergencia. Al mismo tiempo, se intentaba precisar los obstáculos que pudieran limitar la provisión de servicios convergentes, y, fundamentalmente, iniciar el diálogo para la creación de iniciativas que ayudaran a la región a implementar esas tecnologías. En el Libro Verde, como comúnmente se lo llamó, se intentó definir conceptualmente el término convergencia y surgieron dos: en la capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios esencialmente similares y, en función de la aproximación de dispositivos de consumo, tales como el teléfono, la televisión y la computadora personal.
En verdad, como señala Wohlers (2008) dicho término no tiene una definición única. Los especialistas trabajan con cuatro nociones diferentes del concepto convergencia: a) genérico: la fusión entre los sectores de telecomunicaciones, informática y audiovisual; b) entre servicios: los mismos servicios, aplicaciones y contenidos provistos sobre diferentes redes (triple o cuádruple play); c) entre redes: una misma red soportando diferentes servicios y, d) entre terminales: los terminales soportando paralelamente diversos servicios.
Por cierto, las definiciones de convergencia no se acaban aquí. Valle (2016), alude al concepto de comunicaciones electrónicas para referirse a los servicios convergentes entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, en línea con una de las corrientes de la doctrina europea.
Читать дальше